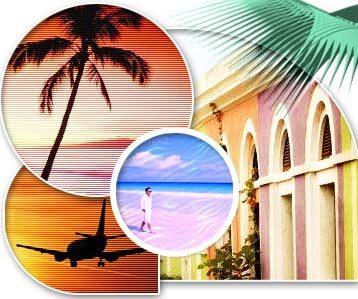Con motivo de los fastos por el cincuenta aniversario de la ejecución de Eichmann, la televisión israelí Canal 2 se ha descolgado con un
documental que da a conocer y entrevista al verdugo que fue, a su vez, el primero y único que hubo en Israel desde su fundación en el siglo XX.
La ejecución de Eichmann representaba un problema. Primero era preciso ajusticiarlo conforme a la preceptiva señalada en el 47 de los 613 Mitsvot: “El tribunal debe ajusticiar con pena capital de sofocamiento al asesino del inocente.” Esta parte técnica se solucionaba mediante la horca. La cuestión de la designación del verdugo, en cambio, era muy delicada y de suma importancia. El verdugo no podía ser alguien que hubiera tenido familiares en un campo de concentración, ni un superviviente, porque no debía haber ningún vestigio, aunque fuera remoto, de venganza personal. Tampoco debía ser una persona airada. La ira solo es legítima en Dios. En un hombre, la ira es incompatible con el sacrificio y con cualquier función pública.
Tras la sentencia de muerte pronunciada el 15 de diciembre de 1961, las autoridades pidieron voluntarios para la ejecución. Los vigilantes de Eichmann formaban una brigada especial de veintidós judíos procedentes de países orientales. A los occidentales no se les permitía acercarse al reo. Se buscaba, como queda dicho, que los guardianes no tuvieran interés personal ni familiar en vengarse a costa de Eichmann. De los veintidós guardias, solo uno dejó de presentarse voluntario para la ejecución. Schlamon Nagar era yemenita, había emigrado a Israel solo, sin familia, a los quince años de edad. En 1962, a los veinticuatro, todavía no sabía leer ni escribir correctamente en hebreo y pensó: “Que lo haga quien haya estado en un campo de concentración o quien haya perdido allá parientes.” Aunque él entonces no lo sabía y puede que, según habla en la entrevista, todavía hoy no haya caído en cuenta, con esa conducta se estaba postulando para verdugo. Según se le aseguró, fue elegido por sorteo, justo él, el único de los veintidós que no se presentó voluntario.
En los meses previos a la ejecución, Nagar tenía que vigilar continuamente a Eichmann, incluso acompañarle al baño y probar su comida antes de dársela bajo una tapa acerrojada. En una ocasión permitió a un colega procedente de Hungría acceder a la celda. El hombre mostró a Eichmann el número tatuado en su antebrazo y le dijo en alemán: “Quien ríe el último, ríe mejor”. Eichmann elevó una queja y Nagar fue amonestado.
Más de cinco meses después de pronunciada la sentencia, llegó el día de la ejecución. El 31 de mayo de 1962, hacia las nueve de la noche, Eichmann se confesó con un cura alemán. Como última cena, solo pidió un vaso de vino. Rechazó la venda en los ojos, diciendo que no era necesaria.
El patíbulo se construyó conforme a las instrucciones de libros ingleses donde se explicaba la técnica de hacer caer al reo de modo que el gran nudo colocado tras la oreja derecha hiciera desplazar bruscamente la cabeza y se rompiera el cuello. En sentido estricto, ya no se trata de sofocamiento sino de partirle la tráquea, la médula y el resto de instalaciones que pasan por el lugar, pero no era el momento de ponerse puntilloso. Ni Nagar, ni nadie de los guardias habían visto un ahorcamiento a la inglesa y no sabían como funcionaría todo aquello.
Los testigos, incluyendo los jueces, asistían a la ejecución a través de ventanas y, cuando el director de la cárcel salio de la habitación, Nagar se quedó solo con Eichmann, que tenía la soga al cuello y estaba en pie sobre la trampilla. Como siempre, y conforme a las instrucciones recibidas, Nagar lo miró por última vez, fijo y firme, a los ojos. Luego se dirigió a la mesa donde estaba el interruptor. “Temblé un poco al apretar el botón”. Oyó el golpe de la trampilla y el último suspiro. “Todo sucedió como esperábamos. Pero yo sabía que el ángel de la muerte estaba a mi lado en la habitación”.
Mientras el director soltaba la soga del piso superior, Nagar sostenía el cadáver con el hombro. En eso, se desprendió de repente y le vino encima con un gran estertor que sonó como un ladrido gutural. El aire comprimido en los pulmones salio de repente arrastrando cuajarones de sangre y bofe que le fueron directo a la cara. Nagar tuvo el mayor susto de su vida. Aún ahora, cuando lo cuenta cincuenta años después, se nota el shock que hubo de sufrir. De hecho, las pesadillas duraron años y Eichmann ladrador y sangrimoquiento se le aparecía una y otra vez.
Tampoco la incineración fue cosa fácil. El horno ante los muros de la cárcel estaba al rojo y no había quien se acercara. Las ruedas del catafalco no corrían sobre los raíles preparados al afecto y el cadáver se les cayó varias veces antes de conseguir meterlo en el horno. Luego se arrojaron las cenizas fuera de las aguas jurisdiccionales de Israel, pero eso ya no lo tuvo que hacer Nagar.
De madrugada volvió a casa, con toda la pechera y los hombros perdidos de sangre y bofe. Su mujer quedó espantada. Nagar no estaba para explicaciones y solo quería meterse en la cama. Tenía tres días de permiso.
Durante muchos años durmió mal, se le aparecía Eichman con su gran ladrido gutural. Nagar se volvió religioso y estudio las sagradas escrituras, para ver si aquello remitía. Diecisiete años más tarde, a los cuarenta y dos, obtuvo la jubilación anticipada. Se hizo rabino y trabajó como matarife de gallinas. También la ejecución gallinácea tiene sus reglas purificadoras y Nagar las ejecutaba a rajatabla para tranquilidad de conciencia de sus vecinos. Antes de cada sacrificio repasaba el filo de la cuchilla para que los animales sufrieran el mínimo dolor. Cuando algún ocurrente comparaba su oficio con el de verdugo, Nagar se enfadaba: “Por inhumano que fuera Eichmann, no dejaba de estar hecho a imagen y semejanza de Dios.”
Cuando en 1988, John Demjanjuk fue condenado a la horca por haber matado a 28.000 personas en el campo de concentración de Sobibor en Polonia —pollo que le han montado a Obama por decir 'polaco' en un trance así, por cierto, cuántas veces se dice 'campo de concentración francés' y no pasa nada— las autoridades carcelarias recurrieron de nuevo a Nagar. “Otra vez, no. Ya la primera vez no lo hice voluntario. Nadie podría obligarme a una segunda.” De hecho, fue una revocación del veredicto por la Corte Suprema de Israel —que apreció la apelación de la defensa en el sentido de que el acusado debía llamarse Marchenko y no Demjanjuk— la que salvó a Nagar del regreso a su pesadilla.
En la foto se ve a Nagar en la actualidad, a sus setenta y cuatro años, y a Eichmann, a los cincuenta y seis, cuando aguardaba su ejecución.
[ADELANTO EN PDF]