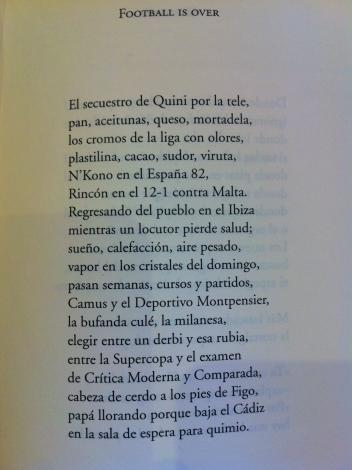Siempre tiene interés que los británicos hablen de nosotros, algo que han hecho a menudo, sobre todo desde el XIX aunque también, esporádicamente, antes, como en alguna de las fantasías mas dislocadas del teatro isabelino. En el siglo XX fueron mucho más que curiosos impertinentes respecto a España: Brenan, Orwell, Raymond Carr, Hugo Thomas (además del irlandés Ian Gibson y una notable pléyade de hispanistas literarios), nos mostraron lo que no sabíamos o no podíamos ver de nosotros mismos. Uno de los últimos en llevar a cabo esa contemplación intelectual es Jeremy Treglown, durante varios años director del Times Literary Supplement y, como autor, responsable, entre otros que desconozco, de un buen estudio biográfico del gran novelista Henry Green; Treglown pasa desde hace cierto tiempo una parte del año en España, según se dice en su libro ‘Franco´s Crypt. Spanish Culture and Memory since 1936' (‘La cripta de Franco. Cultura española y memoria desde 1936'), publicado recientemente por la prestigiosa editorial neoyorkina Farrar, Straus and Giroux, y queda claro leyéndole que se ha interesado activamente por los vivos y por los muertos de nuestro pasado.
Me cuento entre los que creen que es bueno airear la tumba del Generalísimo (¿hay sólo una?), y ya que en nuestro país persiste un serio problema funerario que impide dar sepultura a muchas víctimas del bando perdedor en la guerra civil, es de justicia que vengan en nuestra ayuda mortuoria expertos y forenses del exterior. El libro empieza de modo novelesco en un cementerio andaluz, habla después de una matanza de cerdos, y enseguida aparecen los primeros referentes literarios, Cela, Cercas, Grandes. Lo fatal es que antes de ese primer capítulo titulado ‘Mala memoria', el autor, en una breve nota, hace una aclaración que irremediablemente ha de poner en guardia al lector mínimamente informado: Treglown analiza novelas, películas, artículos (muchos artículos, entrevistas y reportajes de prensa) y libros de historia, dejando fuera de su análisis la poesía española del siglo XX, por la razón principal, dice, de que "las más potentes energías creativas han ido por otra parte". Esta afirmación tan palmariamente falsa podría ser sólo un desliz si Treglown la articulara en las páginas siguientes. No es así, por desgracia. Su estudio, sin duda trabajado en el territorio que él mismo se ha marcado, fracasa -además de por sus carencias en otras materias, como el cine- por la absurda amputación del trascendental significado político, además de artístico, que tuvo la generación del 27, la del 36 en su dos vertientes ideológicas, la de los 50, por no hablar de los cambios sustantivos que los posteriores ‘ismos' de la vanguardia poética (también del todo silenciados a la vez que se dedica un largo capítulo a los pictóricos) aportaron a la consolidación de una nueva ‘mentalidad' de notable relevancia cultural en el último tercio del siglo. La poesía prácticamente empieza y acaba para Treglown en García Lorca, visto sobre todo en sus facetas biográficas, y mientras en el desdichado postfacio se habla sobradamente del triunfo de Massiel en Eurovisión o de la serie ‘Cuéntame', Miguel Hernández, sin duda una de las figuras mayores de la poesía en lengua hispana del siglo XX, es despachado en apenas una línea como "un escritor local de clase obrera".
Leyendo ‘Franco´s Crypt' se tiene la incómoda sensación de que su autor tenía delante de sí dos posibles libros que ha querido fundir en uno. Treglown es un viajero de buena estirpe, y tiene vigor, por poner un caso, el relato de su visita al Valle de los Caídos, donde la observación lúcida y la cita verbatim de sus interlocutores religiosos da resultados elocuentes. Para quienes no hemos sentido nunca ganas de ir de excursión a ese mausoleo nacional de los horrores, dichas páginas nos ilustran y nos confirman en nuestra reticencia. Otros pasajes están más cerca del ‘travelogue', un género que no es de despreciar. Lo malo es el batiburrillo que domina esta obra, donde coexisten a veces en el mismo párrafo la impresión superficial con el examen muy bien argumentado de, por ejemplo, Eugenio d´Ors, al que Treglown da la debida importancia, aunque exagere mucho diciendo que en la España de hoy carece de reputación y fuera es casi desconocido.
El otro libro posible que se trasluce es un estudio literario de la narrativa sobre la guerra civil, y en los dos extensos capítulos que dedica al asunto vuelve a mostrarse como un lector perceptivo, al menos de ciertos autores; es muy atinado su resumen y defensa de ‘El Jarama' de Ferlosio, aguda la conexión de ‘Volverás a Región' de Benet con la novela de Heller ‘Catch-22', admiradísima por el novelista ingeniero, y de interés los apuntes sobre escritores más recientes, los "hijos y nietos". Junto a eso, desconcierta leer que Cela habría empezado a escribir trabajando en proximidad a Samuel Beckett, Camus, Genet o Michel Tournier, así como la elevada valoración de José María Gironella. Treglown lo sitúa primero, en formación filosófica, al lado de Javier Marías y Cercas, entre otros, y después afirma lo mucho que ‘Los cipreses creen en Dios' comparte con el Joyce de ‘Retrato de un artista adolescente' y ‘Vida y destino' de Grossman. Confieso que no he releído al autor gerundense que indigestó mis noches de estudiante preuniversitario, pero de tener razón el inglés nos estamos perdiendo algo grande.
Treglown también habla del cine español, y se le agradece, aunque queda raro que insista tanto en la dificultad de poder ver alguna de las películas que busca (por ejemplo ‘Camada negra' de Gutiérrez Aragón); naturalmente no están todas en el mercado legal, pero sorprende que un estudioso de su seriedad y empuje no haya pensado en solicitar ese material en los archivos fílmicos de nuestro país, que, mientras no se los lleve el vendaval del recorte, funcionan y ponen facilidades a los investigadores. En este campo la curiosidad de Treglown no basta para dar entidad a sus juicios. Lo indiscutible (Berlanga) está bien considerado, pero parece desconocer la existencia, en el contexto que tan pertinente es a su estudio, de Edgar Neville, de Fernán Gómez, de Mur Oti. ‘Tango', una de las más fallidas películas de Carlos Saura obtiene, por el contrario, una entusiasta recensión de dos páginas. Y ese capítulo sobre el cine se cierra con una afirmación, "la obra de Saura ha tenido una fuerte influencia en la de Almodóvar", que, de leerla, produciría me temo la carcajada de ambos.
Una de las omisiones de más peso, en el silencio del nombre fundamental del productor Elías Querejeta, es la de la película de Chávarri ‘El desencanto', que tan bien habría cuadrado para substanciar la línea central del pensamiento de Treglown. No sé si la ha visto o si la ha descartado. Tal vez la omitió porque ese retrato, que empieza con una estatua de difunto envuelta en un sudario, destapa la cripta de los demonios familiares, políticos, de dos generaciones y una manera de vivir antagónica, encarnada en la viuda y los hijos de Leopoldo Panero. Pero Panero era un poeta. No entraba, vivo ni muerto, en este libro.