


La tristeza se estampa rampante
como un caballo azul
en el centro geométrico del pecho.
No hay fuego ni llanto
que logre ahuyentarla.
El animal se afinca con pezuñas
de inclemente cemento.
Se hinca entre las hendiduras
de la carne tumefacta
que ni siquiera puede estremecerse.
Todo como en una parálisis
del dolor perenne.
Sin brillo, sin dientes.
Con las blancas encías de la muerte.


Cuando uno siente que no es querido
es imposible quererse algo más.
O quererse algo menos.
El cero del cariño
opera como una célula
que envicia,
en tonos blanquecinos,
memorablemente lechosos
una sustancia de origen primordial
y detestable al olfato.
En el centro de ella desearíamos morir ahogados
Como seres ciegos.
Desearíamos acabar
como insectos
que ni siquiera han emitido
un sonido de lamento o de dolor.
Mucho menos un vermicular destino.

La naturaleza de las cosas
no pertenece a las cosas.
Los ojos con los que observamos
nos observan como pájaros
o caimanes.
Nos envolvemos en telas de acero
y de seda y de manantial.
Nos miramos como crisálidas.
Nos aventuramos
sin conocer el color
y somos tan frágiles como espejos
Incoloros.
Somos espejos en los
que pocas veces hallamos
la identidad.
Un pedazo de yeso

Es tan común decir que los niños son inocentes como que son malvados. Ambas visiones no dejan de ser una mentira heredada, que sólo sirve para no pensar en la raíz del problema, en su misma materia. El hombre es un mamífero y bien puede decirse que todo mamífero está preparado para matar, preparado para sentir deseos de hacerlo y preparado incluso para controlar esos deseos. Dicho lo cual podemos añadir que todo mamífero está preparado para encarnar, ante el otro, el mal absoluto: la aniquilación.
En ese aspecto, el mal en un niño es siempre algo esbozado, y que ni siquiera en los casos de niños muy prematuros en la asimilación de la maldad alcanza el peso específico que puede adquirir en la edad madura, cuando la maldad está suficientemente justificada, suficientemente elaborada para desplegar todo su poder y toda su perversidad. Cuando la maldad, digámoslo así, tiene su razón de ser en el sujeto humano y ha madurado, cuando la maldad es ya un asunto trágico e imparable.
Se suele poner como ejemplo definitivo de maldad infantil los niños de Vuelta de tuerca. Pero eso sólo puede hacerlo un lector despistado o demasiado emotivo, un lector patológico, pues si hay un caso de locura en Vuelta de tuerca, abría que dirigir la mirada hacia la institutriz, y en modo alguno hacia los niños, en los que sólo vemos un esbozo de maldad, casi siempre de carácter disuasorio y como medida de autodefensa ante el mundo de locuras envolventes que les rodea.
En Vuelta de tuerca la institutriz se enamora realmente de los dos niños, se enamora hasta la locura, porque su mundo y su vida están tejidos de carencias profundas y devastadoras. Es hija de un vicario severo y toda su existencia ha estado presidida por la más radical carencia afectiva, y cae como un halcón sobre los dos niños. Pero como no puede soportar haberse enamorado profundamente de dos criaturas, empieza a atribuir a sus niños deseos y comportamientos propios de los adultos, empieza a llenarlos de insospechada maldad e insospechados deseos, en una estrategia parecida a la que puede llevar a cabo el secuestrador sexual con su víctima.
Igual es ese el problema de los niños y el mal: más importante que la maldad que se les atribuye sería su naturaleza de libros en blanco, o de libros poco escritos, donde los adultos pueden proyectar toda clase de delirios.
https://cursoliterario.wordpress.com/
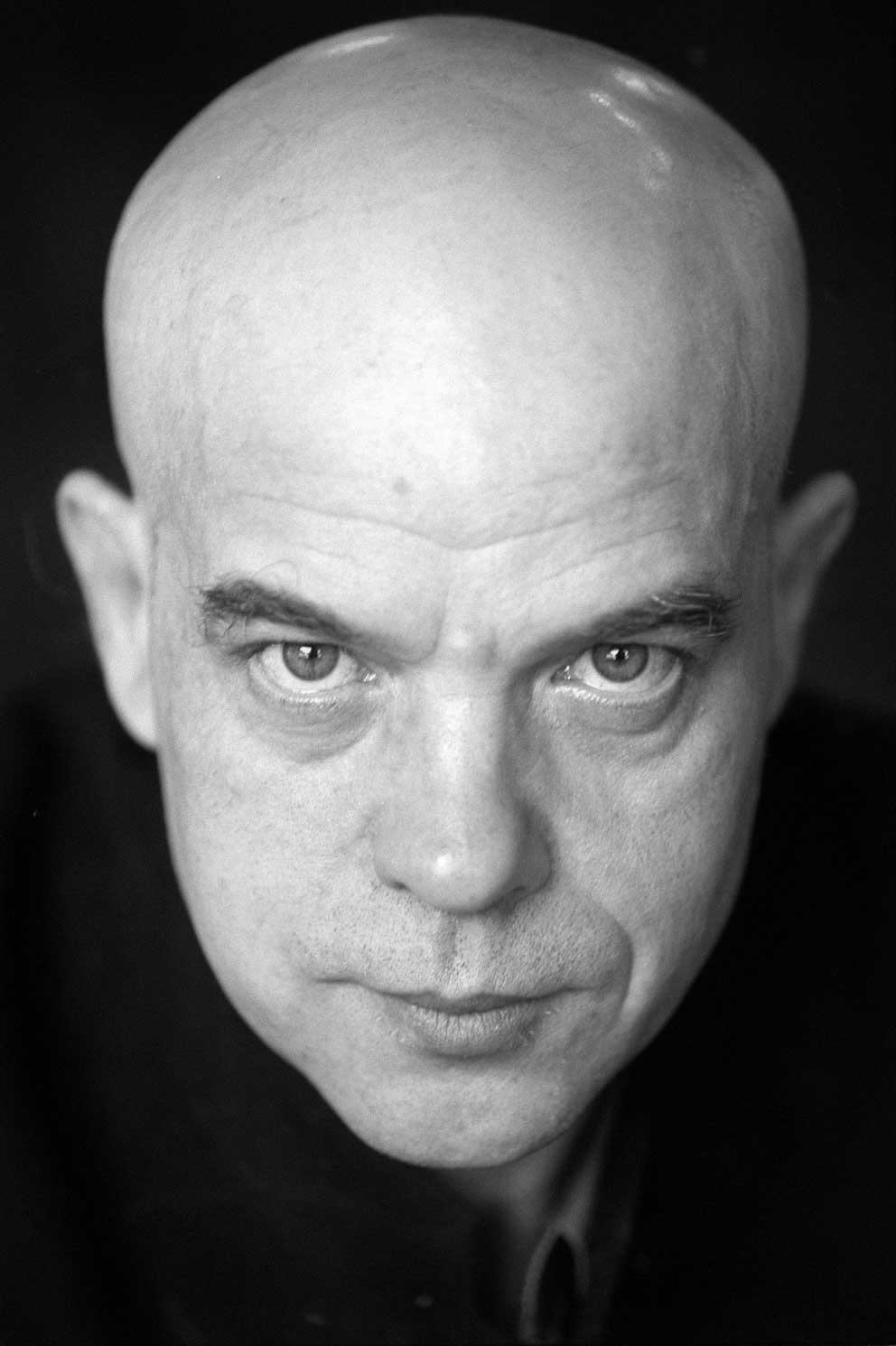
Somos
lo que un ventrílocuo
dice que somos.
Creemos
que es nuestra voz,
pero es la suya.
Creemos
que es nuestra identidad,
pero es la que él nos da.
Creemos
que es nuestra memoria,
pero es la que él ha simulado.
Creemos
que es nuestra existencia,
pero es la que él nos ha atribuido.
Somos
lo que un ventrílocuo
dice que somos.
De este modo transcurren
las horas y los años,
siervos de una voz ajena.
Hasta que llega el día decisivo
en que la fatal representación
se nos revela de repente.
Es entonces
cuando matamos al ventrílocuo
y empieza nuestra vida.

Le dieron una compañía de locos
para que representara en el manicomio
la armonía de los astros: moriría si fracasaba.
Se puso inmediatamente a la tarea.
A un loco lo puso a hacer de Luna,
y lo empujó a dar vueltas alrededor de otro loco,
al que pidió que hiciera de Tierra.
Al principio los dos estaban reticentes,
temblando como perros asustados,
pero luego empezaron a deslizarse patosamente
en la dirección sugerida por él,
la Luna en torno a la Tierra,
y la Tierra bailando en derredor del Sol,
un tercer actor torpe y grueso
que tenía que desplazarse con gran lentitud.
Cuando los tres locos se habituaron algo a los giros,
sin tropezar ya entre sí,
fue incorporando a otros locos,
Marte aquí, Venus, allá, hasta llegar a Plutón.
El papel de Júpiter lo dio a un gigante,
y, al sentirse cómodos ya los locos en el bailoteo,
se permitió incluso convocar a los actores restantes
para confeccionar los anillos de Saturno.
Y así los dejó durante todo el día,
girando y girando, danzando y danzando,
hasta que los locos, olvidados de su condición,
rozaban el aire con el majestuoso toque de las estrellas.
Aquella era la armonía de los astros.
Debieron reconocérselo: se salvó.

Cintia López, secretaria, prolonga la vida de los bolígrafos hasta extremos impensables; sus compañeros de oficina le pasan estas herramientas cuando empiezan a fallarles.
Dositeo Turmo, maestro herrador, tiene supervista, ve cosas de talla minúscula, cosas que nadie ve y que incluso algunos dudan de que existan.
Nolasco Bermo, “Polilla”, y Senén Pérez, “Patarra”, manijeros del cortijo cordobés Salsipuedes, imitan el bufido del búho real, el arrullo de la paloma torcaz y la voz de las mujeres que agonizan durante el puerperio.
Lurdes y Glorieta Sanagustín, “Las Princesas”, hermanas, empleadas de la zaragozana fábrica de galletas Patria, acumulan en sus labios tal cantidad de carmín que vistas de perfil no desmerecen de los indios botocudos.
Mateo Centolla, “Pitorro”, jugador de guiñote del Círculo Oscense, publica un opúsculo en el que enumera las tretas gracias a las cuales consiguió un accésit en el Primer Concurso Nacional de Ingestión Rápida de Bizcotelas y Cráneos de Conejo Doméstico celebrado esta primavera en Larva, provincia de Jaén.

Lo traigo aquí porque unos años antes de morir publicó 37 adioses al mundo (Lucina) en los que se despidió de 37 asuntos, elementos, instituciones o entes que habían amargado su vida. Uno de ellos era el que hoy nos ocupa. Así se titula el apartado: ¡Adiós, idiomas, callaos ya! Es bueno leerlo, aunque uno carezca de impulsos anarcos, porque es un juicio expresado por uno de los mayores pensadores españoles del siglo XX. Si bien su especialidad eran las lenguas clásicas, Agustín fue uno de los lingüistas más audaces de su tiempo. Así pues, un hombre que conocía como nadie los laberintos lingüísticos, que había escrito abundante poesía y teatro en verso, que se distinguió como traductor levantisco, al final de su vida llegó a aborrecer los idiomas.
Porque los idiomas no son el lenguaje, sino un modo de estar en el mundo que manipulan los tiranos para arrodillarnos ante una identidad. Algo, para Agustín, abominable, pero indispensable para los ultras de derecha e izquierda. Él vivió el chantaje de los idiomas en la España de la Transición y la estrechez de una pobre gente necesitada de identidad. Como aquel nacionalista andaluz que en un congreso sobre el asunto exclamó atribulado mirando con arrobo a los catalanes: "¡Ustedes no saben lo que es vivir en un país sin idioma propio...!".
