En la Feria del Libro de Guadalajara de 2005, después de presentar ante un reducido público nuestro portal literario de blogs, Sergio Ramírez y yo nos sentamos a tomar un café y oímos contar al escritor cubano Eliseo Alberto la siguiente historia:
La abuela de Alberto, una muy longeva y elegante señora de la vieja Habana, fue homenajeada por sus hijos y nietos y durante la fiesta se le preguntó cuál es el mejor de los grandes inventos del siglo. La anciana había visto en desordenado aluvión de novedad el nacimiento del automóvil, el teléfono, la radio, el frigorífico, el ascensor, la televisión, y toda la plétora de artefactos que han tecnificado el paisaje urbano, aliviado la vida doméstica, y organizado la relación social. ¿Cuál de todos ellos fue para ti el decisivo? La señora respondió diciendo que el mejor de todos los inventos y el que recordaba con más sincero agradecimiento era sin lugar a dudas el insecticida. Y añadió: "ustedes no saben qué significa vivir acosada por insectos".
La anécdota de Eliseo Alberto nos invita a imaginar cuál podría ser la respuesta que una anciana a finales del siglo XXI daría a la misma pregunta. La jovencita que hoy contempla con despreocupada curiosidad los artefactos que cambian la vida de los hombres -el iPod, el Iphone, la Red, la nanotecnología y sus aplicaciones-, y los usa con la indolente y desagradecida coquetería del usuario, ¿con qué respuesta sorprenderá a sus nietos?
El blog de Vicente Verdú y el de Sergio Ramírez que hoy publicamos en el catálogo de la editorial Alfaguara, después de haberlos colgado en El Boomeran(g), son una excelente colección de fragmentos literarios y ensayísticos pero al mismo tiempo son un ejercicio de sagacidad: los autores quieren conocer hoy la respuesta y ahorrarse el esfuerzo que supondría esperar el cumpleaños de la futura anciana.
De hecho, la impaciencia es uno de los signos de nuestro tiempo, quizá el que mejor caracteriza el estado de ánimo de la cultura. Entre perder el tiempo y perder la paciencia hemos preferido vivir en un estado de agitación intelectual permanentemente angustiado por la urgencia con que nos parece necesario saberlo todo antes de que sea demasiado tarde. Si lo que está cambiando nuestras vidas es algo parecido a un insecticida es necesario saberlo ahora, pues de ninguna manera podemos esperar que sea una anciana al final del siglo XXI la que nos revele tan sustancial como decisivo descubrimiento.
Entre otras muchas cosas, los libros de Sergio Ramírez y de Vicente Verdú, Passé compossé y Cuando todos hablamos, nos ofrecen la cauta y atrevida, feroz y gentil, modesta y ambiciosa mirada sobre sí mismos y el movimiento que hoy les arrastra hacia quién sabe dónde.
"El blog -dice Vicente Verdú- es promiscuo o híbrido por naturaleza. No habla de esto ni de aquello, no lo hace obedeciendo a un género u otro, sino que, como la vida misma, de cualquier cosa y de todas ellas, discurre en desorden, azarosamente, sin proyecto ni fin".
"En el espacio cibernético -dice Sergio Ramírez- en el que todos somos de alguna manera náufragos... el que escribe puede ser corregido en sus juicios, se le pueden enmendar sus opiniones o refutar a quienes le refutan."
De algún modo, los dos comparten la certeza de haberse metido en un berenjenal y eso nos da una idea adecuada del valor de Ramírez y Verdú. Los dos aceptaron la invitación de El Boomeran(g) a sostener un blog diariamente renovado y constantemente expuesto a las inclemencias de un tiempo no siempre apacible. La aparición de Ramírez y Verdú en la blogosfera confirma lo que ya sabíamos: la fértil actitud de los dos escritores con los usos, modos y costumbres de nuestra época y la disposición de ánimo a afrontar el riesgo de estar vivos.
Nos conviene subrayar el valor con que Verdú y Ramírez han aceptado incorporarse a la desconcertante mutación de nuestro tiempo pues nos ayuda a comprender la metamorfosis de la cultura. Si Dios ha muerto, si la novela ha muerto y el autor mismo no se encuentra muy bien, ningún otro lugar como Internet nos ayudará a saber si estamos vivos o muertos.
Uno de los fenómenos más sorprendentes y significativos de la blogosfera ha sido la insurgencia del lector, la insurrección del público. Los ciudadanos recluidos por las presunciones aristocráticas de la cultura y obligados a ser un público dócil y expectante, se han transformado en ciudadanos publicados y como si de una venganza se tratara, la inmensa mayoría de ellos gozan el placer de publicarse a sí mismos sin renunciar al descarado privilegio del anonimato. Es esta portentosa excepción jurídica la que cancela su tradicional mutismo y les permite ensayar una inédita ostentación de poder personal. La desvergüenza, la hostilidad, el desparpajo, la falta de respeto y la insolencia de unos individuos recocijados en su nueva e inesperada existencia global, irrefutable e impune, ha modificado la complaciente organización de la cultura.
Hasta hace poco, y por hablar de algo que nos resulta tan familiar, la jerarquía profesional de un periódico administraba el encuentro entre los periodistas y sus lectores. El aprendizaje del oficio respondía a las leyes corporativas vigentes en cualquier otra profesión y era el editor el que decidía el modo y el momento en que un periodista se incorporaba a los diferentes espacios de notoriedad. La visibilidad de un trabajo dependía de la consideración previa que le concedía el redactor jefe o el director de la publicación. Así ha sido desde la invención de la prensa. Hoy en día, sin embargo, cualquier joven o reciente periodista puede convertir su blog, en el mas leído de un periódico digital sin que para ello haya intervenido la mediación jerárquica: el encuentro con el lector, la respuesta auto evidente que dan los usuarios, se convierte en el más rotundo indicio de interés y no hace falta atravesar las farragosas complacencias de los jefes para, como suele decirse, ser alguien.
Pero el favor del público -ese público fatal y festivamente publicado: imprevisible e insolente- es mutable y puede cambiar en cualquier momento su preferencia y lo que un día fue entusiasta unanimidad puede ser al día siguiente abandono masivo.
No hace falta conquistar el favor de una jerarquía obsoleta para ser alguien en la Red, pero cuando esta te abandona vas a quedarte, como suele decirse, sin red. Ningún lazo de solidaridad gremial podrá ampararte ni protegerte.
¿Quién está dispuesto a vivir a la intemperie, libre de la intermediación cultural del escalafón, a salvo de sus tiranías, pero huérfano también de los complacientes consuelos que hasta ahora nos ha prestado?
Quizá necesitamos algo más de tiempo, un recorrido más amplio como internautas, para constatar las consecuencias que tendrá la Red en la existencia del autor. Será conveniente tomar nota de cuanta alteración se vaya produciendo, escribir la crónica de nacimientos y defunciones, ver cómo influye en su celebración y extinción el deseo de esa masa anónima y cruel que se desplaza como un animalote, apartando con su cola todo lo que le estorba.
Nunca dejará de sorprendernos lo que con un poco de atención se puede ir encontrando en el diccionario. Se suele hablar de la vanidad de los autores ignorando a menudo lo que en verdad se puede llegar a decir con ello. Normalmente nos limitamos a atribuir a esta expresión el significado de arrogancia y presunción. Pero como cualidad de lo vano, la vanidad también nos habla de la caducidad implícita en lo insubsistente, en lo infructuoso. ¿Y no será la condición efímera -fugaz y perecedera- que impone la Red precisamente lo que más nos aterra: la inestable existencia que sólo tenemos cuando los demás nos prestan el favor de su mirada?
Vicente Verdú y Sergio Ramírez, quizá los menos vanidosos de los autores que uno puede tratar, han sido precisamente los que se han atrevido a confrontarse con su blog a lo real contemporáneo y a aceptar un inquietante desafío: renovar en la Red su personalidad, su influencia: es decir, su existencia.
Casa de América, Madrid, 29 mayo 2008
 Creo que fue durante la Segunda Guerra cuando el espectáculo de la destrucción, la muerte y el dolor masivos, eso que ahora llamamos terrorismo, pasó a formar parte del mercado mediático. Con limitaciones. Por ejemplo, no se emitieron las espantosas imágenes de los campos de exterminio hasta casi quince años después de terminada la guerra. Nadie les podía sacar beneficios. Cuando los aliados tomaron Roma, el general Mark Clark, jefe del Quinto ejército, se quejaba amargamente de que lo habían hecho coincidir con el desembarco de Normandía: "Fíjese. Ni siquiera nos han dejado los titulares de primera", manifestó indignado. En su estado mayor había cincuenta personas dedicadas a las relaciones públicas. Al Qaeda comprendió muy pronto que no podía ganar ninguna batalla si no disponía de ejército mediático propio y para entender la guerra de Irak se requiere una buena formación en economía mediática.
Creo que fue durante la Segunda Guerra cuando el espectáculo de la destrucción, la muerte y el dolor masivos, eso que ahora llamamos terrorismo, pasó a formar parte del mercado mediático. Con limitaciones. Por ejemplo, no se emitieron las espantosas imágenes de los campos de exterminio hasta casi quince años después de terminada la guerra. Nadie les podía sacar beneficios. Cuando los aliados tomaron Roma, el general Mark Clark, jefe del Quinto ejército, se quejaba amargamente de que lo habían hecho coincidir con el desembarco de Normandía: "Fíjese. Ni siquiera nos han dejado los titulares de primera", manifestó indignado. En su estado mayor había cincuenta personas dedicadas a las relaciones públicas. Al Qaeda comprendió muy pronto que no podía ganar ninguna batalla si no disponía de ejército mediático propio y para entender la guerra de Irak se requiere una buena formación en economía mediática.



 Rafael Argullol: Hoy, en mi galería de espectros, me ha parecido ver el espectro vacilante del Golem.
Rafael Argullol: Hoy, en mi galería de espectros, me ha parecido ver el espectro vacilante del Golem. 


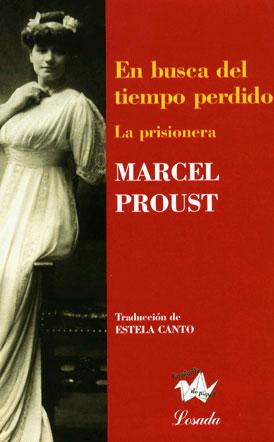 Desde 1907, con 36 años de edad, y hasta prácticamente su muerte en 1922, Marcel Proust vivió recluido en un apartamento del parisino boulevard Haussmann, entregado, como es bien sabido, casi en exclusiva a la redacción de A la Récherche du Temps Perdu. La determinación es brutal, como lo indica el siguiente párrafo del Narrador (protagonista principal de la obra) en relación a cuál sería su actitud en el caso de que conocidos o amigos le importunaran:
Desde 1907, con 36 años de edad, y hasta prácticamente su muerte en 1922, Marcel Proust vivió recluido en un apartamento del parisino boulevard Haussmann, entregado, como es bien sabido, casi en exclusiva a la redacción de A la Récherche du Temps Perdu. La determinación es brutal, como lo indica el siguiente párrafo del Narrador (protagonista principal de la obra) en relación a cuál sería su actitud en el caso de que conocidos o amigos le importunaran:
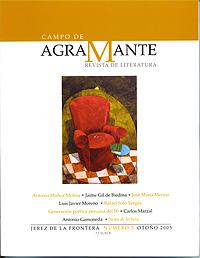 Así pretendió desde sus orígenes el poeta Caballero Bonald que fuera Campo de Agramante, revista cultural que nació a la sombra de su fundación, en Jerez de la Frontera. Efímera, desde luego al celebrar sus primeros diez años, ya no conseguirá serlo. Lo efímero no se dilata tanto, no resiste el paso de los años. ¿Y municipal? ¿Por qué ese desprestigio de lo municipal? Será que lo municipal nos recuerda a los guardias, los alcaldes, los pequeños casinos y esas revistas, publicaciones y mamotretos que suelen subvencionar las Diputaciones Provinciales para contentar a los recaudadores de votos.
Así pretendió desde sus orígenes el poeta Caballero Bonald que fuera Campo de Agramante, revista cultural que nació a la sombra de su fundación, en Jerez de la Frontera. Efímera, desde luego al celebrar sus primeros diez años, ya no conseguirá serlo. Lo efímero no se dilata tanto, no resiste el paso de los años. ¿Y municipal? ¿Por qué ese desprestigio de lo municipal? Será que lo municipal nos recuerda a los guardias, los alcaldes, los pequeños casinos y esas revistas, publicaciones y mamotretos que suelen subvencionar las Diputaciones Provinciales para contentar a los recaudadores de votos.
