Me salió del alma. ‘Si tuviese que definir qué es lo más difícil en este mundo', le dije a mi pobre hija, que no sabía de qué estaba hablando, ‘no dudaría: no hay nada más difícil que ser buena gente'. Las razones que inspiraron el exabrupto distaban de ser trágicas, pero su naturaleza cotidiana y además privada no contradice el argumento: vivimos en sociedades que desconocen cada vez más la noción de bondad, un concepto sospechado de arcaico y por ende de inoperante, al que no puede definirse más que por aproximación en virtud de su rareza -una perla negra por la cual, oportunamente, nadie pagaría un centavo.
Me pregunto cuándo, dónde y cómo habrá aparecido la noción por vez primera. Durante los albores de la especie, imagino que lo bueno debe haber coincido con aquello que convenía al sujeto, y tal vez a su comunidad, del mismo modo en que opera en el contexto de una manada animal: bueno lo que nos cobija en invierno, bueno lo que los alimenta, bueno lo que nos protege de los predadores. Pero en algún momento debe haber irrumpido la duda, propiciando el cuestionamiento. Cuando el hecho de que los más fuertes se quedasen con el abrigo o al reparo, condenando a los más débiles a la muerte, sugirió que el poder quizás no fuese el único de los criterios de discriminación. Cuando algo repugnó a aquellos que estaban comiéndose a sus congéneres. Cuando el arma que hasta entonces había servido para protegerse del tigre fue utilizada contra el hermano, o para robar una mujer ajena. Imagino que estos planteamientos deben haber coincidido con el origen de las religiones, ya no en su carácter de mitos fundantes y explicaciones del mundo natural, sino en su etapa ulterior como propulsoras de una ética individual y comunal. Si algunos de ustedes saben algo específico sobre el origen de la bondad como concepto, o conoce bibliografía ad hoc, sean buenos y compártanlo. No todo es Google en este mundo.
Por supuesto, cuando mi hija preguntó de qué estaba hablando no me remonté a la Edad de Piedra, esas consideraciones surgieron después. En el momento me limité a hablar de nuestra circunstancia, de esta ¿civilización? de la que formamos parte remisa pero parte al fin, y que no sólo desconoce la noción de bondad, sino que además la persigue consecuentemente. Un mundo que lo mide todo en términos monetarios, y que por ende propicia el provecho personal, no encuentra en la bondad utilidad alguna. La bondad no cotiza en nuestras sociedades, en tanto se da de narices con la fuerza propulsora del capitalismo.
Como no todos tenemos dinero suficiente, el dinero es el objeto y la razón del privilegio, y el privilegio es aceite en conjunción con el agua de la bondad. No llegaré al extremo de decir que tener y ser (bueno) son opciones contradictorias, pero creo que la cuestión del tener es en buena medida responsable de la reducción de la bondad al anacronismo, en tanto determina un porcentaje enorme de nuestros actos. Cuanto más tengo, menos quiero perder. Cuanto menos tengo, más necesito. Y cuando tengo suficiente, vivo con tanto miedo de perder lo que tengo que sobreactúo el miedo de los que más tienen. En este mundo angustiado por los alimentos escasos, las hipotecas impagables y la espada de Damocles del agua, el imperativo del tener oblitera la consumación de ser (bueno), quizás más que en cualquier otra época.
Esto se está poniendo interesante. Si no les molesta, la seguimos mañana.



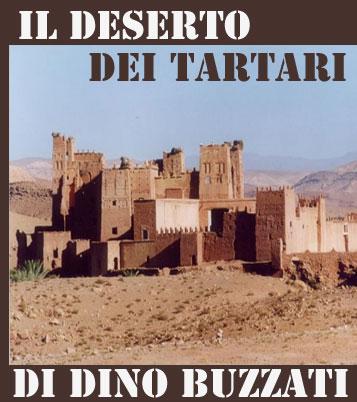



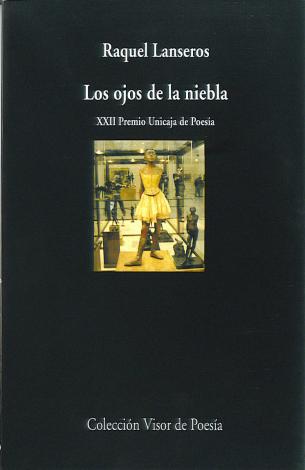 Me paro en un café. Tengo tiempo para leer. Quiero volver a Los ojos de la niebla de Raquel Lanseros. Encuentro abierto un lateral de mi mochila. Me han quitado las gafas. Las gafas de diseño años cuarenta, las putas, caras y cómodas gafas. Las gafas que eran para mi vista cansada. Me brota un cabreo con incrustaciones racistas. Consigo vencer ese estúpido sentimiento.
Me paro en un café. Tengo tiempo para leer. Quiero volver a Los ojos de la niebla de Raquel Lanseros. Encuentro abierto un lateral de mi mochila. Me han quitado las gafas. Las gafas de diseño años cuarenta, las putas, caras y cómodas gafas. Las gafas que eran para mi vista cansada. Me brota un cabreo con incrustaciones racistas. Consigo vencer ese estúpido sentimiento.



