Todavía una gran publicidad en la Navidad de la peor crisis. Pero
"¿y si toda la publicidad no fuera la apología de un producto, sino de la propia publicidad?" (Jean Baudrillard)

Todavía una gran publicidad en la Navidad de la peor crisis. Pero
"¿y si toda la publicidad no fuera la apología de un producto, sino de la propia publicidad?" (Jean Baudrillard)

Hace muchos años, nada menos que en 1993, escribí en los ?Cuadernos de Lanzarote? unas cuantas palabras que hicieran las delicias de algunos teólogos de esta parte de la Península, especialmente Juan José Tamayo, que desde entonces, generosamente, me dio su amistad. Fueron estas: ?Dios es el silencio del universo, y el hombre el grito que da sentido a ese silencio?. Reconózcaseme que la idea no está mal formulada, con su ?quantum satis? de poesía, su intención levemente provocadora y el subentendido de que los ateos son muy capaces de aventurarse por los escabrosos caminos de la teología, aunque sea elemental. En estos días en que se celebra el nacimiento de Cristo, otra idea me ha acudido, talvez más provocadora aún, incluso podría decir que revolucionaria, y que en poquísimas palabras se puede enunciar. Helas aquí. Si es verdad que Jesús, en la última cena, dijo a los discípulos, refiriéndose al pan y al vino que se encontraban sobre la mesa: ?Este es mi cuerpo, esta es mi sangre?, entonces no será ilegítimo concluir que las innumerables cenas, las pantagruélicas comilonas, las panzadas homéricas con las que millones y millones de estómagos tienen que habérselas tratando de esquivar los peligros de una indigestión fatal, no serán nada más que la multitudinaria copia, al mismo tiempo efectiva y simbólica, de la última cena: los creyentes se alimentan de su dios, lo devoran, lo digieren, lo eliminan, hasta la próxima navidad, hasta la próxima cena, con el ritual de un hambre material y mística siempre insatisfecha. A ver ahora qué dicen los teólogos.
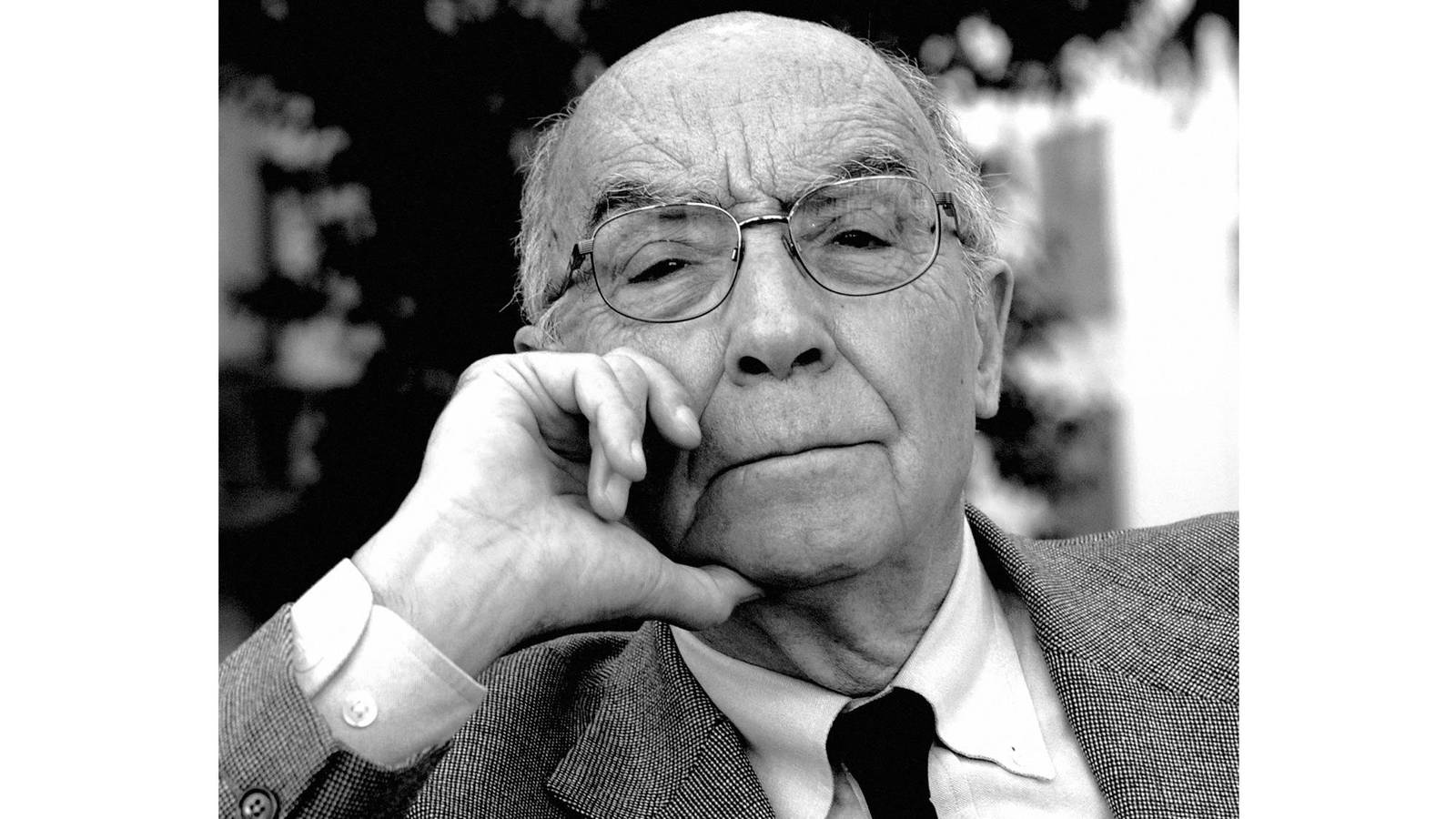
autobombo. Fuente: l´esclafit Un lector furibundo me escribe:He dudado mucho para enviar este comentario (nunca antes lo he hecho), y he dudado porque no me gusta hablar mal de nadie, pero en este caso tengo que hacerlo, aunque no lo quiera.Soy un viejo lector de tu Moleskine, Iván. Soy de quienes "lloraron" tu primera partida hace un par de años y de quienes se alegraron con tu regreso. No soy tan fan de tus novelas pero creo que eres un escritor de cierto respeto. Sin embargo, de un tiempo a esta parte tu blog me parece de un mal gusto insoportable: el autobombo a la orden del día ya hastía, cansa y genera anticuerpos hasta en quienes nunca tuvimos nada qué reprocharte. Y no es envidia ni mucho menos, créeme. Me alegra tu galardón, y creo que es para estar contento; supongo que el reconocimiento fue una catarsis para sacudirte de tantos años "improductivos" (al menos para la imprenta)y de la mala leche de quienes te agraviaron. El lícito tu festejo y tu algarabía, pero ya pues, hasta ahí nomás. No es para tanto. Muchos han obtenido premios iguales o mejores y se han mostrado menos arrogantes y dispuestos a hablar a cada rato de sí mismos y sus novelas. Que tu novela crezca sola, déjala. Si es buena ya lo dirá el tiempo. Y si no, pues escribe otra mejor. talento tienes, no lo pierdas en "figuretear", escribe.Yo le respondo con absoluta honestidad y sin falta modestia:Lo que ocurre es que mi blog es tan exitoso y leído, que mucha gente se confunde y piensa que es la sección cultural de un diario o una página informativa de internet pegada a una agencia de noticias. Pero no es así: este es mi blog personal y así como coloco las noticias que me interesan, también hablo de mis depresiones, de mis amistades, de mi hijo, de mis amores reales y platónicos, de mis viajes y por supuesto de las cosas que salen sobre mi novela. Es natural y no lo veo nada de malo, sobre todo porque este blog lo administro yo, se me ocurrió a mí y ni siquiera tengo adsense así que es absolutamente Ad Honorem.Por otra parte, si espero que algún otro blog ponga una noticia buena sobre mí tendré que esperar sentado. Han hecho todos un boicot y está bien, no me quejo. Después de todo, Moleskine Literario, gracias a mi dedicación y esfuerzo y, por qué no, talento (qué difícil no ser falso modesto en el perú no?) tiene más lectores que todos esos blogs juntos.Así que tendrás que seguir leyendo nomás las cosas buenas que salen sobre mí, o irte a otro blog. Estás en tu derecho como yo en el mío de comentar lo que quiera...No soy el primero ni seré el único blogger que usa su espacio para comentar sus noticias. Lo ha hecho Daniel Link, Fuguet, Paz Soldán, Faverón, Coral, Paolo de Lima, etc. En general, todos los bloggers del mundo. E incluso lo hace exclusivamente César Gutiérrez, sin que nadie le diga nada. Todo OK. Finalmente, quiero añadir que creo que estos post que hablan sobre mi novela son un servicio a la comunidad. Gracias a ellos los curiosos, lectores, reseñistas y futuros críticos solo tendrán que hacer clic a la etiqueta "thays" u "Oreja de perro" y tendrán toda la información que vale la pena (no la prejuiciosa o simplemente insultante) sobre mi novela en vez de irse de hemeroteca en hemeroteca. ¡Bienvenidos a la nueva era de las comunicaciones literarias!

Se acerca el final. Y luego el nuevo comienzo. Y cada vez repetimos idénticas ceremonias. Balance del año transcurrido. Perspectivas del nuevo. La arbitrariedad calendaria nos ayuda a balizar la memoria. ¿Qué haríamos sin aniversarios ni fechas, sin conmemoraciones ni festividades? Atenderíamos únicamente a los ciclos naturales, origen y fundamento de nuestros pruritos calendarios de hoy. Ahora llega uno de suficiente enjundia. Dentro de muy pocos días, el próximo uno de enero cumpliremos ya diez años sin pesetas, nuestras viejas pesetas. Y sin francos ni liras, sin marcos ni escudos, sin florines ni chelines. Diez años además sin soberanía monetaria, es decir, sin márgenes para que los gobiernos europeos de los países del euro hagan, por ejemplo, políticas de devaluación competitiva. Esta práctica tan desgraciada y nefasta habría sido ahora nuestra forma natural de encarar -mal- la crisis, de no haber contado con las benditas ataduras del euro.
La peseta sigue existiendo, claro que sí. En las cabezas de muchos ciudadanos. Y sólo desaparecerá cuando desaparezcan quienes la hacen vivir en su mente. Pero su desvanecimiento de la vida ciudadana se ha producido sin grandes complicaciones. No conozco a nadie que la eche en falta. Quizás algunos alemanes pueden tener sentimientos distintos respecto al marco, aquella moneda fuerte y segura, que el canciller Kohl entregó a Europa a cambio de la unidad alemana y a la espera de la unidad política europea. Lo peor de todo lo que nos ha sucedido con nuestras monedas es que no hemos hecho la unidad política y esto mismo es lo que más se nota a faltar.
Algunos quiméricos europeístas nos aseguraban que del mercado único y de la moneda europea acabaría saliendo la unión política. Ahora ya se ha visto que no es así y que nunca saldrán avances políticos de los nuevos caminos económicos. Que se lo pregunten si no a los chinos, que están todavía esperando que lleguen la libertad y la democracia de la mano de las leyes del mercado, descubiertas y gradualmente adoptadas desde hace ya 30 años. Las decisiones políticas salen de la actividad política, y no del comercio o de la circulación fiduciaria.
El comercio, según el clásico, suaviza las costumbres: no hay duda, y de ahí que sea un buen abono para la libertad y para la democracia. La unidad monetaria facilita también la unidad política. Son condiciones probablemente necesarias. Pero no suficientes: nada puede sustituir a la voluntad de los ciudadanos y a sus decisiones conscientes. Tenemos euro y esperemos seguir teniéndolo durante muchos años, pero no tenemos unión política europea, ni la tendremos nunca de seguir el actual camino de abulia e indolencia.
(Aclaración: El euro tardó todavía tres años en convertirse en papel moneda y en circular como tal. La peseta todavía circuló durante este tiempo, pero era ya una moneda muerta como tal, felizmente muerta. Lo más importante: estaba muerta como arma económica y por ende política, y éste es el acontecimiento que quería celebrar hoy, en vísperas de la Navidad).

¿Y ustedes qué dijeron? ¿"Éste ya se largó"? Pues no, aunque a veces ocurre que uno se pierde. Yo no sé si por gusto o por vocación, pero algunos tendemos a desaparecernos sin dejar ni rastro. Porque sí, o porque no, o porque la existencia peca de impredecible y quién es uno para contradecirla. Vamos, no es que no tengas las mejores intenciones de estar a todas horas donde deberías, y puede que te lo hayas propuesto con los ojos cerrados y la mano en la Biblia, pero como bien dicen, shit happens. Dejamos incompleto el paisaje al que se suponía que pertenecíamos, acaso porque hay algo allá afuera que intuimos necesario para completarnos.
Antiguamente las personas se desaparecían por horas, días o semanas y nadie parecía sorprenderse. Hoy día, nunca falta quien patalea y se esponja porque no da contigo en el celular, o porque te mandó un e-mail a las dos de la tarde, ya casi dan las tres y aún no te has dignado responder. "¿Qué se cree este mamón?", respingan y ya piensan en borrarte de su lista. Castigo que, a todo esto, conlleva algunas recompensas socialmente incorrectas, más todavía si no se ha perdido uno contra su voluntad, ni a solas, ni piensa aparecerse en un buen rato. Se disfruta no sólo de la libertad de saberse perdido e inencontrable; también de imaginar la indignación de esos probables perseguidores que insisten en negarle a uno el derecho a ser uno y esfumarse.
"¿Dónde andará este escuincle, con un demonio?", repelaba mamá y uno la contemplaba desde su escondite, reprimiendo la risa y de paso el aliento. "Díganle a Perengano que está reprobado", sentenciaría el maestro mientras uno atendía a la clase de billar, asignatura básica en la universidad de la vida. "¡No quiero que me vuelvas a llamar!", grita el contestador telefónico y uno entiende que la última parranda terminó por dejarlo inapelablemente soltero. "Que dice el director de Recursos Humanos que te presentes de inmediato en su oficina", reza un post-it abandonado desde hace varios días en el escritorio, sin que uno haya hecho mucho más que leerlo con un poco de prisa y una nada de apuro. Despedí a mi patrón desde mi primer empleo, celebra la canción de Zeca Baleiro y uno, que como he dicho quiere ser responsable, se pregunta por qué jodidos le ha tocado ser justamente como uno.
Es probable que consiga explicarlo, pero la gracia está en dejarlo así. Por más que no fume uno, siempre llega la hora en que se hace preciso salir por cigarros a Hong Kong. Desconectarse, irse, morirse por un tiempo sin por ello tener que curarse en salud, darse el lujo de darle la espalda al mundo, así sea para abrazarlo después. Ahora mismo persigo a un personaje que lleva años borrado del mundo perceptible, y al hacerlo no sé sino perderme, mas creo con pasión de fugitivo que ahora, como siempre, perderse es encontrarse.
No respondo los mails. No prendo el celular. No contesto el teléfono, ni devuelvo llamadas. Soy un asco en el universo online, pero de ahí a faltar a la cita navideña ya hay demasiado trecho. Hace un año de menos dejé algunos regalos en video para los habitués de este rincón de El Boomerang, pero esta vez regreso como aquellos faroles de la calle que con trabajos traen los zapatos puestos, pero alzan la botella porque sienten nostalgia y pretenden brindar con quien se deje. Salud Guada, Tamiris, Mauligno, Gabriel, Démina, Celestina, Scarlett, Di, Kiddo, Marce, Ana, Lillies, Mita, Rosa María, Paola, Lilith, Enjouee, Geovani, Coty, Emmanuel, Jorge, York, Escarola, Evelyn, Chaviman, CadaCual, Zoch, Alicia, Mariela, Kikis, Rizzo, León, Ex-00000, Yosoyyo, Abrome, Viridiana, Luis, Mayte, Aspasia, Erika, Viridiana, Enrique, Dulce Geisha, Námor, Antifans, Arros, Ycia, Ryksz, Rana y cada uno de los otros, que no por no nombrarlos dejo de levantar este vidrio en su honor.
Hace unos pocos meses, llegué corriendo hasta el departamento de vinos y licores de una tienda y pregunté, sin muchas esperanzas, si por casualidad tenían champaña fría; un par de días después, un lector de este blog, presente en esa tienda durante aquellos momentos, creyó haberme escuchado pedir Château Lafite y así lo escribió aquí. Salud, también, por ésa y las demás confusiones sin las cuales no habría ficción posible. Y bien, es 24 de diciembre. Merry Crisis, y gracias por la paciencia.

Hace algunas semanas, en Guadalajara, entré a una disquería y le pregunté a uno de los vendedores, en voz baja, si tenía compacts de narcocorridos. Mi interés en los corridos había comenzado con la lectura de Trabajos del reino, la excelente novela de Yuri Herrera. La violencia actual en el Norte mexicano me llevó naturalmente a explorar los narcocorridos, esa música prohibida en algunos estados por darle glamour a la cultura del narcotráfico. El vendedor me trajo tres compacts, uno de ellos de Los Tigres del Norte. Uno se anunciaba como XXX, y tenía canciones con títulos como "El contrabando del siglo", "La muerte de un federal" y "Sangre en la disco". Encontré mucha violencia, algo de poesía, y nada de glamour.
Recuerdo esta experiencia al leer en El País que Laura Zuñiga, Miss Sinaloa y Reina Hispanoamericana 2008, fue detenida ayer junto a siete hombres, con un arsenal (pistolas, rifles de asalto, cartuchos), celulares y dinero. Cuando la arrestaron, le preguntaron qué hacía con ese arsenal: respondió que iba a Colombia y Bolivia, "de compras". En su nota, Pablo Ordaz recuerda a Teresa Mendoza, la heroína de La Reina del Sur, la novela de Pérez-Reverte. Los Tigres del Norte le dedicaron un corrido (no llegaba a narcocorrido). Y pronto, seguro, aparecerán los narcocorridos dedicados a Laura Zuñiga.

Carátula de la novela. Fuente: boomerang Edmundo debe tener una excelente memoria, o anotar las cosas en una libreta Moleskine, porque se ha acordado que yo pretendía balzacianamente unificar todas mis novelas bajo el título Armonía Perdida. Pues ese es el título que le ha colocado al post, tan generoso como siempre, ha mi novela Un lugar llamado Oreja de Perro. Publicó en el "Boomeran(g)" su reseña. Por otra parte, también agradezco los comentarios tan elogiosos de los lectores de su blog, incluso el grosero que anda por ahí, y le da el toque de realidad. ¡Un abrazo, Edmundo y gracias! A ver si coordinamos agendas para vernos este año:El regreso de Iván Thays a la ficción no podía haber sido más auspicioso. Un lugar llamado Oreja de Perro, su nueva novela, ha resultado finalista del premio Herralde. En estos años, muchas cosas han cambiado en el estilo de Iván. La prosa, que solía estar llena de florituras, de metáforas, se ha vuelto despojada, directa. Eso la hace más efectiva: "Pensamos que las fotografías, los recortes de periódico, las cartas, los videos, los testimonios, los recuerdos, sostienen la memoria. Pero no la sostienen, la reemplazan".El narrador arrastra las heridas producidas por el fallecimiento de su hijo y el hecho de que su esposa lo haya abandonado; con el panorama personal de una crisis devastadora, acepta el encargo de su periódico, de visitar un caserio en los andes peruanos llamado Oreja de Perro, golpeado por el terrorismo en los años ochenta y donde los militares han sido causantes de violaciones a los derechos humanos. Con gran acierto, Thays convierte a Oreja de Perro, lugar de supuesta reconciliación nacional (el presidente debe lanzar allí un programa asistencialista), en una metáfora de la violencia, de la pérdida, de la descomposición, social y personal: "Imagínate, todos los días descuartizaban perros en Ayacucho. Y si lo ves en un mapa, este sitio parece un pedazo enorme cercenado de alguno de esos perros, o de todos".En Oreja de Perro, el narrador se verá involucrado con Jazmín (una muchacha que padece las secuelas de la violencia) y sabrá de los deseos de venganza de gente del pueblo contra los militares. Descubrirá, también, que hay ciertas tragedias que no se superan, pero que eso no implica el desaliento: hay que aprender a vivir con la armonía perdida. Los que se sorprendieron al ver que este escritor de la intimidad publicaba una novela política, descubrirán que en esta novela la política importa, pero que, como siempre en un libro de Iván Thays, el viaje que de veras cuenta es el interior (El viaje interior es el título de mi novela favorita de Iván). A los que no les haya convencido la inacción del narrador, su autismo, su incapacidad para preocuparse de veras por ese entorno desolador de injusticia social en su país, habrá que decirles que, a pesar del cambio de estilo, Thays es siempre Thays. Aunque esta vez se da incluso el lujo de un final esperanzador. Me encanta ese final "Thays es siempre Thays", a ver su aprenden los que creen que he cambiado para "ganar premios en España" (cosa que no he hecho, soy solo un pobre finalista). Lo que sí no entiendo es, eso sí, que Edmundo prefiera la melodramática El viaje interior a mi nueva novela escrita con los tendones. Ah, Edmundo, un romántico incurable sin duda.

?Morí? en la noche del 22 de diciembre de 2007, a las cuatro horas de la madrugada, para ?resucitar? solo nueve horas después. Un colapso orgánico total, un paro de las funciones del cuerpo, me llevaron al último umbral de la vida, ahí donde ya es demasiado tarde para despedidas. No recuerdo nada. Pilar estaba allí, estaba también María, mi cuñada, una y otra delante de un cuerpo inerte, abandonado de todas las fuerzas y donde el espíritu parecía haberse ausentado, que más tenía ya de irremediable cadáver que de ser viviente. Son ellas quienes me cuentan hoy lo que fueran aquellas horas. Ana, mi nieta, llegó en la tarde del mismo día, Violante al siguiente. El padre y abuelo todavía era como la pálida llama de una vela que amenazaba extinguirse con el soplo de su propia respiración. Supe después que mi cuerpo sería expuesto en la biblioteca, rodeado de libros y, digámoslo así, otras flores. Escapé. Un año de recuperación, lenta, lentísima como me avisaron los médicos que tendría que ser, me devolvió la salud, la energía, la agilidad de pensamiento, me devolvió también ese remedio universal que es el trabajo. En dirección, no a la muerte, sino a la vida, hice mi propio ?Viaje del elefante?, y aquí estoy. Para servirles.
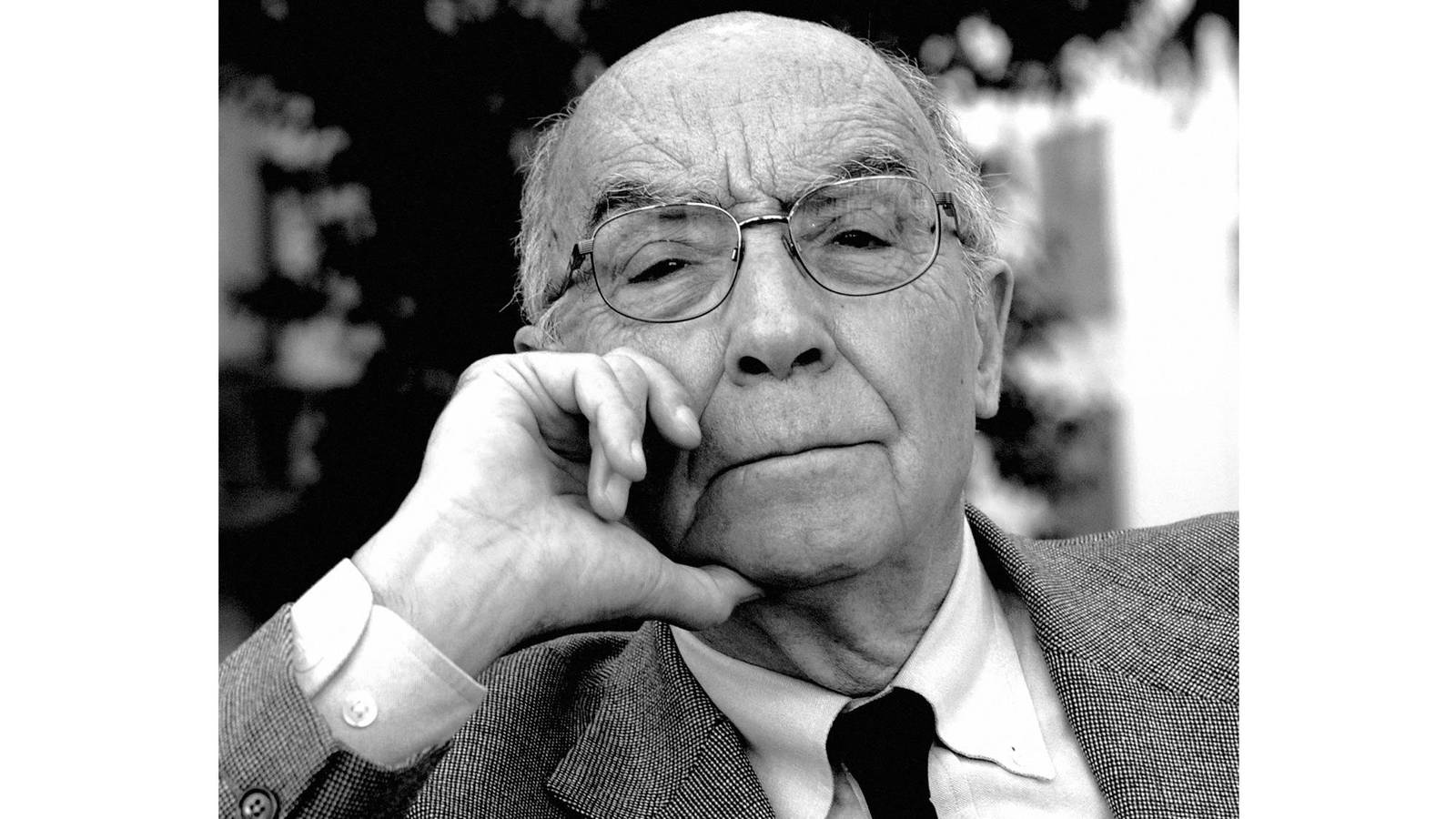
Si no propones ?soluciones?, ni se te ocurra hacer uso del arma de la crítica, me aclaran algunos que tampoco exponen un solo remedio. Su tono me evoca las aburridas asambleas pioneriles en las que estuve presente durante todos mis años escolares. Cuando me llegaba el turno de hablar y mis señalamientos desbordaban lo personal para criticar lo sistémico, alguien me paraba en seco para recordarme que un verdadero revolucionario plantea soluciones, no quejas. Ejercer el criterio debía hacerse de forma constructiva ?me advertían? y con el tiempo comprendí que no era un llamado a la diatriba provechosa sino al conformismo. Aquellas críticas cercenadas trajeron estos problemas para los que ni siquiera los proponedores de la ?crítica útil? tienen una solución. Mis pocos conocimientos en materia económica no me permiten, por ejemplo, aventurarme a enmendar el entuerto de la dualidad económica en el que vivimos hace quince años. Tampoco tengo antecedentes científicos para saber cómo se resolverá la maldita circunstancia del marabú por todas partes. Piernas cortas en la política me impiden prever cómo se harán efectivas las palabras de Juan Pablo II de ?que Cuba se abra al mundo y el mundo se abra a Cuba.? Sin embargo, mi olfato ciudadano me ha hecho descubrir intuitivamente la SOLUCIÓN. Sólo la libre opinión hará que aquellos que pueden mostrar remedios se atrevan a hacerlo. El economista que guarda en su gaveta el plan para sanear la economía cubana necesita garantías de que no será castigado por decir sus ideas. Todos los proyectos políticos, sociales y de política exterior, que están ocultos ante la posible represalia que pueden sufrir sus creadores, reclaman un espacio de respeto. Dejen que todos hablen, no importa si en lamento o con el respaldo de una propuesta estudiada para enfrentar los problemas. Anuncien públicamente que cada cubano puede decir lo que piensa y proponer una solución desde el color político y la orientación ideológica en la que crea. Verán entonces como afloran los bálsamos, como la queja deja lugar a la propuesta y cuán mal les sienta eso a los crónicos detenedores de la crítica.

Generación Y y los otros blogs del Portal Desdecuba.com han estado inaccesibles durante más de veinticuatro horas. Las causas del apagón aún no se han determinado, pero quiero agradecer a todos los que se han preocupado por nuestra desconexión. Lamento darles tantos dolores de cabeza, pero me alegra comprobar que podemos volver a renacer de los ataques, los trolls y hasta de los problemas de software. Un abrazo y vamos a recuperar este día perdido. Yoani
