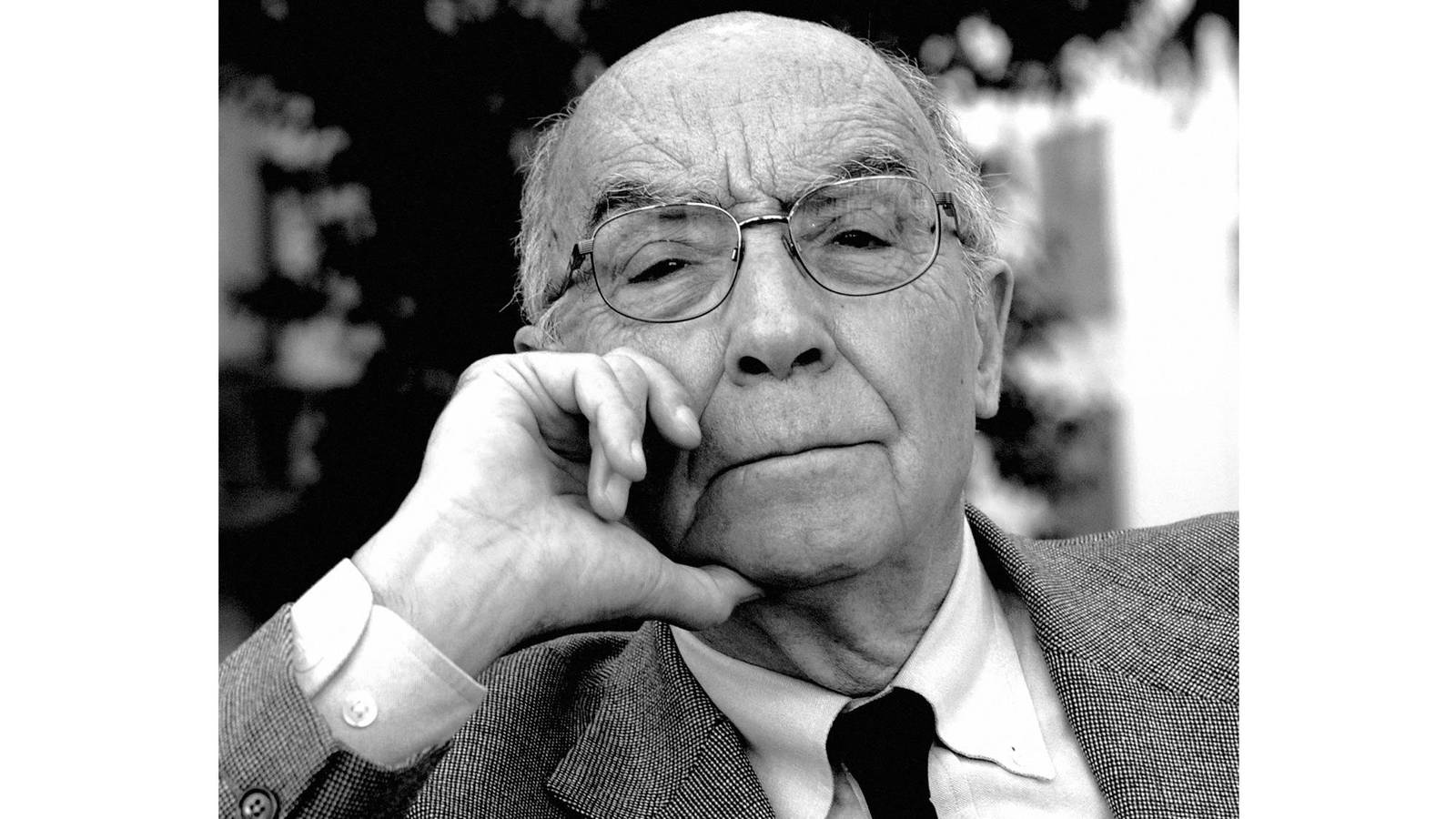No es un debate inútil. Es un debate perjudicial. Que parte de preguntas mal planteadas y de premisas falsas y sólo puede conducir a conclusiones absurdas o contraproducentes. Lo mejor que puede suceder con este debate es que fracase, como han fracasado otras ocurrencias geniales del hiperpresidente. Pero aunque fracase, el mal está ya hecho. Mientras el mundo cambia e interpela a Europa para que se adapte a los cambios, proliferan aquí y allí las reacciones defensivas y patológicas, repliegues identitarios y finalmente una forma de comunitarismo, aparentemente republicano, pero amarrado al cristianismo como seña cultural frente a los inmigrantes y tentado por la xenofobia, la exclusión del otro y el rechazo de la sociedad plural. Sarkozy y su debate sobre la identidad francesa son el epítome de estos enfoques enfermizos, que cuentan con sus expresiones más crudas y rechazables en las leyes italianos contra la inmigración, pero surgen en forma de sarpullidos populistas en toda Europa.
Para hacerse una idea de la catástrofe ideológica que yace detrás de este debate basta con leer el libro del encargado de promoverlo y sostenerlo, el ex socialista Eric Besson, ahora ministro de Sarkozy al cargo de la cartera de ?sentémonos antes de empezar a enunciar el nombre del ministerio- la Inmigración, de la Integración, de la Identidad Nacional y del Desarrollo Solidario. Se titula ?Pour la Nation?, que debería traducirse como ?A favor de la Nación?, y constituye un auténtico manual de un comunitarismo esencialista, que no se reconoce a sí mismo como tal y se disfraza de los oropeles republicanos, puesto que constituye una tipo de nacionalismo y de soberanismo antieuropeo y bonapartista. Por economía de escritura prefiero aportar los argumentos a través del texto. Antología, rápidamente traducida del francés: ?Hablar de la Nación, es decir, de lo que une a los hombres, y de los valores que les reúnen, afecta a lo más profundo y sensible que hay en cada uno de nosotros?. ?Aunque la dominación del imperio franco rehace temporalmente la unidad de occidente, una vez esta unidad definitivamente desaparecida a mitad del siglo IX, es el Tratado de Verdún el que conduce a Francia, Alemania, Inglaterra, España, Italia, a su plena existencia?. [En 843 los hijos de Carlomagno, Carlos el Calvo, Lotario y Luis el Germánico, se reparten su imperio en Verdún; dejo a la consideración del lector el valor del anacronismo, de viejo manual escolar francés, que efectúa el señor ministro]. ?Cuando se intenta comprender porque nuestra Nación está tan impregnada de unitarismo y rechazo del comunitarismo no es inútil convocar su historia y sus orígenes. Francia no es una Nación que se haya dotado progresivamente de un Estado, como pueden ser Inglaterra, Alemania, Italia o España. (?) Francia es una Nación creada por el Estado?. ?Nuestro territorio es uno de los elementos fundamentales de la unidad nacional (?) Este territorio, porque no es un lugar de estacionamiento sino de paso y migración, sólo puede ser gobernado por un poder central fuerte (?) Nuestra Nación sólo puede ser construida por un poder centralizador. (?) Pero instaura sobre todo una lengua oficial imponiendo la redacción de todos los actos administrativos y notariales en francés y nunca más en lenguas regionales como el occitano o en latín?. ?La búsqueda de una consciencia y unos valores comunes es probablemente más imperiosa en una Nación cuyos orígenes son tan plurales como los nuestros.Este llamamiento a la superación de los orígenes y la reunión alrededor de valores comunes constituye, desde su primer aliento, y mucho antes de la Ilustración, el universalismo de nuestra Nación?. ?En el siglo X todos los habitantes de Francia con franceses, pues la Nación no es todavía plenamente consciente de ella misma. Esta consciencia nacional está vinculada a las política centralizadoras, sobre todo en el terreno militar y fiscal?. ?La Nación es una herencia de glorias y de reproches compartidos, pero también un proyecto a realizar?. ?A la exaltación de la Nación, los posnacionalistas responden con su negación. (?) Desarrollan incluso el concepto de ?ciudadano del mundo?. (Para ellos) los derechos del hombre podrían existir y ser respetados sin necesidad de una Nación para expresar su poder soberano?. ?Pues no existen derechos del hombre que no sean derechos del ciudadano. (?) La Nación republicana constituye el cuadro de ejercicio de las libertades. Los derechos del hombre no serían más que un sueño, si no hubiera ciudadanos para ejercerlos?. ?La Nación es un conjunto de hombres y de mujeres que disponen de una historia, una cultura, una lengua, valores comunes y se comprometen en un proyecto común?. ?Los intentos de instauración en Francia de un régimen parlamentario, siguiendo el modelo británico (?) han conducido todos a la inestabilidad. (?) Esto es lo que ha conducido a instaurar la elección del Presidente de la República por sufragio universal desde 1962. (?) Esta presidencialización me parece conforme a la identidad misma de nuestra Nación. (?) La elección presidencial se ha convertido en catalizador de nuestra ciudadanía. (?) La presidencialización de nuestra República no es un hecho nuevo, que estaría vinculado a la personalidad de Nicolas Sarkozy, sino un hecho ya inscrito, deseado y deseable". ?La presidencialización, porque permite superar las polarizaciones partidistas y asegurar una mejor representación del poder ejecutivo, responde a las aspiraciones de una nación que se ha construido alrededor de un poder central fuerte y de una soberanía nacional perteneciente al pueblo todo entero?. (Eric Besson. Pour la Nation. Grasset.)