Ya son 39 años desde aquel 1982 en que a los diez mil veteranos argentinos la Guerra de las Malvinas nos cambió la vida. Tardé mucho en escribir, en saber qué y cómo escribir, sobre esos días terribles.
Este es el primer texto que publiqué en un diario: fue en el décimo aniversario, abril de 1992. En el Suplemento Sí de Clarín, gracias al gran editor Marcelo Franco. Iba con un dibujo que no puedo encontrar ahora, del genio Hermenegildo Sabat, que mostraba a un soldado acribillado de manchas de tinta.
Acababa de leer el libro que me marcó el camino, “Las cosas que llevaban”, del mejor escritor de la guerra y veterano de Vietnam Tim O’Brian. Los que lo leyeron encontrarán el intento de encontrar mi voz en la suya. Lo llamé “Fotos borrosas y una carta perdida”.
Es la primera vez que la comparto después de esa publicación hace 29 años. Y quise acompañarla con primera foto que me tomaron en el living de la casa de mis padres, apenas volví de la guerra y todavía no me había sacado la gorra sucia de humo y de muertes.
Esa es mi foto borrosa:
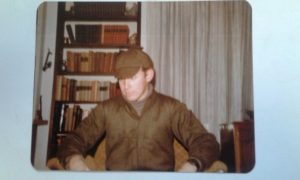 Y esta es mi carta perdida:
Y esta es mi carta perdida:
"Esa mañana del 15 de junio de 1982, un día después de la rendición, nevó por primera vez. Ahí me dí cuenta que todavía no había empezado el invierno. Por los caminos escarchados, tropezando con las piedras, los fantasmas bajaban esqueléticos y ojerosos de las montañas. Nunca más vi miradas así. Yo pasaba con un grupo de sobrevivientes por entre los soldados de ambos bandos que enterraban a sus muertos entre los charcos helados y el humo que salía de la boca junto con las puteadas. Después ví en el casino de oficiales a altos jefes militares de ambos bandos risueñamente tomando whisky.
* * *
La guerra de las Malvinas es menos la que yo viví que la que imaginaron ustedes. Tiene más de fantasía que de realidad. Como me imagino le pasará a los que conocieron a Gardel o frecuentaron a Marilyn Monroe, ya se me hace que lo que me acuerdo no es lo que pasó. Malvinas es lo que creen y piensan los millones que nunca pisaron esa turba porosa ni sintieron ese endemoniado viento, siempre del mismo lado, ni respiraron esa mezcla de olor a pólvora de afuera, suciedad del propio cuerpo y miedo de más adentro.
Pero aunque mi historia sea poco importante y nunca pueda transmitir la sensación exacta, quiero contarles dos o tres cosas de Malvinas. Si quieren, escúchenme como a un loco al que le pasó algo fulero y se quedó fijado en ese recuerdo que repite una y otra vez. Pobre tipo. En el fondo, todos somos locos que contamos siempre la misma historia. La diferencia es que ésta es con soldados, tiros y suspenso. Es una de guerra. Pero no es como la pintan en Hollywood. No hay música, no hay gloria, no hay montaje que te evite el espectáculo desagradable de cuerpos cortados por la mitad. El que se muere no aparece después en una de vaqueros. Se murió. Y para los otros, la cosa no termina a la hora y media. Si te cortaron una pierna, si viste a un amigo sin cabeza, si mataste a alguien, es para siempre.
* * *
Hace poco, unos pibes que entraron a la secundaria después del '83 me preguntaron por qué fui a las Malvinas. La verdad es que no se me ocurrió que podía no ir. No se me ocurrió no obedecer cuando vino la policía a decirme que tenía que presentarme ese mismo domingo de Pascua en el comando. Nos habían educado para que no se nos ocurriera la posibilidad de negarnos a obedecer.
Era noche cerrada y un oficial nos arengaba con cínica frialdad: "Cuando vuelvan, si es que vuelve alguno..." No me acuerdo si hacía frio. Me acuerdo que varios temblábamos. Nos probábamos las botas y las camperas y mirábamos a los más bromistas, pero ellos también tenían un nudo en la garganta. Lo peor fue cuando apagaron las luces. Nos acostamos en el piso del comando, casi nadie durmió, y a las seis de la mañana salimos marchando para el aeropuerto de El Palomar, donde nos amucharon en un avión de transporte.
De Río Gallegos volamos a Malvinas en un Fokker. Anochecía y alcanzamos a ver la silueta árida de las islas antes de aterrizar. El sol iba perdiéndose en el mar y nadie sabía lo que le esperaba. Los pibes que nos recibieron esa noche y nos dieron un guiso memorable hablaban como veteranos de Vietnam o de Corea. Habían desembarcado en las Malvinas hacía sólo diez días, tenían 18 o 19 años igual que nosotros, pero si le podés dar a alguien un consejo capaz de salvarle la vida, te sentís un viejo. Cuando 20 días más tarde llegaron los voluntarios, yo también me sentía aquel veterano que se las sabe todas. ¿Y qué sabíamos? Lo que pasaba era que no teníamos conciencia de lo que nos podía pasar.
* * *
El primer refugio que hicimos era una reverenda porquería. Lo terminamos el 30 de abril y el 1ro de mayo fue el primer ataque aéreo y tuvimos que pasarnos cinco horas de cuclillas en ese pozo infame. La peor tortura era que no se podía salir a mear. Nadie se imaginaba que te podía caer una bomba si salías a mear. De hecho, a la tardecita salíamos en pequeños grupos y se fumaba un puchito compartido y se comentaba con los que estaban de guardia detrás de los sacos de arena.
Marcelo, el petiso que cargaba a todo el mundo y tenía un don especial para imitar a los suboficiales, entró justo atrás mío en el refugio cuando sonó la primera alerta roja. Qué cagada, pensé yo. Marcelo me había tomado de punto y no perdería oportunidad de cargarme en continuado en esa convivencia forzosa. Me di vuelta para mirarlo y estaba pálido y serio, con la mirada perdida en el techo de chapa por donde caían hilitos de tierra. Cuando sonaron las primeras bombas me aferró el brazo y no me soltó hasta que gritaron que ya no había más peligro. Después siguió con las bromas y las cargadas, pero nunca más se la agarró conmigo.
En la última reunión de los que estuvimos juntos en las islas - que se hace cada 20 de junio, el aniversario del día que volvimos - me contaron que Marcelo se suicidó. "Estaba medio loco". Quise preguntar más, pero se decidió por consenso cambiar de tema. El bebé de uno, el casamiento de otro, un tercero que se fue a Estados Unidos. Yo no podía sacarme de la cabeza la imagen de Marcelo cagándose de risa de cualquier boludez. Sólo en ese momento, en la oscuridad del refugio, había tenido un mínimo indicio de cómo sería la persona que se escondía detrás de la máscara del payaso, el dueño de esa mano aterrada. La mano que lo mató.
* * *
El último bombardeo era ya a pocos días de la rendición. Supongo que se podrá rastrear el día, porque esa noche (que era el mediodía de las islas) jugaba Argentina en el mundial de España. Yo estaba ese mediodía en la casa de un funcionario inglés que un alto oficial había tomado como vivienda y cuartel general. Nos juntamos todos en la cocina, que tenía paredes de piedra. Yo estaba debajo de la mesa y tenía que levantar la mano y agarrar la antena de la vetusta radio con los dedos para que se escuchara el partido. Los cabos se comían las uñas debajo de la escalera que daba al desván. El partido era algo tan irreal en ese momento ... sin embargo era mucho más cierto que las noticias que transmitía la radio sobre el desarrollo de la guerra. "Poné radio Carve de Montevideo," me decían los oficiales. "Así puede que nos enteremos de algo." Pero el día del partido no hay quien los sacara de Rivadavia. Ese fue el día que el bombardeo inglés voló dos depósitos, el cuartel de policía y la casa de unos kelpers.
* * *
Juan Ramón se había metido en la Escuela de Mecánica de la Armada a los 15 años. Es lo que llaman la "conscripción económica", una de las pocas formas que tienen los que nacieron en el tercio sumergido de zafar del hambre, de la incertidumbre, de la humillación del desempleo. Juan Ramón tenía empleo asegurado, comida, cama, beneficios sociales. Nunca se le había ocurrido que el empleo era prepararse para matar gente y para tratar de que no lo mataran a él. Era marinero de segunda cuando lo mandaron a las Malvinas. Tenía 17 años. Su cuerpo envuelto en una frazada fue enterrado en Bahía Fox una madrugada ventosa de fines de mayo.
Las versiones sobre su muerte no son claras. Parece que marchaban en fila india a esconderse en medio de una lluvia de esquirlas cuando empezó a correr y a disparar para cualquier lado. Los barcos ingleses tenían cañones que disparaban más lejos que la artillería argentina, y entonces se alejaban donde no podían alcanzarlos y tiraban bombas hasta cansarse. "Se volvió loco," decía uno de los cabos que lo trajo a la mañana siguiente. El cabo tenía el casco perforado por una bala que había disparado Juan Ramón. Pusieron el cuerpo envuelto en la frazada al lado de la manguera de donde sacábamos agua. Todo ese día y hasta la mañana siguiente nadie quería ir a buscar agua, para no encontrarse con esas botas saliendo por debajo de la frazada.
* * *
"...y delfines juguetones que siempre nos seguían, patos salvajes y toda clase de aves marinas, y las elegantes gaviotas que nunca me cansaba de mirar, planeando sobre el mar, casi tocando las olas, casi jugando con ellas y pasando una y otra vez por delante de la proa..."
Este es un fragmento de una carta que mandé a mi familia el 8 de junio de 1982 desde las Islas Malvinas. El barquito en el que estaba tenía la misión de buscar sobrevivientes o cadáveres de barcos hundidos y aviones derribados. Yo me la pasaba mirando el mar y la costa, y entre la guerra y mis ojos se interponía la naturaleza, la belleza salvaje de las Malvinas.
* * *
Cuatro días después, el 12 de junio a las cinco de la mañana yo estaba de guardia frente al comando de Marina en Puerto Argentino cuando apareció exultante un Capitán de Fragata artillero dispuesto a contar a quien quisiera oír su hazaña cómo había impactado su Exocet en un buque enemigo. Hacía una semana iba todas las noches a un punto estratégico en la costa rocosa y aguardaba el momento propicio para disparar su sofisticado juguete.
Esta vez las densas nubes de humo que cubrieron el incipiente amanecer le trajeron la certeza del éxito y la satisfacción del deber cumplido. A media mañana la radio dijo que el trasporte de helicópteros Glamorgan había sido seriamente averiado. El capellán vino a darnos la buena noticia. Agregó, con la entonación jubilosa de quien anuncia el castigo divino, que había habido "bajas" entre las tropas enemigas.
Siete años después, el viernes 21 de abril de 1989, alcancé un papelito arrugado a una de las empleadas de la biblioteca de la Facultad de Ciencias Sociales. Contenía varios números y letras, el código de un grueso volumen teórico que debía fagocitar durante el fin de semana. La empleada me trajo otro libro, que respondía a otro número de código. Se llamaba "Cartas de un Marino Inglés." El título era mucho mas sugestivo que el del indigerible tomo que yo había pedido, así que me lo llevé. El nombre de su autor, David Tinker, me sonaba a aventurero de los mares del sur.
* * *
"... Aún aquí hay una sorprendente cantidad de aves marinas, y no solamente de las más grandes. Supongo que cuando se cansan, se sientan simplemente sobre el agua. La semana pasada tuvimos un par de gaviotas, muy blancas y mansitas, que parecian disfrutar paseándose por la cubierta de vuelo buscando bocados interesantes. Les pusimos algunos trocitos de pan, y una de ellas se animó a comer de la mano de un suboficial aeronáutico..."
Este es un fragmento de una carta que mandó el Teniente de Navío inglés David Tinker a su familia el 8 de junio de 1982 desde las Islas Malvinas. David tenía 25 años y esta es la última carta que escribió. Cuatro días mas tarde, un Exocet cayó sobre la cubierta de vuelo del Glamorgan, donde estaba de guardia, matándolo en el acto.
Hugh Tinker, el padre del joven marino muerto 48 horas antes del fin de las hostilidades en el Altántico Sur, recopiló y editó las largas cartas que habían llegado a su casa en Shropshire, Inglaterra y las dolorosas y aún mas largas que fueron llegando luego de saberse la noticia de su muerte. En ellas hablaba de las próximas vacaciones y de planes para el futuro, cuando cumpliría la meditada decisión que ya había tomado al acercarse a las islas: dejar la marina.
* * *
Yo conocí al asesino de David Tinker. Era el orgulloso oficial de bigote gris que entró al comando esa madrugada helada. David probablemente asesinó amigos, compañeros míos. La guerra es así. Suena mal que yo hable de asesinos. Casi de mal gusto. Creo que entiendo las cartas de David Tinker no por lo elocuentes o persuasivas que puedan ser sino porque yo también estuve allí. Yo también sentí esa locura y tuve esa desesperación de escribir cartas, de repetirme que había cosas hermosas, pero también de contar el horror, de sacudir a los insensibles. La diferencia es que yo sobreviví. Lo que no sé es si volví. Tal vez estas líneas desordenadas sean una nueva carta que mando desde el frente."









