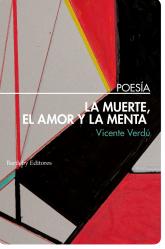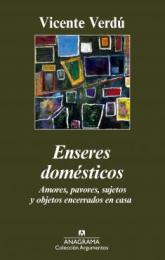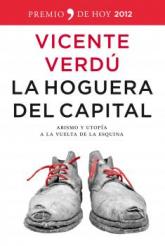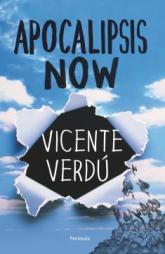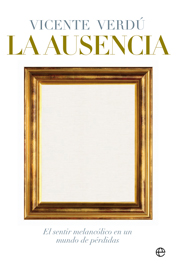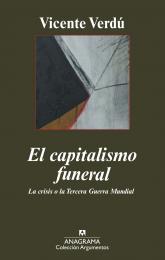En la casa desde donde probablemente se escribió Toda la noche se oyeron pasar pájaros, se escuchaba también, según Cabllero Bonald, el quejido, la tos, el canturreo o los suspiros de la casa.
En el auténtico organismo que componen los diferentes materiales de la construcción, en sus ensamblajes y en sus enfermedades de nacimiento o de vejez, se forma un coro de sonidos que conferían a aquella "vivienda" el carácter de ser vivo.
Poner oído a las vicisitudes del edificio, atender a sus dolorosas peticiones y procurar, en general, no soslayar sus requerimientos son las funciones de un buen casero, amo de un particular animal, que obliga a su asistencia. Puesto que la casa, en efecto, vive, la vivienda nos vive y, encima, nos da o nos quita vida. Nos acoge o sonríe con nuestros desatinos o bosteza al tenernos dentro.
El timbre, como parte del artefacto donde habitamos, trata en especial de recordarnos el mundo exterior y el entorno que crece alrededor del refugio que cerramos. El timbre del teléfono también tiene este encargo, pero especialmente íntimo es el timbre de la puerta cuyo relámpago acústico pone en directa e inmediata comunicación el exterior y el interior después de un primer instante equívoco.
Pulsar el timbre de una casa, sea desde la calle o ante el mismo dintel, supone emplear un poder invasivo que, en principio, impresiona al sujeto mismo que realiza la osadía. Impresiona pulsar un timbre desde afuera pero adentro asusta el preludio que media entre el disparo del mecanismo hasta que se revela la visita. No hace falta sino referirse a los encuestadores y los vendedores de puerta a puerta, los carteros que portan denuncias y los mensajeros que entregan paquetes, para admitir que esas llamadas comportan un oficio que requiere templanza y hasta cierto punto un valiente desapego tanto narrativo como afectivo.
El timbre altera la vida privada con un leve movimiento de la mano, desencadena una energía emocional a partir de un gesto ínfimo. Este es su desmedido poder: tras su acción se transforma la circunstancia que se desarrollaba en el espacio interior, tras su voz irrevocable se desata una escena nueva e imprevisible procediendo, como es el caso, de la intemperie. La intemperie o solar del que no se conoce nada antes y nunca se alcanza la seguridad del tiempo.
Desde esa intemperie o tiempo irregular el timbre opera y a manos, provisionales, de un extraño. Efectivamente el timbre traza el equivalente a una interrogación y su dibujo sonoro la representa. El buen timbre nos avisa con vigor y aunque, efectivamente, su música es conocida no por ello resulta, en algún grado, sosegante. Por el contrario, el diseño del timbre, el timbre del timbre es, en la mayoría parte de las veces -y antes de la aparición del politono en el móvil- composiciones dirigidas a despertar inquietud. El timbre del teléfono fijo poseía la misma intención. la intención de acuciar, reclamar, urgir, de modo que cualquiera deja todo cuanto está haciendo para llegar a satisfacer la llamada.
Tras el teléfono que suena llega la buena o la mala noticia, La noticia alborozante y la más trágica noticia. No se trata, en consecuencia, de restar o añadir nada a la importancia que supone una llamada. El mismo hecho de que a menudo muestre exclusivamente una motivación banal, un argumento intrascendente, no disminuye sino que aumenta el temor de que bajo el mismo soniquete se halle algo grave o muy grave.
De entre los rumores o zumbidos de la casa el timbre se repite con una frecuencia familiar pero, a diferencia de los murmullos que registra el propietario auscultando la respiración del hogar, la intensidad que logra esa estridencia viene a significar, literalmente, una "ad-vertencia" sin importar el ser que la provoca.
La voz del timbre no es bien conocida, pero que alguien ignominado pueda recurrir a él nos pone en guardia. La estabilidad interior depende de la inestabilidad de la llamada que concebida como estrépito o señal de cambio, deliberadamente llega para alterarnos.
Amamos que suene el teléfono, nos estimulamos con que en la puerta alguien pulse esa voz, nos embalsamaríamos en el silencio si estos fenómenos no contribuyeran a colorearnos la vida pero, a la vez, la inquietud nos apresa hacia un más allá del territorio donde el timbre suena. A falta de otras aventuras cotidianas, el timbre cumple con el papel de introducir en la horizontal sonora una pequeña fuga. Para bien o para mal, para el asisuo ejercicio de vida conjunta con el alma de la casa
[ADELANTO EN PDF]