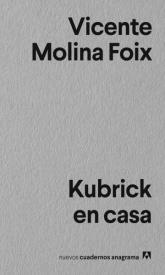Debe de ser una coincidencia no programada que cuando -en un infrecuente tándem editorial- Anagrama y Acantilado están sacando en elegante formato de bolsillo y traducciones inmejorables (algunas legendarias) la ingente obra novelesca de Georges Simenon, alguien, Patrice Leconte, que ya creíamos desaparecido del mapa fílmico, regrese a nuestra cartelera, que puso en él mucha fe en los años finales del siglo XX y primeros del XXI. Los últimos títulos suyos que yo recordaba haber visto son El hombre del tren (2002) y Coincidencias muy íntimas (2004), dos thrillers insólitos y originales, en especial el primero, poseído de una gracia que Ángel Fernández-Santos, reseñando el film a su paso por la Mostra de Venecia, definía muy bien: “la negrura de un thriller” y “la arrolladora negrura del humor de un inmenso cómico, Jean Rochefort”. Hay que decir, sin embargo, que ese humor negro a veces tan notable no derivaba solo de la comicidad de actores como el citado Rochefort, Fabrice Luchini, Johnny Halliday (el cantante), Anna Galiena, Sandrine Bonnaire, o Michel Blanc; Leconte los elige conociendo su sabiduría natural de las leyes que rigen la tragicomedia, añadiendo así, casi orgánicamente, el delirio a Monsieur Hire (1989) y la farsa vestida de época dieciochesca a Ridicule (1996). Son estas dos películas, junto a la memorable El marido de la peluquera (1990), las que considero sus obras maestras. La primera tomaba como base literaria Los esponsales de Monsieur Hire, novela que desconozco, pero poco antes de cumplir los 75, Leconte, en plena forma, nos ofrece su segunda adaptación de Simenon, con la particularidad de que en esta ocasión el director se atreve con el comisario Maigret, una figura icónica de la televisión y el cine francés que solía encarnar el competente actor Bruno Cremer.
No trazaremos aquí la historia de la larga filmografía simenona, aunque es justo resaltar los nombres de Jean Renoir, que en La nuit du carrefour (1932) llevó a cabo la primera traslación cinematográfica del libro homónimo, y Claude Chabrol, autor de la mejor de todas, Los fantasmas del sombrerero, magistral novela y magistral película (de 1982). Es asimismo imposible, al hablar del escritor belga, esquivar su extraordinaria potencia literaria, con más de doscientas novelas en su haber y otras muchas ocultas en seudónimos; inteligentes todas e inteligibles, tanto las que protagoniza el comisario como las que no son policiacas, los llamados romans durs. Su prolífica producción, que incluye también copiosas memorias íntimas y guiones de cine, tuvo una picante glosa personal en 1976, cuando siendo ya un setentón, Simenon le confesó a su buen amigo Federico Fellini en una entrevista publicada en L´Express que a lo largo de su vida se había acostado con unas diez mil mujeres, un logro facilitado por su precocidad venérea, ya mostrada a los doce, edad en la que perdió su virginidad con una chica tres años mayor cansada pronto de él. ¿Un superhombre de la palabra escrita y de la proeza sexual?
La gran noticia ahora es que la reaparición de Leconte en Maigret, adaptación de la novela Maigret y la joven muerta, conlleva la de su héroe titular, encarnado por uno de los mayores talentos franceses de la interpretación, Gérard Depardieu, que compone un personaje ácido e inseguro, antipático y torpe de movimientos, sin dejar de ser avispado y conmovedor en el seguimiento encarnizado del rastro de una joven asesinada con brutalidad, en quien el policía ve el fantasma de su propia hija. Con las gotas de humor que uno siempre espera de Patrice Leconte, la figura de Maigret vista de espaldas, tan ensanchada como lo está ahora el cuerpo de Dépardieu, es un constante guiño a los cuadros del señor del abrigo negro y el sombrero que, visto también por detrás, aparece con frecuencia en la pintura del artista belga René Magritte a partir de 1920: el hombre que “apunta al mundo con su mirada”, como escribió la historiadora del arte Susi Gablik. Y aún más juguetón se muestra el cineasta en el chiste del “esto no es una pipa”, dentro de la escena de los fumadores de pipa.
Sintética y oscura hasta el punto de ser tenebrista en su iluminación, Leconte no trata nunca de enturbiar la línea de la historia contada, ni de sacarle punta hermenéutica o lección moral. Se trata de algo muy esencial y muy gratificante, esa fidelidad suya a Simenon, quien cuando hace novela no persigue la metáfora ni se detiene en la introspección. En todas, las “duras” y las de serie negra, o al menos en decenas de ellas, el novelista es claro sin ser banal, profundo con levedad (excepto en la muy reputada y en mi opinión algo grandilocuente Tres habitaciones en Manhattan, llevada en 1965 al cine, con más pomposidad si cabe, por Marcel Carné). Y también es anti-explicativo y sobrio de palabra, lo que no le impide brillar en la ocurrencia y ser un maestro del giro novelesco. De ahí lo importante que es traducirle bien en el libro y en la pantalla. En España, en las ediciones a las que nos hemos referido, los nombres de Caridad Martínez, José Ramón Monreal, Carlos Pujol, Ignacio Vidal-Folch, Emma Calatayud o Núria Petit, entre otros, avalan la fidelidad y el gran acierto verbal. Es famoso, por el contrario, el caso, así podemos llamarlo, de Paul Celan, traductor de alguno de los primeros maigrets al alemán, en los que el gran poeta rumano de expresión germánica, desdeñoso de un confeccionador a granel de ‘polars’, recortaba el francés original y lo transfiguraba, con lo que, al decir del editor suizo-alemán Daniel Keel, Simenon quedaba hermético y verboso.
Leconte no le traiciona en el paso de un arte a otro. Hablé antes de la tenebrosa atmósfera creada en un París que refleja o hace pensar al menos en los años 1950, fecha en la que transcurre la novela. Un París que da miedo y morbo, lo cual conviene a una historia de perversiones sexuales y crímenes. Los diálogos (que firma el coguionista Jérôme Tonnerre), son concisos pero de rica sonoridad, sin buscar el apoyo sentimental o misterioso de la música, en la que conviven dos notables compositores, Bruno Coulais y Michael Nyman. Sus partituras son un complemento tenue y significativo, que no distrae durante la proyección y tampoco se hacen pegadizas al salir del cine, lo apropiado cuando lo que hemos visto en la pantalla no es un musical de Hollywood.
A pesar de los records carnales de Simenon, y de su amplia galería ficticia de personajes femeninos, no se puede decir que esos cuerpos amados o deseados estén descritos golosamente en sus páginas; también a tal respecto el escritor nacido en Lieja es recatado. Al cine le resulta imposible tanta reserva, especialmente ahora, cuando ha ganado libertades, aun perdiendo, por puritanismo, el atrevimiento de los excesos. Y aquí reaparece el talento en el casting de Leconte, manifiesto con el reparto femenino que le da réplica al gran Dépardieu. Las dos jóvenes, la víctima Jeanine y la tal vez cómplice Betty (no deben darse más datos), son de inocencia ambigua o retorcida, y tanto una, Melanie Bernier, como la otra, Jade Labeste, se hacen tan intercambiables como sustantivas en la trama. Frente a ellas, la Mujer Mala, que en este caso es una de esas actrices que depara al espectador asiduo la sorpresa de lo inesperado; secundarias no estelares que uno reconoce en su corta intervención o al ver su nombre en los títulos de crédito. Y aquí estaba, en Maigret, Aurore Clément. Debutó en 1974 de la mano de Louis Malle en Lacombe Lucien, pero yo no la recuerdo de esa primera vez. Le he sido fiel por París Texas y Apocalypse Now, por sus tres películas con Chantal Ackerman, por la María Antonieta de Sofia Coppola, y sobre todo por su casi simbólico pero determinante papel en El sur de Víctor Erice, donde tiene dos nombres, Laura/Irene Ríos, y una presencia meta-fílmica, perteneciendo ella a ese Sur soñado o tal vez falso que nunca llega a alcanzarse. Es una actriz de carácter (lo tienen sin duda las cuchilladas que da en este film de Leconte) y sigue siendo bella y dulce a los 76 años. Gracias a ella y a sus compañeras de reparto antes citadas, una historia tan abrumadoramente masculina como la búsqueda obsesiva y ajusticiadora del comisario Maigret amplía el espectro de sus mujeres y las multiplica en el puzzle de este relato macabro y amargo a la vez que estilizadamente sofisticado.