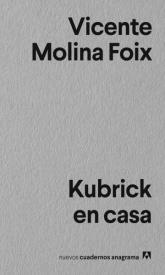Veo en los cines, en el espacio de tres semanas, lo siguiente: una niña que causa muertes violentas antes de nacer (en la tan excelente como inquietante La hija de Martín Cuenca); dos recién nacidas confundidas de madre en la incubadora del hospital (Madres paralelas, Almodóvar histórico); una pequeña, Vanesa, desaparecida o raptada, en Espíritu sagrado (el más que interesante debut en el largometraje de Chema García Ibarra); una célebre lady que siendo esposa regia de la casa Windsor anhela ser de nuevo, solo, niña aristócrata (en Spencer, la obra maestra con sutiles ribetes políticos del chileno Pablo Larraín). Es como si la irrupción femenina en el cine (un espacio que ocupaban tradicionalmente los hombres en los rangos más altos) no se limitase ya solo a los creadores; desde la cuna del relato, y aun dentro del útero de la inconsciencia, reclaman estas niñas su protagonismo prenatal.
El arranque de Spencer es de los más fulgurantes que yo recuerde, en una película que, antes de verla, imaginábamos más próxima al biopic monárquico y a la crónica rosa que al film de intriga o terror. Pues bien, estábamos equivocados. Después del sensacionalismo barato de su anterior y tan fallida Ema, las primeras imágenes del nuevo Larraín en inglés nos desconciertan, nos crean sinsabor, nos fascinan. ¿Dónde estamos? Aquello parece la campiña inglesa, pero la caravana de jeeps del ejército aplasta con sus ruedas unas aves yacentes en la calzada, y los cocineros de un gran establecimiento llevan en procesión hasta los fogones unos contenedores en forma de ataúd que al abrirse resultan transportar alimentos de alta gama. Todo ello entremezclado con el descapotable que conduce una joven rubia que lo primero que dice es “Estoy perdida” (la interpretación de Kristen Stewart es memorable). La historia de esa hermosa joven perdida entre carreteras y la búsqueda de un sándwich barato es la historia de Lady Di, algo que no sabríamos hasta bien avanzada la película de no ser por la propaganda y los periódicos.
Spencer sucede en la Navidad de 1990 y en lo que se supone que es Sandringham, la finca de recreo que la familia real británica tiene, entre otras posesiones, en el condado de Norfolk, y cercana ésta a la costa. El año tampoco yo lo vi especificado en pantalla, aunque es fácil de calcular; los dos niños del príncipe Carlos y de Lady Diana ya están crecidos, sus padres enfadados (con razón, ella), y alguna de las escenas mudas más punzantes de este film tan malévolo como riguroso son las que muestran a la sabida amante del príncipe heredero, Camilla Parker Bowles, presente en las ceremonias sagradas y los festejos sociales; dos o tres veces, la amante del príncipe mira con sarcasmo a Lady Di, que es la esposa legítima pero recibe dichas miradas como si ella fuera la intrusa y su rival Camilla la reina in pectore. Con esas miradas de soslayo, con esos silencios sepulcrales en las cenas navideñas, con los collares de perlas repetidos, con las prescripciones obligatorias del vestuario que ha de llevar en palacio y con las escapadas de la triste princesa Diana, la humillación del poderoso al débil entra en el protocolo navideño, y la cena muda de Nochebuena y los preparativos de la gran cacería de ciervos se convierten así en set pieces aterradores; la tragedia se anuncia ya, pero lo que nos llega con gran desasosiego es el miedo que pasa Lady Di en aquellos rincones y pasillos de la inmensa mansión (Sandringham ocupa, entre todas sus dependencias, 32 kms cuadrados de terreno), inacabables en sus dimensiones, amenazantes en su lujoso orden y cargados en cada piedra y en cada percha de los vestidores de una historia y una obligación ineludibles.
Y en ese momento me acordé de El resplandor, una película que no es fácil de olvidar, te guste más o te guste menos. Kubrick hizo con ella, partiendo de una hábil pero mediocre novela de Stephen King, el retrato definitivo de la casa encantada, los duendes de la neurosis y el desafío padre/hijo, añadiendo (según mi interpretación personal publicada en el nº 219, diciembre 2019, de Letras Libres) el motivo literario de la “angustia de las influencias” estudiada con tanto ahínco por Harold Bloom. No lo he leído en ninguna reseña, pero me parece innegable que Larraín, en clave un poco menos metafísica, ha hecho, con personajes históricos un spin-off de El resplandor, un film ya condensado con sardónica brillantez por Steven Spielberg en veinte minutos de su Ready Player One. En Spencer la cámara se pasea por los interminables pasillos alfombrados con veloces steadycams (aquí sin cochecito infantil a pedales), y la planificación subraya el aislamiento del edificio central del palacio, como un Hotel Overlook sin lámparas horteras ni sangre a raudales en los elevadores, pero sí todo lo demás: el aura de un lugar hermoso y peligroso, la posesión del presente a manos del pasado, los muertos que retornan, en este caso con el espantapájaros vestido como el Spencer padre. Incluso, pues Larraín es así de atrevido, así de descarado, hay una cita precisa, maravillosamente engarzada, a The Shining: la escena de la despensa del palacio real a la que acude Lady Di en mitad de la noche porque tiene hambre, y es sorprendida por el mayor Gregory, el factótum de la reina (el extraordinario Timothy Spall); el diálogo alimenticio entre el edecán y la princesa evoca la importancia que en el film de Kubrick tenía la despensa-almacén de congelados, desempeñando aquí Spall además la función del camarero redivivo que le limpiaba el traje manchado de licor a Jack Nicholson, mientras hablaban ambos en los suntuosos retretes de Frank Lloyd Wright que el director neoyorkino hizo copiar a su equipo artístico.
Spencer lleva un subtítulo después del título: la fábula de una tragedia auténtica (“a fable from a true tragedy”), y no se trata de un capricho pedante. La tragedia ocurrió, en el accidente mortal junto al Sena (¿o fue un crimen?), y la fábula la puso, ya antes de su aparición como hermosa hada en la boda principesca, la propia Lady Di, cantada en su funeral por un juglar de la categoría de Elton John. Lo malo es que, en su última media hora, después de cautivarnos y darnos pavor en los noventa minutos precedentes, Larraín se pone onírico y saca de la manga a Ana Bolena, un fantasma mucho menos temible que las gemelas o la hermosa desnuda putrefacta del hotel kubrickiano. Ya sabemos que el recurso a los sueños es la mortaja de la fantasía, en el cine aún más que en la novela, y en Spencer la introducción de la decapitada Bolena, además de forzada y reiterativa es relamida: esas danzas macabras imaginarias que se bailan en los salones supuestamente de Sandringham pero filmados en palacios centroeuropeos. El final olvida la parte soñada y recupera la fabulada: el romance de Maggie, la camarera lesbiana enamorada de la princesa, pudo suceder; en el film se sostiene de un modo creíble y emotivo gracias a la contención y el recato que muestran las dos actrices. Y es otro hallazgo del guion, que firma Steven Knight, el retorno a la comida basura de Diana, aquí ya en compañía de sus hijos. Escapados los tres del palacio y de la Navidad opresiva en una travesura que moviliza al gobierno británico, el restorán desastroso les da felicidad instantánea y les une. Reencontramos así la prosopopeya de la alta cocina del arranque del film, ahora sin ejército ni ritual.