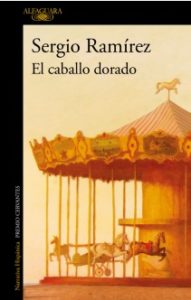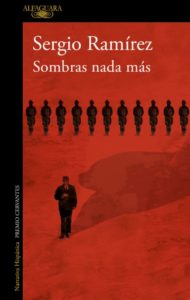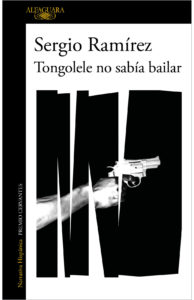Siempre nos hemos acostumbrado a mirar el cine latinoamericano teñido de color local. Nuestra épica, nuestras historias de la tierra, dentro de esas fronteras infranqueables que separan lo propio y lo nacional del universo, o de lo universal. Desde esa perspectiva es cierto que se ha logrado a veces buen cine, pero es un cine que raras veces ha viajado lejos, no más allá de los festivales que privilegian lo étnico, o lo regional, porque se ha tratado de un lenguaje visual matriculado siempre como vernáculo, pese a indudables esfuerzos de modernidad.
Hay cine cubano, cine argentino, cine brasileño. Pero cuando decimos cine latinoamericano, generalmente entendemos cine mexicano, el que, hacia dentro del continente, creó para el continente la imagen de toda una cultura, la de los charros de Jalisco y las chinas poblanas, los mariachis y los corridos y la música ranchera, el macho empistolado y la mujer sufrida, y al crear esa imagen nos sometió a ella, desde Jorge Negrete a Cantinflas, y de María Félix a Angélica María. Fue una industria floreciente que luego entró en crisis, y de la que solo quedaron escombros y obras de arte imperdurables, como las películas del Indio Fernández o las que hizo Luis Buñuel en aquellos solares.
Hoy, y quiero comentarlo mañana, el cine mexicano, y por ende el latinoamericano, se ha vuelto verdaderamente universal.