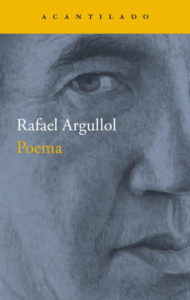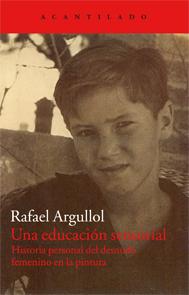Rafael Argullol: Nos describimos a nosotros mismos a través del mundo, pero no describimos tanto al mundo a través de nuestro yo.
Delfín Agudelo: Hay una clara simbiosis entre el yo y el mundo, y este proceso, que es reflejo opaco o luminoso, se traduce en literatura. Imagino que habrás tenido cientos de experiencias como éstas en tus viajes.
R.A.: Muchas. Entiendo y comparto la expresión de Novalis al decir que todo viaje es a través del interior. Pero yo diría que todo viaje es a través del interior si tú estás en condiciones de hacer un viaje exterior. En ese sentido, el puro viaje interior que queda en el interior puede desembocar en un solipsismo. El viaje exterior, que es la experiencia del contraste con el mundo, con lo que tienes alrededor, proporciona la materia prima que reelaboras como experiencia interior. En ese sentido, el viaje sucede continuamente. No quizá de la manera que tú prevés. Uno de los grandes atractivos del viaje es que lo que te proporciona no es tanto lo que habías previsto, sino aquello que se presenta, o que quizá tú estás predispuesto; pero no exactamente aquello que habías pensado. Esa dislocación de la experiencia me parece muy importante en todos los sentidos. Recuerdo lo que decía Van Gogh cuando estaba en Provenza: que él no podía pintar si no era sintiendo el mistral que le azotaba la cara. O lo que decía Nietzsche: todo pensamiento que no se produzca al aire libre se convierte rápidamente en un pensamiento venenoso.
Uno de los grandes defectos del arte contemporáneo o incluso de la pintura en la segunda mitad del siglo XX es que el artista se fue encerrando en su estudio, en lugar de salir a ese aire libre que decía Van Gogh; y el pensador o sabio se quedó encerrado en su universidad, en su despacho o en su estudio, en lugar de ser un paseante, o asumir la figura del caminante. El pensador tiene que ser un caminante. En ese sentido, contrastarse con el mundo siempre proporciona una materia prima, aunque sea inesperada- incluso lo que podamos ver en un paseo que hacemos en nuestra ciudad siempre será inesperado. El Viajero debe evitar que su viaje sea puramente un interior. El viaje interior es la consecuencia y matriz de ese viaje exterior, es un circuito que se va alimentando. El uno alimenta al otro. El viaje exterior sin reelaboración interna se convierte en puro deslizamiento por la superficie.


 recurrir a figuras de la teoría literaria -que me aburren mucho-, he recurrido a dos figuras simbólicas de las que me siento muy cercano: por un lado a la figura del Viajero, o más específicamente del Topógrafo, del que hace mapas, el que mide los grandes espacios del mundo; y por otro lado la figura del Cirujano, que es aquél que va hurgando y entrando en la piel, adentrándose en las entrañas. Quizá por eso nunca me he sentido muy cómodo encerrándome en tertulias literarias o en el gremialismo de escritores, y he tenido entre mis amigos e interlocutores generalmente gente de otros campos. Creo que es propio del escritor moverse continuamente en una suerte de gimnasia entre lo microcósmico y lo macrocósmico, entre el telescopio y el microscopio, y en este sentido, al igual que el Viajero o el Topógrafo, el escritor tiene en cuenta las grandes perspectivas, y al igual que el Cirujano, tiene en cuenta también lo que es la piel interior de las palabras. En mi caso estas categorías son evidentes por formación personal: en un momento determinado estudié medicina, y aunque nunca la he ejercido, siempre he incorporado muchas metáforas médicas a la escritura. Esto, si aceptamos que la escritura no es solo cosa de letras, sino que es una experiencia personal del mundo.
recurrir a figuras de la teoría literaria -que me aburren mucho-, he recurrido a dos figuras simbólicas de las que me siento muy cercano: por un lado a la figura del Viajero, o más específicamente del Topógrafo, del que hace mapas, el que mide los grandes espacios del mundo; y por otro lado la figura del Cirujano, que es aquél que va hurgando y entrando en la piel, adentrándose en las entrañas. Quizá por eso nunca me he sentido muy cómodo encerrándome en tertulias literarias o en el gremialismo de escritores, y he tenido entre mis amigos e interlocutores generalmente gente de otros campos. Creo que es propio del escritor moverse continuamente en una suerte de gimnasia entre lo microcósmico y lo macrocósmico, entre el telescopio y el microscopio, y en este sentido, al igual que el Viajero o el Topógrafo, el escritor tiene en cuenta las grandes perspectivas, y al igual que el Cirujano, tiene en cuenta también lo que es la piel interior de las palabras. En mi caso estas categorías son evidentes por formación personal: en un momento determinado estudié medicina, y aunque nunca la he ejercido, siempre he incorporado muchas metáforas médicas a la escritura. Esto, si aceptamos que la escritura no es solo cosa de letras, sino que es una experiencia personal del mundo.  Hay algo muy gozoso en ese deambular a través de las pistas del mundo, pero también muy frustrante, que quema mucho. En ese sentido la renuncia puede ser una renuncia a favor de una serenidad y de un equilibrio que el arte no te ofrece, tema evidente en el final de La muerte en Venecia de Thomas Mann que encontramos un fragmento casi literal del Fedro de Platón. El sabio nunca es el artista, porque el sabio siempre aspira a un equilibrio, a un estar más allá de las pasiones, mientras que el artista está continuamente tentado por el propio abismo. Al menos en nuestra tradición siempre hay una gran duda en el momento en que uno se mueve en el terreno del arte, entre seguir el camino del "artista" o el del "sabio". Seguir un camino en el que tú rasgas el velo de Isis una y otra vez y esperas ver qué pasa; o el otro, que consiste en buscar un equilibrio con el enigma que significa el velo de Isis.
Hay algo muy gozoso en ese deambular a través de las pistas del mundo, pero también muy frustrante, que quema mucho. En ese sentido la renuncia puede ser una renuncia a favor de una serenidad y de un equilibrio que el arte no te ofrece, tema evidente en el final de La muerte en Venecia de Thomas Mann que encontramos un fragmento casi literal del Fedro de Platón. El sabio nunca es el artista, porque el sabio siempre aspira a un equilibrio, a un estar más allá de las pasiones, mientras que el artista está continuamente tentado por el propio abismo. Al menos en nuestra tradición siempre hay una gran duda en el momento en que uno se mueve en el terreno del arte, entre seguir el camino del "artista" o el del "sabio". Seguir un camino en el que tú rasgas el velo de Isis una y otra vez y esperas ver qué pasa; o el otro, que consiste en buscar un equilibrio con el enigma que significa el velo de Isis.  Esto hace particularmente incomprensible que alguien a los 20 o 21 años, con una conducción poética prodigiosa a sus espaldas, en una edad tan corta, haya abandonado la escritura. Hay un verso en Una temporada en el infierno que siempre me ha llamado mucho la atención: Plus de mots, "Basta de palabras". Es como si en un momento determinado Rimbaud hubiera llegado a la conclusión de que las palabras -ya no lo que llamamos poesía o lenguaje poético, sino el lenguaje en sentido estricto- no son suficientes para expresar una experiencia, y en ese mismo momento renuncia. Y entre Homero y Ulises elige ser Ulises, un extraño Ulises. En su momento yo leí con avidez sus Cartas abisinias, y se confirma más el escándalo en todas esas cartas que envía desde Etiopía, puesto que no hay una sola mención ni a la literatura ni al arte. Se aleja por completo: pide manuales de jardinería, pide cosas prácticas para su vida en África, y ni una sola palabra más sobre la cultura. Son dos los elementos que han doblado el carácter de escándalo en el caso Rimbaud: su renuncia en la juventud y el haber elegido el camino del destierro o peregrinaje, de una vida prosaica, sin hacer la menor alusión a la cultura o la literatura. Ahí se plantea también el tema de qué es lo que dedujo Rimbaud, qué es lo que vio. Nunca lograremos entender aquello que vio ya que es una especie de visión o mística invertida en la cual tiene una necesidad absoluta de sumirse en una vida completamente prosaica y alejada de toda trascendencia. Es comprensible porque, si volvemos al lenguaje espectral del arte, hay algo en lo que llamamos arte que quema mucho, que consume, y la elección de una vida alejada del arte es una lección completamente plausible. Uno de los capítulos del arte espectral es aquel en que el artista abandona el arte.
Esto hace particularmente incomprensible que alguien a los 20 o 21 años, con una conducción poética prodigiosa a sus espaldas, en una edad tan corta, haya abandonado la escritura. Hay un verso en Una temporada en el infierno que siempre me ha llamado mucho la atención: Plus de mots, "Basta de palabras". Es como si en un momento determinado Rimbaud hubiera llegado a la conclusión de que las palabras -ya no lo que llamamos poesía o lenguaje poético, sino el lenguaje en sentido estricto- no son suficientes para expresar una experiencia, y en ese mismo momento renuncia. Y entre Homero y Ulises elige ser Ulises, un extraño Ulises. En su momento yo leí con avidez sus Cartas abisinias, y se confirma más el escándalo en todas esas cartas que envía desde Etiopía, puesto que no hay una sola mención ni a la literatura ni al arte. Se aleja por completo: pide manuales de jardinería, pide cosas prácticas para su vida en África, y ni una sola palabra más sobre la cultura. Son dos los elementos que han doblado el carácter de escándalo en el caso Rimbaud: su renuncia en la juventud y el haber elegido el camino del destierro o peregrinaje, de una vida prosaica, sin hacer la menor alusión a la cultura o la literatura. Ahí se plantea también el tema de qué es lo que dedujo Rimbaud, qué es lo que vio. Nunca lograremos entender aquello que vio ya que es una especie de visión o mística invertida en la cual tiene una necesidad absoluta de sumirse en una vida completamente prosaica y alejada de toda trascendencia. Es comprensible porque, si volvemos al lenguaje espectral del arte, hay algo en lo que llamamos arte que quema mucho, que consume, y la elección de una vida alejada del arte es una lección completamente plausible. Uno de los capítulos del arte espectral es aquel en que el artista abandona el arte. 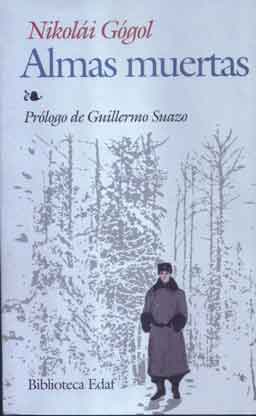 Rimbaud abandonó la poesía; siempre he intentado imaginar la escena de Gogol quemando la segunda parte de Almas muertas, que le había costado un inmenso trabajo. Incluso el hecho de quemar o destruir la obra -que se ha repetido tanto en la literatura, en la pintura e incluso en la composición musical- no lo deberíamos comprender como un acto masoquista o autodestructivo en el sentido habitual del término, sino que lo deberíamos entender como la escritura de un capítulo de esa historia espectral. Hay un momento determinado en que uno renuncia a la forma palabra o a la forma pintura en el sentido en que los otros creen, y sigue una visión y un camino completamente distinto. Por eso te hablaba de una suerte de mística invertida.
Rimbaud abandonó la poesía; siempre he intentado imaginar la escena de Gogol quemando la segunda parte de Almas muertas, que le había costado un inmenso trabajo. Incluso el hecho de quemar o destruir la obra -que se ha repetido tanto en la literatura, en la pintura e incluso en la composición musical- no lo deberíamos comprender como un acto masoquista o autodestructivo en el sentido habitual del término, sino que lo deberíamos entender como la escritura de un capítulo de esa historia espectral. Hay un momento determinado en que uno renuncia a la forma palabra o a la forma pintura en el sentido en que los otros creen, y sigue una visión y un camino completamente distinto. Por eso te hablaba de una suerte de mística invertida.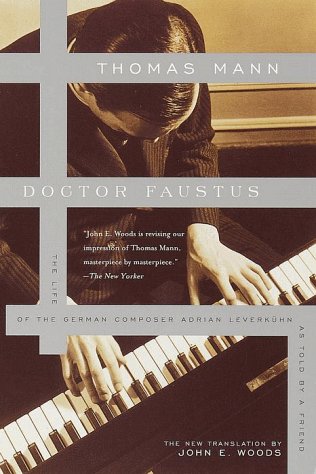 En cambio el arte por un lado multiplica la vida, y por otro lado no deja de ser un cierto enfrentamiento con la vida. De ahí que desde siempre se haya planteado el repetido dilema entre arte y vida, si te puedes dedicar plenamente al arte y a la vida al mismo tiempo, si puedes encontrar o no elementos de conciliación. Yo creo que el artista que se ensimisma, que se encierra forzosa y absolutamente en su obra, hace un pacto de no-vida, hace un pacto de renuncia a la vida. Por eso no es nada gratuito el héroe literario que se inventa Thomas Mann en Doctor Faustus, el compositor Adrien Leverkühn, quien, en un momento determinado, frustrado porque no puede componer obras musicales de creatividad nueva, pacta con el diablo a costa de su propia vida. Es decir, se le concede la fecundidad musical a cambio de renunciar a la vida. En esa figura Thomas Mann, además de que era un tema que le obsesionaba mucho, no deja de recoger una tradición que casi te diría que se entrevé en el poema de Gilgamesh, y que se entrevé ya en la literatura antigua. No sé si se puede ser Homero y Ulises al mismo tiempo.
En cambio el arte por un lado multiplica la vida, y por otro lado no deja de ser un cierto enfrentamiento con la vida. De ahí que desde siempre se haya planteado el repetido dilema entre arte y vida, si te puedes dedicar plenamente al arte y a la vida al mismo tiempo, si puedes encontrar o no elementos de conciliación. Yo creo que el artista que se ensimisma, que se encierra forzosa y absolutamente en su obra, hace un pacto de no-vida, hace un pacto de renuncia a la vida. Por eso no es nada gratuito el héroe literario que se inventa Thomas Mann en Doctor Faustus, el compositor Adrien Leverkühn, quien, en un momento determinado, frustrado porque no puede componer obras musicales de creatividad nueva, pacta con el diablo a costa de su propia vida. Es decir, se le concede la fecundidad musical a cambio de renunciar a la vida. En esa figura Thomas Mann, además de que era un tema que le obsesionaba mucho, no deja de recoger una tradición que casi te diría que se entrevé en el poema de Gilgamesh, y que se entrevé ya en la literatura antigua. No sé si se puede ser Homero y Ulises al mismo tiempo.  Lo importante y decisivo es que se integra el error, y la frontera entre acertar y errar muchas veces es fragilísima. Entonces al artista otea, acierta o se equivoca, y vuelve sobre sus pasos continuamente. A mí me gustaban mucho las comparaciones que se podían deducir de la obra de Bruce Chatwin, por ejemplo de su libro Los trazos de la canción, que habla de esas tramas invisibles para los no iniciados en el desierto de Australia, en que los indígenas se orientaban a través de sus propios cantos, como si establecieran carreteras invisibles. Y eso me parece que sería una buena imagen de lo que es el artista, pero también sería una imagen que confirmaría el hecho de que el noventa y nueve por cierto de lo artístico es espectral. Nosotros vamos dejando huellas en el camino, pistas, pero las pistas buenas son el uno por ciento de todos nuestros movimientos alrededor de estos mitos y de estos sueños y preguntas.
Lo importante y decisivo es que se integra el error, y la frontera entre acertar y errar muchas veces es fragilísima. Entonces al artista otea, acierta o se equivoca, y vuelve sobre sus pasos continuamente. A mí me gustaban mucho las comparaciones que se podían deducir de la obra de Bruce Chatwin, por ejemplo de su libro Los trazos de la canción, que habla de esas tramas invisibles para los no iniciados en el desierto de Australia, en que los indígenas se orientaban a través de sus propios cantos, como si establecieran carreteras invisibles. Y eso me parece que sería una buena imagen de lo que es el artista, pero también sería una imagen que confirmaría el hecho de que el noventa y nueve por cierto de lo artístico es espectral. Nosotros vamos dejando huellas en el camino, pistas, pero las pistas buenas son el uno por ciento de todos nuestros movimientos alrededor de estos mitos y de estos sueños y preguntas.  R. A.: Es que la elección de contornos en lo que llamamos arte siempre tiene algo de fatal. Es decir, siempre tiene algo de una elección única que tiene que eliminar todas las opciones. El ejemplo más claro es el marco de una pintura. En realidad, para el gran amante de la pintura, el marco siempre molesta, porque la pintura debería ser un punto en expansión ilimitada. Desde esta perspectiva, Leonardo Da Vinci decía que el punto era una especie de elemento que contenía toda la pintura potencial del mundo. Y de hecho creo que es así: cuando recortamos, estamos incurriendo en una cierta fatalidad. Lo mismo ocurre con una partitura o en la construcción de un poema o de un texto. Estamos eligiendo cuando en realidad el arte debería ser un work in progress; cuando decimos obra estamos poniendo ya un límite a la propia obra. Es muy atractiva por ejemplo la posición de los pintores de íconos griegos o rusos porque el pintarlos lo llaman "escribir íconos", y esa escritura es como una plegaria, como un rezo, por demás ilimitado. El pintor de íconos en el sentido puro no concibe que haya un final para su obra. Siempre es una fatalidad poner la última línea de un poema, poner la última línea de un texto; me imagino que todavía lo es más para un pintor decir "Esta pincelada cierra la pintura" o para un escultor "Este golpe cierra la escultura." Miguel Ángel se rebeló contra eso y al final de su vida sólo hacía esculturas inacabadas, atrapadas en la piedra, porque de esa manera, aparte de la repercusión de otros tormentos suyos, se ahorraba la necesidad de decir "Éste es el último golpe que cierra la escultura." Lo que queda en la piedra que no es escultura, lo que queda en el caso del pintor de íconos, en la pintura no realizada, en el poema que nunca se escribió-los poemas que hay enroscados en el poema-, es para mí extraordinariamente importante e interesante: nos muestra por un lado la fatalidad del arte, a la vez que su potencialidad.
R. A.: Es que la elección de contornos en lo que llamamos arte siempre tiene algo de fatal. Es decir, siempre tiene algo de una elección única que tiene que eliminar todas las opciones. El ejemplo más claro es el marco de una pintura. En realidad, para el gran amante de la pintura, el marco siempre molesta, porque la pintura debería ser un punto en expansión ilimitada. Desde esta perspectiva, Leonardo Da Vinci decía que el punto era una especie de elemento que contenía toda la pintura potencial del mundo. Y de hecho creo que es así: cuando recortamos, estamos incurriendo en una cierta fatalidad. Lo mismo ocurre con una partitura o en la construcción de un poema o de un texto. Estamos eligiendo cuando en realidad el arte debería ser un work in progress; cuando decimos obra estamos poniendo ya un límite a la propia obra. Es muy atractiva por ejemplo la posición de los pintores de íconos griegos o rusos porque el pintarlos lo llaman "escribir íconos", y esa escritura es como una plegaria, como un rezo, por demás ilimitado. El pintor de íconos en el sentido puro no concibe que haya un final para su obra. Siempre es una fatalidad poner la última línea de un poema, poner la última línea de un texto; me imagino que todavía lo es más para un pintor decir "Esta pincelada cierra la pintura" o para un escultor "Este golpe cierra la escultura." Miguel Ángel se rebeló contra eso y al final de su vida sólo hacía esculturas inacabadas, atrapadas en la piedra, porque de esa manera, aparte de la repercusión de otros tormentos suyos, se ahorraba la necesidad de decir "Éste es el último golpe que cierra la escultura." Lo que queda en la piedra que no es escultura, lo que queda en el caso del pintor de íconos, en la pintura no realizada, en el poema que nunca se escribió-los poemas que hay enroscados en el poema-, es para mí extraordinariamente importante e interesante: nos muestra por un lado la fatalidad del arte, a la vez que su potencialidad.