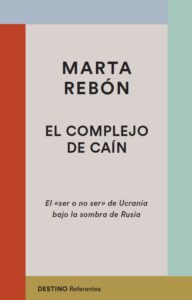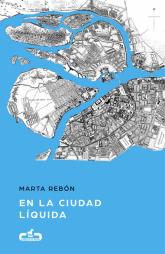Permítanme la libertad de iniciar este texto con un apunte personal. Ciertos escritores resuenan en nuestras vidas de manera particular: al oír sus nombres, reverbera un tiempo pasado que nos marcó. En mi caso, lectora de Las Voces de Marrakech y fascinada con la biblioteca de Peter Kien en Auto de fe, Elias Canetti (Ruse, Bulgaria, 1905-Zúrich, 1994) es para mí, ante todo, el autor del epígrafe que acompañaba cada número de la revista cultural Lateral (1994-2006), al que debía su nombre: "A medida que crece, el saber cambia de forma. No hay uniformidad en el verdadero saber. Todos los auténticos saltos se realizan lateralmente, como los saltos del caballo en el ajedrez. Lo que se desarrolla en línea recta y es predecible resulta irrelevante. Lo decisivo es el saber torcido y, sobre todo, lateral".
La revista, editada en Barcelona, y en cuya redacción se hablaba en catalán y en español (de Perú, Colombia, Ecuador, Argentina o España), fundada por un húngaro (Mihaly Dés) e inspirada en la poética del escritor de origen búlgaro, sirvió de puente entre los creadores nacionales y americanos, siempre con un ojo en Europa Central y del Este. No podría haber mejor ilustración de ese "saber torcido" que proponía el autor de Masa y poder. Lejos de ser esto una concesión a la nostalgia, sirve como ejemplo del género con el cual Canetti se distinguió, el de los Aufzeichnungen, una palabra con tintes burocráticos que se traduce como "registro", "nota" o "apunte".
Canetti aplicó este término a una amplia gama de tipologías textuales -aforismos en el sentido tradicional, simulaciones de diálogos socráticos, caricaturas, reflexiones a partir de sus lecturas, entre otros-, que almacenó en sus cuadernos con el dictum "pienso, luego escribo". La devoción constante que Canetti manifestaba hacia sus apuntes tenía el doble valor de registrar su flujo de pensamientos y funcionar como un diario poco dado a lo autobiográfico. Servía también como confesionario íntimo y muro de lamentaciones, instrumento de creación audaz y taller de experimentación. Seleccionados, reorganizados y revisados, estos apuntes pasaron a formar parte esencial de su bibliografía, como El suplicio de las moscas, del cual se extrajo el epígrafe citado.
Tal es la potencia evocadora filosófico-literaria de sus apuntes que uno solo inspiró toda una revista. "La capacidad de abarcar (del apunte) no conoce límites", concluyó Canetti. Y yo añadiría que es la forma expresiva de nuestro siglo, la que celebra lo breve e inacabado, que no es un fracaso, sino un triunfo. En palabras de Joshua Cohen, es un triunfo del arte sobre la muerte, porque "el aura proyectada por lo inconcluso convierte ese arte en un misterio para el futuro2.
Un arte sin límites
Y si el género de los apuntes ya tiene de por sí algo "lateral", porque se desarrolla en los márgenes de otra cosa -en el caso de Canetti, surgieron como válvula de escape frente a otros trabajos unitarios mayores, específicamente Masa y poder, en cuya creación invirtió décadas-, este aspecto se acentúa cuando los apuntes nacen al calor de la lectura, en ese cuaderno que mantenemos al lado del libro en cuestión, y en el que, desconfiando de nuestra memoria, anotamos lo que debe ser inolvidable, las emociones suscitadas por un fragmento, el detalle que no puede pasar por alto, los mimbres de una teoría aún por desarrollar, las relaciones con otros autores, ideas aparentemente sin sentido, verdades inspiradas en la lectura y deseos articulados en voz baja.
En los apuntes de lectura, entablamos un diálogo tanto con el texto como con nosotros. ¿Estamos, pues, ante una lectura aumentada, por usar la jerga tecnológica? En los apuntes de lectura, el lector no se abstrae, sino que mantiene un canal activo de pensamiento que le permite sentirse inmerso en la lectura e interpelar a lo que lee. En este sentido, Sobre Kafka, los apuntes de Canetti previos y preparatorios para su ensayo El otro proceso (publicado en dos entregas, julio y diciembre de 1968, en Neue Rundschau), basados en la lectura de las cartas del de Praga a Felice Bauer, "que dan testimonio de cinco años de tortura", así como de la (re)lectura en especial de lo que Kafka escribió durante ese periodo y justo después, es una auténtica experiencia intelectual.
Este hecho se ve reforzado en gran medida por el formato de la edición: además de los textos introductorios (de Susanne Lüdemann e Ignacio Echevarría), se ha añadido después de las anotaciones, agrupadas en las anteriores a los trabajos preparatorios (1946-1966), las correspondientes a la primera parte (1967-1968) y a la segunda (1968), y las posteriores (1969-1994) relacionados con Kafka. Se incluye asimismo El otro proceso revisado, dos conferencias -Proust-Kafka-Joyce, de 1948, y Hebel y Kafka, de 1980-, y unas cincuenta páginas de notas que amplían las de la edición original.
El resultado provoca un efecto mágico: ¿leemos a Canetti a través de Kafka, o a Kafka a través de Canetti? Tal es el esfuerzo que el Premio Nobel despliega en este encargo, del que atestiguamos no pocos momentos de flaqueza. Un encargo que afronta con una premisa clara: extraer la esencia a partir de la lectura personal como único asidero, sin mediación de bibliografía especializada. "Me enfrento a las cartas con candor (...) Por tanto, existe el peligro de que, por desconocimiento, escriba algo que ya se ha dicho hace tiempo. ¿Está dispuesto a asumir el riesgo?2, le preguntó, a modo de advertencia, a Rudolf Hartung, redactor jefe de Neue Rundschau.
Extraer la esencia
Cuando Canetti se sumergió en las cartas a Felice de Kafka, cuya muerte ocurrió cuando el él tenía diecinueve años, había leído El artista del hambre y La transformación ("esta única pieza bastaría para asegurarle la inmortalidad"). A partir de ese momento, seguirá sus pasos con dedicación. Las notas, siempre fechadas, y entrelazadas con algunas cartas al editor y algunos acontecimientos de la actualidad que irrumpen por su trascendencia -"1968: Fue el año de los estudiantes en la Sorbona, de la primavera de Praga y de la catástrofe en agosto. Un año salvaje, demostrativo, trágico", recordará en un apunte de 1993-, son, sin duda, una aproximación a Kafka basada en esas misivas que él considera imprescindibles para su explosión creativa inicial.
Las cartas están al servicio de su escritura, de ahí su importancia. Véase El fogonero, cinco capítulos de El desaparecido (o América) y La transformación. En ellas, explica, encontró la energía necesaria a una distancia segura. Canetti indaga en la dimensión física de Kafka, en su delgadez, su tendencia a encogerse y su lentitud. Un cuerpo que fue capaz de captar como ningún otro todo lo que emanaba el poder y la jerarquía. Junto a esta mirada fascinada hacia su objeto de estudio -que no deja de ser crítica, ya que hay textos que lo "avergüenzan", o momentos en los que siente que busca un significado en una correspondencia que cuando fue escrita no aspiraba a tener-, hay también una mirada introspectiva, una que lo lleva a medirse con el de Praga y lo lleva a cuestionarse sobre su propia obra, sobre lo que ha sido y será.
Y el amor, que se desliza con ferocidad hacia Hera Buschor, se mezcla con el recuerdo de Veza, su difunta primera esposa. Son notas de vida, lectura y amor que resuenan con una autonomía propia, encontrando su lugar alrededor de Kafka: "Kafka no acaba nunca. No puede acabar. Interminables se vuelven todos los caminos por la duda".