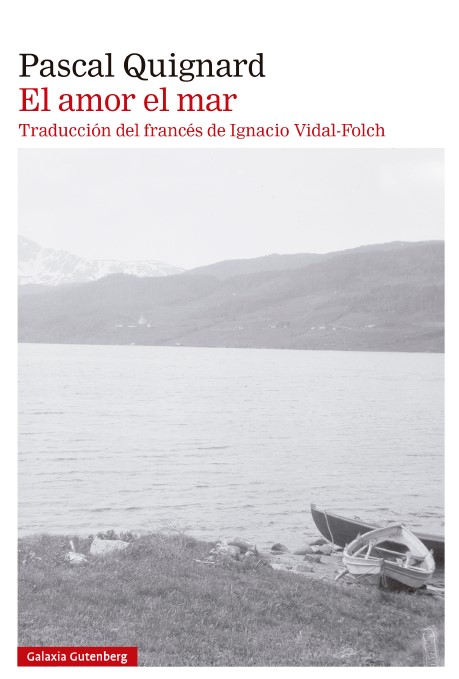
Marta Rebón
«¿Cómo concentrarse en el silencio y la introversión del alma, cuando todos los días están sumidos en gritos? ¿Cuando todos los instantes del tiempo pretendidamente regulados están oprimidos por el miedo?», se pregunta Pascal Quignard (Verneuil-sur-Avre, 1948) en El amor el mar. En otras palabras, ¿cómo brota y sobrevive el sentimiento amoroso, cuando todo alrededor se confabula para aplastarlo? ¿Y el arte? ¿Acaso es el contrapeso último frente a la violencia? ¿A más presión, un diamante más puro? Decía Ajmátova: «Si supierais de qué clase de basura nace la poesía, desvergonzada, como un diente de león amarillo junto a la valla, como el cenizo blanco y la bardana».
Quignard nos lleva a la convulsa Francia sumida en la Fronda (1648-1653), un periodo de insurrecciones, con el telón de fondo de un continente abierto en canal por las guerras de religiones, las epidemias y la hambruna -y, con todo, época de grandes logros en todas las disciplinas artísticas, el Grand Siècle de Racine, Molière, Georges de la Tour o Poussin- en que una troupe de músicos -algunos reales- nos lleva en volandas por esa Europa atravesada de ejércitos y enfermedades, pero también de ideas, partituras y sed de belleza.
Y en el centro, el amor arrebatado de Thullyn, virtuosa violista nórdica que «vivía la música como aquel mismo mar centelleante que avanzaba y se retiraba ante nuestros ojos», alumna de Monsieur Sainte-Colombe -recuerden Todas las mañanas del mundo-, y Hatten, cotizado copista ajeno a las mieles de la fama, de carácter difícil («se le trataba como a las brasas de las chimeneas») y con el don de hacer traer con su laúd «ese misterioso andante en que radica el canto secreto de toda obra musical». A pesar de todo, se separan, y exploramos el secreto de esa relación desde la distancia: «Hubieran debido vivir juntos siempre, pero prefirieron amarse que entenderse».
Quignard pone de nuevo la poesía al servicio de la erudición. Construye un tempo propio al que el lector debe acomodarse, como al vaivén de las mareas. El amor el mar es un peldaño más, ascendente, en su estética del fragmento y el arte transgénero. Su prosa aspira a ser pintura, música, aforismo, ensayo, a la manera de Stendhal, Bataille o Rousseau, que «mezclan pensamiento, vida, ficción y saber como si se tratara de un mismo cuerpo» (escribe en Vie secrète).
Todo ello bajo la luz ascética de Oriente. Cada época porta su propio ocaso, su decadencia. Aquí, instrumentos moribundos del Barroco, como la viola, emiten sus últimas notas, para dejar paso a las sonoridades del piano y el Romanticismo. Hay un hilo invisible de continuidad en el tiempo, mágico y misterioso, del que esta novela tira. Es lo que siente Thullyn, de vuelta al paisaje marino de su infancia, acerca de nuestro ser fragmentario: «…en las últimas edades, la vida que se ha vivido se descubre como unos detritos en la playa cuando el océano se retira. Se camina entre tesoros desparejos, pero donde todo brilla. Cuanto más grande es la marea, más cerca está la muerte, más sublime es la marisma».

