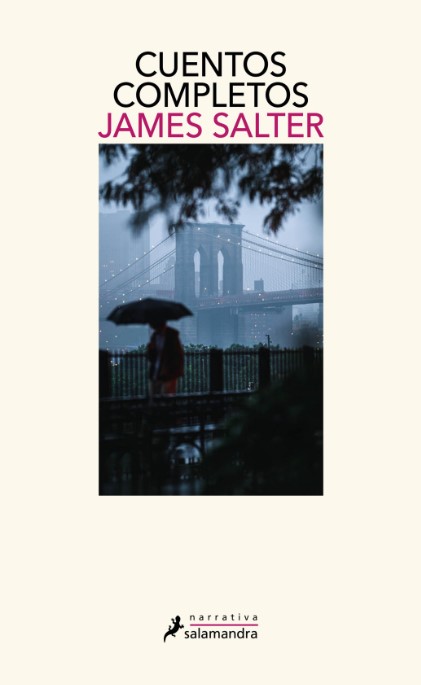
Marta Rebón
En el prólogo a los cuentos completos de James Salter (Passaic, NJ, 1925- Sag Harbor, NY, 2015), John Banville nos dice que el autor de Años luz no escribe sobre la realidad: «su obra es la realidad en sí misma». En otras palabras, su prosa es «una vida realmente vivida». Si lo narrado ocurriera, sería así y no de otro modo. Si una tal Jane Vera, la del relato Veinte minutos, en plena agonía tras una caída de caballo, viera cruzar recuerdos ante sí, serían los imaginados por Salter y no otros, y el desenlace, fruto de una mala decisión, irremediablemente fatal.
El elogio de Banville me recuerda la técnica del strappo, con la que se traslada una pintura mural a otro soporte (aquí la realidad a la página), pero conservando el craquelado, las fisuras, las imperfecciones, en especial las que no saltan a la vista. ¿Se puede señalar mayor logro literario?
Cautivar como Sherezade
En esencia, escribir, como dijo Salter, el «autodidacta tardío» por excelencia de las letras estadounidenses, no es tan misterioso. Es algo básico, «como un martillo y unos clavos»: hay un material, las palabras, y unas reglas arquitectónicas. Luego, saber qué sigue a qué. Pero si se posee la misma intuición de una rara avis como Isaak Bábel, capaz de helar el corazón con un punto colocado en el lugar debido, sucede que el libro que transcurre en un período o un lugar, como señaló en El arte de la ficción, «poco a poco se convierte en ese lugar y ese momento».
Salter, nacido Horowitz y con raíces entre Fráncfort y Moscú, era un ferviente admirador del genio de Odesa. De él dijo que aunaba la tríada suprema: estilo, estructura y autoridad. Si por algo nos apresan estos 22 relatos -«la obligación de todo escritor es cautivar como Sherezade», dijo-, no es por las tramas complicadas, la filigrana innecesaria o los giros efectistas, sino por algo más subterráneo. La mayoría de las veces, los sentimientos, los destinos y las relaciones de sus personajes se desmoronan de manera casi imperceptible, fuera del foco, opacados por una nostalgia brumosa y residual; tragedias que implosionan en la sordina de lo cotidiano.
En El cine, Salter, que coqueteó con el séptimo arte como guionista y director, describe la película en la mente de Peter Lang como «tranquila en la superficie, pero en ningún caso mansa: por debajo de lo visible había emociones que, al ocultarse, resultaban más potentes». Esas emociones -en especial el deseo sexual-, ni siquiera razonadas por los personajes ni por la voz narrativa «a lo Bábel» («guarda distancia con el relato y permite que concluya solo»), son las que acaban decidiendo el rumbo de ese trío de turistas en Barcelona cuando, en un solo día, el interés de él oscila de su pareja a la amiga, quien recoge a hurtadillas el guante.
La forma sobre el contenido
O bien, en American Express, la revalidación de la amistad, forjada en la juventud, entre dos ambiciosos abogados como sacados de un capítulo de Mad men, cuya conquista de un estatus privilegiado con la consecuente sensación de impunidad pasa por traicionar el primer bufete para el que trabajaron, aprovecharse sexualmente de secretarias y clientas o, de viaje por Europa, compartir los favores de una colegiala que recogen por la calle, como un trofeo más.
De Salter se suele destacar la eficacia expresiva, la delicadeza descriptiva junto con una brusquedad no carente de violencia, los diálogos… La forma prima sobre el contenido. ¿Basta siempre el estilo, cuya sensualidad lorquiana es la de la luz que se refracta y recorre un espacio siguiendo distintas trayectorias, sin llegar a bañarlo todo, sólo fragmentos a partir de los cuales el lector ha de completar el resto, en un presente empañado del condicional compuesto: lo que «habría podido ser»? «Todo aquello se habría acabado, pero esa clase de cosas nunca quedaban definitivamente atrás», piensa Reemstma en Hijos perdidos.
Nada es lineal, todo consiste en virtuosas ramificaciones narrativas, como el trabajo mismo de la memoria. De hecho, Quemar los días, su autobiografía, se construye como uno de sus cuentos, imaginando que la vida es una casa grande y cada capítulo-relato es, en cierto modo, «como mirar por las ventanas de esa casa. En algunas ventanas, quizá uno desee quedarse más tiempo, pero no es posible. Como ocurre en cualquier casa, no se puede ver todo». El arte, añade, es la vida rescatada del tiempo, desechando «todo lo que es aceptablemente bueno».
Un buscador de detalles
«No hay hierro capaz de atravesar el corazón humano con la fuerza de un punto colocado en el lugar preciso», citaba Salter a Bábel en El arte de la ficción, que recoge tres conferencias sobre literatura que impartió un año antes de morir. En ellas desgranaba las claves de su forma de entender el oficio: «escribir no consiste en anotar las conversaciones de los demás, hay que ir rascando y escarbando hasta encontrar unos pocos objetos de valor. Los detalles son todo».

