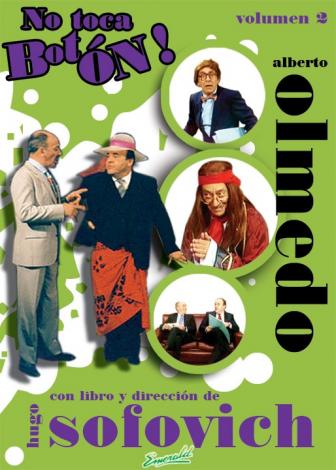Todavía estoy temblando. Me metí en la red a chequear mails y la noticia saltó ante mis ojos, como si hubiese estado convencida de que yo iba a querer enterarme de inmediato. ‘Murió Anthony Minghella, 54, Ganador del Oscar', decía el titular. Cliquear en busca del cable original no me aportó nada, su publicista se limitaba a confirmar el hecho sin dar precisiones sobre su causa. Además de mencionar lo obvio -que Minghella había dirigido El paciente inglés, que en su momento se alzó con un regio puñado de Oscars-, la escueta información remarcaba que su último trabajo era el aún inédito piloto para una serie de HBO que filmó en Africa, The No. 1 Ladies Detective Agency. Yo había leido sobre este asunto hace pocos días, porque el proyecto había sido producido y dirigido por este hombre y yo solía devorar cualquier información sobre sus pasos. Recuerdo haberlo entrevistado hace años, precisamente el día previo a la entrega del Oscar que lo consagró mejor director. Me pareció accesible e inteligente, de una sensibilidad que no desmentía lo que Patient decía a los gritos: aunque algunas de sus historias transcurriesen en escenarios espectaculares -por ejemplo Cold Mountain-, Minghella era de esos artistas que encuentran el lirismo de la vida en los pequeños gestos.
Ya me había gustado Truly, Madly, Deeply, por la delicadeza con que trataba la manera en que uno sigue amando a los que ya han muerto. (Ahora que lo pienso, el asunto tiene algo que ver con mi nueva novela, que se llama Aquarium.)

Pero El paciente inglés me voló la cabeza. La vi por primera vez con Rodrigo Fresán, nos mandamos al cine de cabeza apenas aterrizados en Los Angeles para entrevistar a Madonna ante el estreno de Evita. Volví a verla por segunda vez en su premiere en Buenos Aires: todavía recuerdo cómo lloraba una mujer en el final, con una congoja que nunca oí nuevamente en un cine -excepción hecha de mi hija Milena ante el final de Kamchatka.
Que Minghella se hubiese enamorado de esa maravilla que es la novela original de Michael Ondaatje me ganó para su causa. Lo que me fascinó fue que hubiese encontrado la forma de trasladarla a la pantalla, aun cuando se trataba de un texto virtualmente inadaptable. Más allá del aliento épico que el desierto y la guerra conjuran de manera inevitable, Minghella supo llevar al cine las mínimas epifanías que constituían las glorias de la novela: el poder que algunas cosas en apariencia nimias pueden ejercer sobre el alma humana, se trate de un dibujo hecho a mano, de un libro ajado o la depresión que existe entre dos huesos en el pecho de la mujer amada.
Las películas que hizo después, The Talented Mr. Ripley y Cold Mountain, me gustaron hasta ahí. Pero la que sí me conmovió fue una película quizás menor en términos de producción, Breaking and Entering, con Jude Law y Juliette Binoche, que a partir de hoy quedará fijada como su última incursión en el cine. La gente con la que hablé sobre esta película me trató de loco, pero de todos modos yo sigo creyendo que Breaking and Entering conectaba con la misma sensibilidad que Minghella puso en juego en Patient y que yo sentí ausente en Ripley y Cold Mountain: esa certeza de que la vida es un hilo tenue y a la vez maravilloso, un fenómeno irrepetible que como tal merece ser objeto de infinitos cuidados, respetado como un poema, celebrado como una ocurrencia única en el espacio y en el tiempo.
En un mundo que por el contrario desprecia a diario el fenómeno de la vida, lamento su muerte con toda mi alma. Siento que perdimos a un campeón.


 El domingo leí una entrevista que el suplemento adn del diario La Nación le hizo a Juan Villoro. Allí el periodista Leonardo Tarifeño le preguntaba al mexicano por el poderío actual de los relatos de no ficción, en contraposición a una ficción hispanoamericana que no puede comparársele en términos de resonancia. Villoro respondió de manera brillante: "La vigencia de la no ficción no deriva de un decaimiento de los mecanismos de la ficción, sino de la necesidad de crear sentido en la sociedad de la información". Viviendo en un mundo que chorrea ‘noticias' a toda hora y por todos sus orificios -creo que lo más sensato es cuestionar el carácter verdaderamente noticioso de los factoides con que se nos bombardea-, el hombre y mujer comunes ‘saben' más cosas que nunca, que nadie -y a la vez entienden poco y nada.
El domingo leí una entrevista que el suplemento adn del diario La Nación le hizo a Juan Villoro. Allí el periodista Leonardo Tarifeño le preguntaba al mexicano por el poderío actual de los relatos de no ficción, en contraposición a una ficción hispanoamericana que no puede comparársele en términos de resonancia. Villoro respondió de manera brillante: "La vigencia de la no ficción no deriva de un decaimiento de los mecanismos de la ficción, sino de la necesidad de crear sentido en la sociedad de la información". Viviendo en un mundo que chorrea ‘noticias' a toda hora y por todos sus orificios -creo que lo más sensato es cuestionar el carácter verdaderamente noticioso de los factoides con que se nos bombardea-, el hombre y mujer comunes ‘saben' más cosas que nunca, que nadie -y a la vez entienden poco y nada. Revisando en estos días el documental Anthology, oí a Los Beatles hablar con reverencia de un hombre que les había transformado el alma a ellos: el señor Bob Dylan. Este sábado voy a ver en vivo a Dylan por primera vez en mi vida, en el estadio Vélez Sársfield de la ciudad de Buenos Aires. Por vía de Anthology, el bueno de McCartney tuvo la delicadeza de advertirme que no cometiese otra vez el mismo error. Para determinadas experiencias, para ciertos encuentros, uno debe prepararse como quien va a misa. Voy a ver a Bob Dylan, el autor de Blowing in the Wind, de A Hard Rain's Gonna Fall, de Idiot Wind, de Masters of War, de Most of the Time, de Not Dark Yet, de Nettie Moore. El artista ante quien Los Beatles -¡nada menos!- se quitaban el sombrero.
Revisando en estos días el documental Anthology, oí a Los Beatles hablar con reverencia de un hombre que les había transformado el alma a ellos: el señor Bob Dylan. Este sábado voy a ver en vivo a Dylan por primera vez en mi vida, en el estadio Vélez Sársfield de la ciudad de Buenos Aires. Por vía de Anthology, el bueno de McCartney tuvo la delicadeza de advertirme que no cometiese otra vez el mismo error. Para determinadas experiencias, para ciertos encuentros, uno debe prepararse como quien va a misa. Voy a ver a Bob Dylan, el autor de Blowing in the Wind, de A Hard Rain's Gonna Fall, de Idiot Wind, de Masters of War, de Most of the Time, de Not Dark Yet, de Nettie Moore. El artista ante quien Los Beatles -¡nada menos!- se quitaban el sombrero.
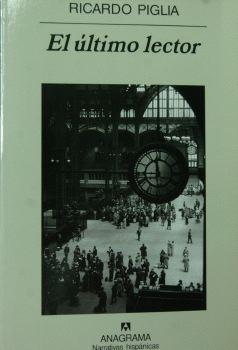 En mitad de El último lector, de Ricardo Piglia, me encontré con una anécdota sobre el Che Guevara que me dejó obsesionado. Historia personal de la lectura, como modo de definir la invención de la conciencia moderna (Hamlet y el Quijote son ante todo lectores, y dan a luz en simultáneo al hombre contemporáneo), El último lector se detiene en Ernesto Guevara de la Serna concibiéndolo como Aquel Que Nunca Habría Sido el Che Guevara -de no ser por la influencia transformadora de la lectura.
En mitad de El último lector, de Ricardo Piglia, me encontré con una anécdota sobre el Che Guevara que me dejó obsesionado. Historia personal de la lectura, como modo de definir la invención de la conciencia moderna (Hamlet y el Quijote son ante todo lectores, y dan a luz en simultáneo al hombre contemporáneo), El último lector se detiene en Ernesto Guevara de la Serna concibiéndolo como Aquel Que Nunca Habría Sido el Che Guevara -de no ser por la influencia transformadora de la lectura. El gesto final del Che es revelador. La noche previa a su fusilamiento la maestra de La Higuera, Julia Cortés, le lleva un plato de guiso. Las últimas palabras de Guevara son para señalar un error en la frase escrita en el pizarrón del aula. "Le falta el acento", dice el Che. Una vez corregida, la frase expresa al fin el mensaje que Guevara quiere dejar, que deja delante de las narices de sus victimarios sin que lo adviertan, como ocurre en La carta robada de Edgar Allan Poe.
El gesto final del Che es revelador. La noche previa a su fusilamiento la maestra de La Higuera, Julia Cortés, le lleva un plato de guiso. Las últimas palabras de Guevara son para señalar un error en la frase escrita en el pizarrón del aula. "Le falta el acento", dice el Che. Una vez corregida, la frase expresa al fin el mensaje que Guevara quiere dejar, que deja delante de las narices de sus victimarios sin que lo adviertan, como ocurre en La carta robada de Edgar Allan Poe.