Quiere el tópico que los más duros entre quienes se combaten sean los que deban hacer las paces. Algunos ejemplos históricos así lo demuestran, aunque el más socorrido es el de la paz ofrecida en 1958 a los combatientes independentistas argelinos por el general De Gaulle y así calificada: la paix des braves.
En esta ocasión los más duros no han hecho ni quieren hacer la paz. Pero han negociado entre ellos y han cerrado un acuerdo de intercambio de prisioneros, mil por uno, que es todo un gesto de pacificación, el primero después de mucho tiempo de bloqueo en las relaciones entre israelíes y palestinos y la primera buena noticia en muchos años que aportan al alimón las dos partes del conflicto. Hamás quiere la destrucción de Israel. Netanyahu sólo de boquilla admite que pueda existir un Estado palestino. El movimiento que gobierna Gaza ni siquiera apoya a Abbas en su petición del reconocimiento de Palestina por Naciones Unidas. El Gobierno que encabeza Netanyahu considera que el acuerdo de unidad entre Hamás y Fatah es un obstáculo insalvable para la paz. Hamás y Netanyahu, que se rechazan mutuamente como interlocutores en una negociación política, siempre han accedido en cambio a negociar en secreto para intercambiar prisioneros. Hay una diferencia esencial entre la Autoridad Palestina y Hamás, que conduce a que sea el movimiento islamista el único que puede jugar en esta cancha. La entidad que preside Abbas no combate contra Israel, al contrario: colabora con su Gobierno aunque quiera vencer política y pacíficamente mediante la negociación. Hamás en cambio es un movimiento calificado de terrorista por la UE y por Estados Unidos, que secuestró a este jovencísimo soldado y lo ha mantenido escondido durante cinco años como si fuera un tesoro. Y lo es. De guerra.Para utilizarlo como arma negociadora, por tanto. Hamás estaba en horas muy bajas. Con su principal protector, Bachar el Asad, reprimiendo las revueltas de su población y atacando incluso a los refugiados palestinos. Con su enemigo Abbas convertido en el padre de la nación, después de recuperar la iniciativa con su demanda de reconocimiento internacional. También Netanyahu se encontraba en un momento difícil. La arquitectura diplomática construida desde la fundación de Israel se ha ido desplomando durante su mandato. Las relaciones con Turquía, Jordania y Egipto se han deteriorado. Al igual que la imagen internacional de su país. La simetría es prodigiosa, incluso en las reacciones, y ayuda a comprender la jugada inesperada de un acuerdo alcanzado en unas pocas jornadas de negociación. Palestinos e israelíes han acogido con idéntica alegría el anuncio de la liberación de los mil presos y del soldado secuestrado. En ambos lados se han escuchado y escrito idénticos argumentos de orgullo y afirmación colectiva.Para el dirigente de Hamás, Jaled Meshal, es ?una victoria nacional de la que debemos estar orgullosos?. Para Benjamín Netanyahu, una demostración de que ?Israel es una nación excepcional?. Si tantos y tan claros eran los beneficios para ambas partes, cabe preguntarse por qué se ha tardado tantos años en forjar el acuerdo. Una parte de la respuesta la encontramos en las explicaciones del primer ministro israelí, que ha calificado el momento actual de una ventana de oportunidad que podía cerrarse inmediatamente. Apenas hay violencia entre israelíes y palestinos, a pesar del grave rebrote de agosto, cuando guerrilleros de Gaza atacaron autobuses civiles israelíes en el Sinaí: entonces no prendió, pero el callejón sin salida alcanzado en el proceso de paz podría conducir muy pronto a esa tercera Intifada tan temida. Las próximas elecciones egipcias, el 28 de noviembre, abrirán una nueva etapa en la que el Estado Mayor militar y los servicios secretos, que juegan un papel crucial en las relaciones con Israel, pueden verse obligados a responder ante un Parlamento y un Gobierno reticentes a una cooperación tan estrecha con los israelíes. La ventana también es interior para Netanyahu, un primer ministro que no ha empezado ninguna guerra, no ha firmado ni quiere firmar por el momento la paz, pero se empeñó desde el primer día en que entró en su despacho de gobernante en devolver a Gilad Shalit a su familia. Una sexta parte de los presos palestinos saldrán de las 22 prisiones israelíes. Quedan todavía 5.000, incluidos los líderes palestinos más destacados, moneda útil para una posterior negociación. Hamás, en cambio, ya no tiene tesoro para negociar. Si la paz sigue estando muy lejos, demasiado lejos, hoy está un poco más cerca. Netanyahu podría irse a casa satisfecho del deber cumplido. Ha obtenido un respiro. Ha comprado tiempo. Sin ceder una colonia. Y quiere ganar las siguientes elecciones.






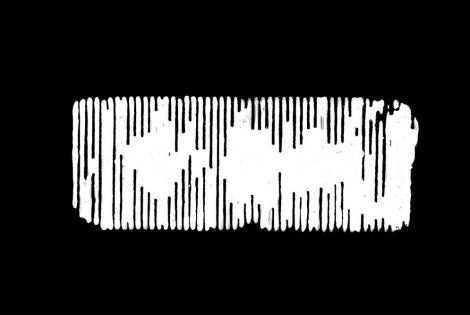 El 7 de septiembre de 2010 un Tupolev 154, con 81 pasajeros a bordo, que cubría la ruta regular entre Yakutia, en Siberia oriental, y Moscú sufrió un colapso total de sus mecanismos eléctricos. El avión sobrevolaba la República de Komi, cerca del círculo polar. Tras los primeros fallos, y antes del apagón completo, los pilotos recabaron información a la torre de control sobre la posible existencia de algún aeropuerto cercano donde realizar un aterrizaje de emergencia. Les informaron de que no había ninguno. Solo se tenía conocimiento de un viejo aeródromo abandonado hacía más de 30 años, y que en su momento había servido para dar cobertura a una expedición de geólogos. Era una pista pequeña, de unos 1.000 metros, la mitad de lo necesario a un aparato de las características del Tupolev 154. Probablemente era inservible.
El 7 de septiembre de 2010 un Tupolev 154, con 81 pasajeros a bordo, que cubría la ruta regular entre Yakutia, en Siberia oriental, y Moscú sufrió un colapso total de sus mecanismos eléctricos. El avión sobrevolaba la República de Komi, cerca del círculo polar. Tras los primeros fallos, y antes del apagón completo, los pilotos recabaron información a la torre de control sobre la posible existencia de algún aeropuerto cercano donde realizar un aterrizaje de emergencia. Les informaron de que no había ninguno. Solo se tenía conocimiento de un viejo aeródromo abandonado hacía más de 30 años, y que en su momento había servido para dar cobertura a una expedición de geólogos. Era una pista pequeña, de unos 1.000 metros, la mitad de lo necesario a un aparato de las características del Tupolev 154. Probablemente era inservible.


