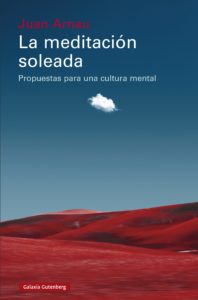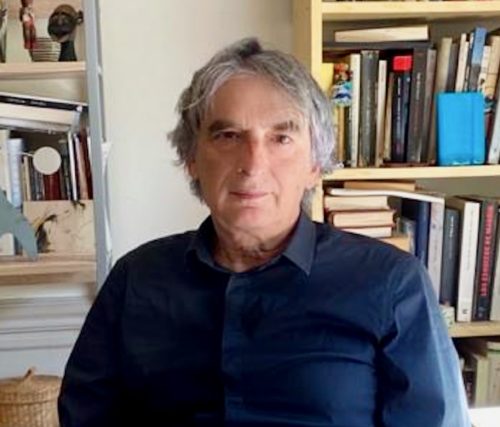Durante muchos años fui fiel a varios semanarios de información general para no perderme los artículos de algunos de sus colaboradores. Entre otros, Jean-François Revel (Le Point), Bernard Frank (Le Nouvel Observateur) o George Steiner (The Observer)… En L’Espresso, La bustina di Minerva, de Umberto Eco, pocas veces defraudaba.
Eco inventó, junto con sus amigos semiólogos, traductores y el músico Luciano Berio el juego del ircocervo, animal híbrido (hircus, macho cabrío, y cervus, ciervo) con una larga tradición en el debate filosófico desde Diosdoro a Borges, pasando por Ockham, Wittgenstein, Quine o Carnap, sobre seres imposibles que sirven para definir los límites del lenguaje y la posibilidad, lo pensable y lo empírico. O no tan imposible, porque Benedetto Croce sostenía como una verdad irrebatible que el liberalsocialismo era un ircocervo.
El juego de Eco consistía en fusionar los nombres de dos personajes conocidos, de modo que al nuevo se le asignara una obra inédita que, sin embargo, recordara algunas características de los dos personajes originales, y aún mejor si contenía alguna otra referencia ambigua. Por ejemplo, Aldous Joyce, autor de Brave new word. O imaginar obras de Klimt Eastwood, Clark Kant, Tagore Vidal, Arthur Rambo o Mohamed Dalí.
Los juegos literarios no suelen ser inocentes y pueden estar escritos con la pluma envenenada de Marcial o de los epitafios cubanos, como la injustísima lápida al gran Lezama:
Jamás viajó ni a Nueva York ni a Roma,
José Lezama Lima, vida vana,
entre nosotros, en su vieja Habana,
se dedicó a escribir, mató el idioma
o el dedicado al pobre Virgilio Piñera:
Yace Virgilio bajo esta losa fría;
ya no podrá contarnos sus dolores,
sus teatrales delirios y agonías.
(Por fin descansan él y sus lectores)
Hay juegos que son humorísticos y cariñosos, como el mote que vistió un tiempo el escritor maño Ignacio Abríguez de Visón, amigo de los palíndromos («amar da drama»), como lo fue Cortázar. Cortázar no haría ircocervos: uniría unicornios con cronopios y jugaría al unicronio. Con ese mismo espíritu, continúo el juego y planteo veinte libros para el verano (que nadie escribirá) y después malicio qué reproches harían hoy cinco personajes a sus creadores, parodio informes de lectura de influencers para necios y, por último, imagino querellas y diálogos imposibles entre autores.
Se admiten sugerencias.
- Italo Calvin Klein: Seis propuestas para el milenio otoño-invierno
- Elon Easton Ellis: American Ego
- James Joyce Division: Ulysses will tear us apart
- Satie Smith: Martha y Hanwell en el Gym Nº 1
- Clarice Lispector Gadget: La pasión según GPS
- J. K. Ballard: Harry Potter y el crash de lo real
- Philip K. Dickinson: ¿Sueñan los androides con Emily?
- Truman Cipote: Otras voces, otros gemidos
- Jonathan Franzenstein: Las correcciones del ser artificial
- Chimamanda NGoogly Adichie: Todos deberíamos ser subvencionados
- Jorge Luis Bourgeois: El útero de Ariadna
- John Lenin: El LSD, fase superior del despertar colectivo
- David Lunch: Macallan dry
- Billy Holiday Inn: Strange suite
- Umberto Ecofriendly: Apocalípticos y reciclaje
- Meryl Streep Tease: El diablo se desviste en Prada
- Stephen Queen: Carrie: I want to kill free
- Immanuel Cunt: Coito, ergo sum.
- Shakira Kurosawa: Los samurais no lloran
- ICloud Debussy:Prélude à l'après-midi d'un GigaByte
5 personajes contra el autor
Ofelia
Sí, claro, mueres, y el texto sigue. Yo, eco decorativo escrito por un hombre. Hamlet duda, y eso es filosofía. Yo sufro, y eso es patología. Él tenía que decir Nymph, in thy orisons be all my sins remember’d y el público aplaudir la frase, mientras yo flotaba entre los restos de una locura que no era mía.
Molly Bloom
Porque yo no hablé así, James, sin signos de puntuación, ni pausas, sin interrumpir el texto. Yo respiraba, James. Respiraba como respiran las mujeres de verdad y me hiciste desvestirme frente a los cuatro intelectuales que te leen, sólo para cerrar tu novela con un orgasmo metaliterario. Escúchame bien, James, la próxima vez que noveles a una mujer, déjala sentarse a la mesa antes de llevarla a la cama.
Moby Dick
A él llámale Ismael o como quieras. A mí, ¿sabes lo que es ser perseguido por la obsesión de miles de profesores que nunca han nadado libres en el océano, una plaga, un ejército en busca de créditos universitarios? Ahab al menos me miró. Tú, Herman, me escribiste con los ojos llenos de culpa y de Biblia.
Madame Bovary
¿Cómo te atreves a decir que eres yo? ¿Condenarme a no tener un deseo sin castigo, para que tú puedas quedar incólume?
Anna Karenina
Reservas la redención a los hombres que se arrepienten y a las mujeres ¿sólo nos queda el tren?
Informes de lectura de un influencer de necios
Naomi Klein. Logo
El narcisismo hecho marca
Thomas Bernhard. Extinción
¿Hay algo que le guste al autor?
J.M. Coetzee. Disgrace
No necesitamos otra novela sobre un hombre blanco problemático en Sudáfrica.
Samuel Beckett. Molloy, Malone, El innombrable…
Dice que no puede seguir escribiendo... pero sigue y sigue. Página tras página, página tras página.
Juan José Saer. El entenado
Una novela de caníbales sin sangre.
Laszlo Krasznahorkai. Melancolía de la resistencia
Otra distopía húngara sin párrafos.
León Tolstói. Anna Karenina
Demasiados personajes con nombres similares. Subtrama agrícola sin interés para el lector actual.
Honoré de Balzac. Papá Goriot
Descripciones exhaustivas de muebles, vestidos y calles.
Hélène Cixous. La risa de la Medusa
¿Podríamos pedirle que escriba algo más narrativo? Algo con protagonista, por ejemplo.
Maurice Blanchot. El instante de mi muerte
La historia no empieza, ni acaba, ni existe. ¿Está terminado el texto? ¿Está vivo el autor?
Franz Kafka. El proceso
La burocracia no es un género literario.
Dante. La Divina comedia.
Escenas de impacto, canibalismo, incestos, satanismo, psicodelia, pero su infierno es poco inclusivo. Demasiados personajes para llevarla al cine. Ofrecerle un podcast.
Querellas y elogios
Dostoyevski a Tarantino
Confundes el abismo con los charcos de sangre.
Catulo a Gil de Biedma
Llamas amor a la melancolía cuando ya te ha dejado
Descartes a Bruno Latour
Si todo es red, nadie piensa.
Jean Rhys a Anne Carson
Qué pena que hagas arqueología emocional con bisturí filológico.
Janis Joplin a Amy Winehouse
Te esperaba. Tienes la voz y la sombra.
Wilde a Borges
Tus laberintos son tan impecables que nadie vive en ellos.
Duchamp a Nancy Cunard
Fuiste arte sin museo.
Pizarnik, Camus, Artaud, Bolaños
—Yo solo quería callarme. Pero las palabras me seguían como perros.
—Aquí todos fuimos mártires de algo.
—Yo, de mí mismo.
—Yo, de las palabras que no osé terminar