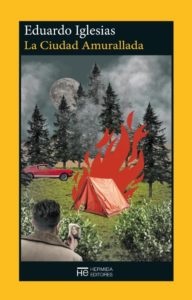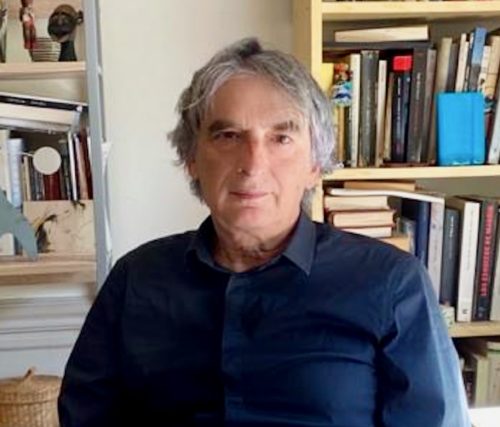No la conocí. Nunca la vi. Supe de ella por su profesor, el cubano afincado en Costa Rica Froilán Escobar, un fanático de las letras y la enseñanza de quien me hice amigo en los años noventa, cuando vivía en San José. Un día visité a Froilán en la universidad San Judas Tadeo, en un barrio residencial, verde y tranquilo de la capital tica, y él me pasó junto con dos de sus libros, tres hojas sueltas con una crónica de una alumna de segundo año de Periodismo que le había impresionado mucho.
Los libros, publicados en Cuba, todavía los conservo: son los relatos de Froilán de dos viajes míticos, insertos en el imaginario de la isla. Uno es el viaje de José Martí de vuelta a su patria para liberarla de la colonia española. El otro, el viaje del Granma, en el que Fidel Castro, el Che Guevara y los otros barbudos desembarcaron para hacer la revolución. Desencantado ya de la épica revolucionaria y sus burócratas, ahora el cronista enseñaba, y el día en que lo visité tenía en las manos un fruto de sus lecciones, pero también del talento de una alumna singular.
Desde entonces, cada vez que me tocó enseñar a un grupo de estudiantes a ir a un sitio desconocido y entender por qué y para qué están allí, les leo Cruce de caminos.
Así empieza este relato. A Mayteé Chinchilla y a sus compañeros el profesor Froilán les había encargado un ejercicio así.
Estoy bajo la carpa del circo, sentada en un tablado de madera. Está por comenzar la función. Todos estamos expectantes. De pronto, se escucha un sonido alegre de tambores y pitoretas. Los niños del público dan un grito de júbilo. Yo miro arriba: la carpa se llena de globos de colores. Se oye entonces otro grito de alegría de los niños. Aparece en el redondel un hombre regordete, de traje negro, que anuncia: "Damas y caballeros, niños y niñas, el circo de los Hermanos Suárez se complace en presentarles..." Y se abre un telón rojo.
Por la abertura salen, en fila, sonrientes: trapecistas, malabaristas, domadores, una banda de música que toca música estridente y, cerrando el "opulento" desfile, tres payasos que caminan en orden de tamaño: el primero es enorme, un gigante; el que le sigue, es de estatura normal; y, el último, el que cierra, es un enano.
Sí, un enano. Una de las bolas de colores cae a tu lado. Ahí te das cuenta de cuán pequeñito eres, Pedro: la bola es casi más grande que tú. Por eso, después que termina la presentación, te sientas frente al espejo de tu camerino. Miras tu rostro alargado por la tristeza. No te soportas. Pero sigues mirando fijo. Te ves de niño en el pueblito mexicano de Aguascalientes. Esa imagen en el orfanato te persigue. Nunca tuviste amigos.
Y aquí empieza la magia: en general, después de leerlo, les pregunto en clase qué sucede en el siguiente párrafo. Después de un momento, alguien nota que Mayteé le está hablando a Pedrito, el enano. Se dirige a él, para contarle su propia historia, y ese recurso aparentemente ilógico tiene un gran efecto emotivo. Pero después de contar la infancia del payaso, viene una nueva sorpresa: sin decirlo explícitamente, la estudiante hace una comparación que deja claro por qué decidió ir a ese lugar para entrevistar a su personaje:
Cuando me imagino a Pedro mirándose en el espejo, yo también me veo en un rincón de uno de los pasillos del liceo de Desamparados. Trato de evitar que me descubran. No quiero que se burlen de mí. Contemplo a las otras muchachas, altas, que en el recreo se pasean alegres. Se divierten con lo que sea, o con quien sea: "Miren a ésta: le faltó levadura para crecer. Mae, usted se equivocó de lugar, el kinder está en otro lado".
Y con una sorprendente sabiduría narrativa, la acción vuelve al circo.
En ese momento el trapecista comienza la función. Camina por la cuerda floja. Luego sigue el turno al domador de leones. Al final, vienen los payasos. Los dos grandes toman por los brazos a Pedro y lo colocan sobre una bola gigante de colores. Da pena verlo así, tan pequeñito. Pero más pena da cuando hacen rodar la bola para que caiga, al tiempo que suenan un montón de bombas y pitos. Grandes y chicos ríen, menos yo y un niño que, cerca de mí, pregunta, preocupado: "Mamá, ¿si yo no crezco también voy a ser payaso?"
Más recuerdos del colegio, mientras avanza la historia de Pedrito que ella nos cuenta con el recurso de contárselo a él.
En el pueblo, Pedro, te topaste con una gran carpa, ¿recuerdas? Pero no te acercaste por curiosidad, sino por hambre. Las tripas te sonaban. Un hombre "alto", que para ti era casi un gigante, miró hacia abajo para verte. Sí, apenas le llegabas a la rodilla. Era Francisco Suárez, el dueño del circo. Le pediste comida y te ofreció trabajo. "Por tu tamaño, a lo mejor haces reír a la gente. Por tu tamaño, a lo mejor puedes ser payaso".
Al contarlo así, nosotros los lectores sentimos las humillaciones de Pedro, que sólo habla con los animales porque son los únicos que no se burlan de él. En paralelo, Mayteé se enfrenta a las bromas del director de su colegio y del dueño de un medio en el que busca trabajo.
El tablado frío y una pausa en la función hacen que vuelva a la primera vez que fui a pedir trabajo en un periódico. "Está todo en orden. Su curriculum es bueno, pero el trabajo que usted pretende como reportera es duro. Es para alguien con estatura", me dijo el director solapando una broma. "Lo sé, señor. Estoy completamente segura de que es para alguien con estatura", le contesté secamente, sin intención de congraciarme.
La función termina. Se oyen las pitoretas, los globos que estallan, la música estridente de la banda y los altoparlantes, que anuncian: "Damas y caballeros, niñas y niños, el circo de los Hermanos Suárez les agradece su compañía. Los esperamos nuevamente para otra función..."
Y el golpe final. Todo lo que nos cuenta en esa creativa segunda persona es lo que Pedro le contó en la entrevista que está a punto de empezar. El final es en realidad el comienzo. Pero un comienzo con una frase última que queda resonando, al menos para mí, en la memoria.
El guarda me lleva a un viejo camión que sirve de oficina al circo. "Espere aquí, ya le traigo a Pedrito". Espero de pie junto a la puerta. Al momento, aparece una figura de medio metro, que me hace sentir grande. Aunque me mira cordialmente, lo hace con cierta desconfianza. "¿Ha visto a una periodista? Me dijeron que me quiere entrevistar". Entonces se fija en mi estatura. "¿Usted espera a don Francisco? Lamento decirle que aquí no hay trabajo. Los payasos estamos completos".
Entonces, como si estuviera saldando una vieja cuenta, extiendo mi mano y me presento: "No, Pedro, soy Mayteé Chinchilla. Yo soy la periodista que te quiere entrevistar".
Cada vez que leo esta crónica en voz alta, se me hace un nudo en la garganta. Siento que soy Mayteé, que en algún momento todos somos ella, aunque seamos altos, aunque las humillaciones de nuestras vidas hayan sido más solapadas, menos evidentes.
Y entonces les cuento que después de terminar la carrera con excelentes notas, Mayteé Chinchilla no encontró trabajo en medios, como sospechábamos por la escena que figura en el mismo texto. Trabajó 18 años en el Ministerio de Hacienda, gracias a un cupo para personas con discapacidad. Pero como sucede a muchas personas con acondroplastia, la aquejaron problemas físicos y murió joven, en 2019.
Para preparar la clase busqué información en Internet. Sus compañeros crearon una página en Facebook en su homenaje. Publicaron allí Cruce de caminos. Y agregaron un relato del día en que leyó su crónica en clase.
Cuando a Mayteé le tocó su turno de lectura, se hizo un gran silencio. Todos estaban expectantes. Y cuando terminó aquellas cuartillas, sucedió lo extraordinario: todos sus compañeros se levantaron de sus asientos y empezaron a aplaudirla. Era el aplauso al mejor trabajo. Ella, nerviosa, no sabía si sonreír o si secar de soslayo unas lágrimas. No sabía cómo comportarse ante tal reconocimiento.
En la misma página de Facebook su profesor Froilán Escobar escribió:
Somos, en gran medida, lenguaje. Las palabras que dejamos, cuando partimos físicamente, forman parte del imaginario y de las emociones de quienes nos recuerdan. Mayteé Chinchilla, la autora de esta crónica, falleció el pasado miércoles. Pero no se ha ido en realidad, porque las palabras han tendido «puentes como liebres» hasta la vivencia personal que ella quiso dejar plasmada.
A veces nos cuesta creer en nosotros mismos. En el momento de medir la capacidad de cada uno —a veces por pereza, a veces porque no vemos con claridad—, nos contentamos con nuestras pequeñeces. ¿Se imaginan entonces cómo hacen para crecer los que, por razones de estatura física, son objeto de burla desde niños y transitan un largo camino de exclusiones? Pareciera que, para ellos, no hay ninguna posibilidad. Sin embargo, Mayteé, con su insistencia y persistencia, ha demostrado lo contrario. Ella, aunque la talla de su cuerpo era considerablemente inferior a la común, se volvió una experta en esto de crecer.
Al menos una vez por año vuelvo a este texto, a esta autora, al recuerdo que dejó en su humilde universidad costarricense y que yo he intentado desparramar por los países donde he ido a enseñar periodismo.