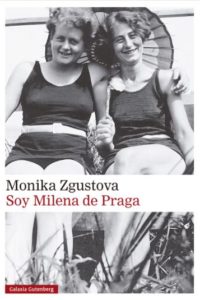Con el propósito de asustar a nuestros contemporáneos publicamos hace años en las páginas de opinión de El País (21 julio 2009) una nota dedicada a glosar las causas del malestar español. Nos preguntábamos entonces acerca de los motivos que explican la obstinada singularidad ibérica y el mendicante lastre que acarreamos a través de las décadas. El lamento por la tenacidad de nuestro ensañamiento cultural, su rivalidad homicida, la paralitica endogamia universitaria, el enconado recelo con que vagamos por las brumas de la modernidad, sonaba como una enmienda a nuestra impotencia. Dijimos entonces que cabía atribuir nuestras carencias a la excepción que nos alejó de la Europa ilustrada: haber desterrado a los españoles de religión judía. La desgraciada idea de la expulsión, anotábamos entonces, nos privó de una fuerza que se revelaría decisiva en la construcción de la modernidad. Mencionábamos el legado que la comunidad judía no había podido depositar en la memoria del patrimonio cultural español: su radical veneración por el libro, la letra y la palabra, su vehemente inclinación a la polémica, la caudalosa genealogía de sus saberes, la tenacidad de sus infatigables discusiones y la deslumbrante oleada de herejías y disidencias que esparcía por doquier. Y la incorporación de tantos de ellos al espíritu de la Revolución Francesa, abandonando sus creencias seculares para enriquecer el cosmopolitismo laico de los gentiles. ¡Ojalá -se subrayó entre interjecciones- hubiéramos conservado entre nosotros al Spinoza que los sefarditas de Ámsterdam expulsaron de la sinagoga con furiosos anatemas! La huella del traumático exilio ha sido duradera: la obsesión por extirpar de España cualquier atisbo de influencia judía dio a la Inquisición siglos de potestad para modelar a su antojo el alma macilenta de un país atemorizado por la epidemia emocional de las delaciones. En algún pliegue de nuestra hélice genética debe estar inscrita la lección acuñada a lo largo del sostenido vilipendio. Un escarmiento dolorido que, ciertamente, sólo aparece en forma de resentimiento: esa fuerza rencorosa que impide al individuo consumar su razón de ser. El hábito de cercar al prójimo con la sospecha que lo incrimina, el recelo que le reprocha ser lo que es, la disposición a suprimir su entidad, brota instintivamente y arruina las potencias liberadas por la Modernidad.
El artículo mereció tiempo después un desmentido a pie de página en el libro de Elvira Roca Barea (Imperiofobia y leyenda negra). Me reprochaba la autora haber omitido que todos los países europeos habían expulsado a su población judía. Claro está, digo ahora, sin duda. Más lo que se reseña en el texto como rasgo distintivo de nuestra singularidad es que fuera precisamente España el único país al que no regresaron.
Si nos atenemos al marco histórico de nuestra generación y recapitulamos uno de sus episodios más recientes señalaremos la lenta agonía del régimen franquista, su envejecida autarquía, sus fusilamientos... El anhelo por ingresar en la normativa de la democracia europea, la urgencia por liberar las fuerzas creativas del talento civil, liquidar la mediocridad legislativa, restaurar la legitimidad de las instituciones … alentó en el imaginario colectivo una imagen luminosa, un inminente cambio de rumbo, un súbito reencuentro con la oportunidad tantas veces postergada: la instalación de España en la Modernidad.
Tras el zigzagueante tránsito, España esperaba ensamblarse en la Europa políticamente concertada. Pertenecer de pleno derecho a sus logros históricos, asumir sus dilemas, integrar sus contradicciones, resolver sus retos y liquidar de una vez el protocolo de las deudas pendientes.
Entre la muerte de Franco (1975) y el fracaso del golpe de Tejero (1981) se alienta un ilusionado desplazamiento hacia la normativa política europea. Sin embargo, mientras giraba lentamente la oxidada bisagra del tiempo, sucedió algo inesperado y decepcionante.
Pocos meses después de celebrado el referéndum de la Constitución (6 diciembre 1978), el plebiscito de la ciudadanía, el gesto simbólico que restauraba la legitimidad secuestrada, se publicaba en Francia el acta de defunción de lo arduamente deseado, enérgicamente esperado, gravemente conjurado. Resultó que la Modernidad anhelada durante tanto tiempo por los ilustrados españoles padecía un apresurado proceso de defunción.
Con La condición postmoderna, Jean-François Lyotard sentenciaba en 1979 el derrumbamiento de la cultura ilustrada, el fracaso de los ideales de la Modernidad, el ocaso de las grandes narrativas, la crisis del relato que había dominado la conciencia histórica de Europa. Según el filósofo francés, la incredulidad creciente hacia las metanarrativas hacía insostenible el discurso abarcador de las ideologías. La postmodernidad inauguraba así un proceso de desmembración, un sumario de disgregaciones relativistas, la dispersión errática de las interpretaciones, la fragmentación ecléctica de las intenciones.
De un modo sorprendente se producía de nuevo la discordancia psicológica, histórica y cultural entre España y su entorno europeo. ¿Cómo digerir semejante perplejidad? ¿Cómo integrar en la conciencia colectiva la caducidad de unos valores anunciados y nunca consumados? ¿Cómo se debía pensar la contemporaneidad?
En la década de los ochenta y prolongando las indagaciones de Lyotard, el pensador italiano Gianni Vattimo percibió las impetuosas mutaciones europeas y acuñó su célebre dictamen sobre el pensamiento débil. Aquella reflexión, opuesta a la “lógica férrea” de las grandes presunciones, debía librarse del rumbo monolítico previsto por las sentencias dogmáticas.
Si acaso no hubiera sido suficiente el desconcierto sufrido en España ante los cambios del paradigma europeo, la década de los 90 acogió una nueva impugnación filosófica, una refutación de la Modernidad enquistada en la inercia institucional. El pensador polaco Zygmunt Bauman describió el estado volátil y fluido de la sociedad líquida. Un mundo sin armazón, ni catálogo de ideas fijas, ni convicciones éticas, ni pautas estables que permitieran la enérgica vitalidad del pensamiento. Bauman dio por aniquilados los ideales humanistas que la España de la Transición esperaba recuperar.
La condición posmoderna, el pensamiento débil y la sociedad líquida sobrevenida aturdió a los pensadores, deshizo su retórica y desbarató la plena ordenación de España en la cultura europeísta. Nos llegó a destiempo la ocasión de contribuir a sus desafíos. Llegamos tarde. Otra vez. Mientras se confiaba en articular las ideas fuertes que cohesionaran a la sociedad civil en un proyecto común, se había producido el derramamiento y ofuscación de los viejos ideales europeos.
A tan singular herencia –las heridas mal cicatrizadas por el paso del tiempo, la discordancia histórica y nuestra ausencia en los grandes debates intelectuales que rigen el curso del pensamiento europeo-, cabrá añadir un síntoma neurálgico, un decisivo rasgo de carácter, el indicio de un trastorno difuso, injertado en las profundidades de la psique colectiva y omitido de las actas que diagnostican las causas del malestar español. Puede atribuirse la anomalía que empaña la vida cultural española a un innombrable y arraigado complejo de inferioridad. Una subordinación no pensada, un acatamiento no formulado, un servilismo no admitido, embrollado por la confusión heredada y alimentado por su poderosa fuerza complementaria: el complejo de superioridad cultivado por la Europa calvinista. Ese arrogante y despectivo desprecio que tanto celebran los nacionalismos periféricos de la península. Es bien sabido: el complejo de superioridad se ostenta con orgullo; el complejo de inferioridad se niega con vergüenza.
Ejemplos de semejante complejo pueden divisarse a diario en los medios de comunicación, en los indicadores de la industria cultural, en las consignas encaramadas al prestigio del más depurado esnobismo, en las producciones cinematográficas que emiten las plataformas, en los rótulos publicitarios que anuncian en inglés lo que el consumidor no entiende, la crédula adquisición de los productos envasados como creación cultural, en la admiración paleta por todo lo que se traduce, la ansiedad por ser traducido, en la atención que se presta a todo autor anglosajón, el beneplácito con las impetuosas tendencias globales, la veneración por la autorizada crítica literaria anglosajona, la renuncia a cuestionar la veracidad intelectual de todo producto importado… Hábitos culturales, en suma, que delatan una subordinación meliflua a una escurridizas instrucciones.
Dada la indolente rutina con que se asume lo dado, lo impuesto y lo aceptado, una vez descartada la crítica frontal a las fuerzas que gobiernan la jerarquía de los valores dominantes, es probable que el último consuelo al que podamos aspirar se nos conceda una vez homologado globalmente un común estado de distrofia intelectual.
El momento de confluencia y reconciliación entre nuestras carencias históricas y las presunciones ajenas, tan petulantes, ha llegado de golpe, aunque no como lo esperábamos. La innovación nos ha cogido desprevenidos con las dimensiones cómicas de una pasmada hilaridad. Valga como indicio el entusiasmo con que se celebra el éxito masivo de una bailarina estadounidense cuyas cancioncillas la han hecho multimillonaria. Dado que el triunfo en los escenarios de la industria del entretenimiento no consolida la influencia atribuida a la vedette, unas reputadas instituciones anglosajonas se han apresurado a dedicar cátedras, cursos y seminarios a su magna obra. Lo ha hecho a bombo y platillo la universidad de Nueva York, la de Texas, la de Misuri, la de Harvard y la de Arizona. La universidad de Melbourne, por su parte, ha convocado el primer simposio académico dedicado a Taylor Swift, al que acudirán 400 “expertos” de 78 instituciones de todo el mundo pertenecientes a 60 disciplinas distintas (El País, 7 enero 2024). Según estos estudiosos, la joven letrista, considerada por Washington una admirable fuente de ingresos, puede compararse al genio de Shakespeare, Silvia Plath, John Keats y otros ilustres autores de la tradición literaria.
Cualquier lector podrá consultar las estrofas que han conmovido el cerebro de los catedráticos estadounidenses. Por ello, gracias a la supremacía de su liderazgo, al fin estamos a la altura del mundo que nos miraba por encima del hombro y podemos celebrar nuestra plena integración en las corrientes evolutivas del presente. El pensamiento licuado se ha encharcado en los centros del saber, ha ungido con su papilla los birretes académicos y proclamado el más reciente logro de la posmodernidad: un tributo unánime a la ridícula, banal y vulgar estupidez.
[ADELANTO EN PDF]