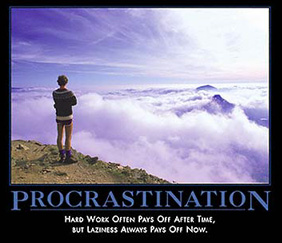Fue el fraile capuchino Apolonio de Toddi quien vió en la sierra de Piquaraçá la forma de un calvario similar al de Jesucristo, tras lo cual no tardó en concebir la idea de construir allí mismo una capilla y dar al sitio el nombre de Monte Santo. Cosa muy sintomática justo donde las severísimas sequías solían diezmar a la población con regularidad pavorosa. Por las noches, el cielo estrellado del sertón alcanza una belleza que luego el día irá deslavando en paisajes de tierra seca y desolada: situación asimismo favorable a la irrupción de un misticismo desenfrenado y penitente. Ciento veinte años después de su bautismo, cuando ocurre la guerra de Canudos, Monte Santo ya es la Jerusalem del sertón.
Según cuenta la novela, Monte Santo atraía a los falsos profetas "como la miel a las moscas". No es difícil creerlo, una vez que se ha puesto pie sobre el calvario. Es la una de la tarde, voy todavía entusiasta por la escalinata que parte del final de un callejón, ansioso por llegar a la primera de las veintitrés capillitas del camino. Llevo una Coca-Cola de medio litro en una mano y una cámara en la otra, pienso aún que estaré de regreso en veinte minutos porque ya tengo prisa por llegar a Canudos. Antes que en el camino escarpado que me espera, pienso en el Consejero Antonio Mendes Maciel y la beata María Quadrado recorriendo estas mismas escaleras, voy ya dentro de la novela que he leído siete veces -la última hace días, de Macapá a Belem- y el hechizo me impide asumir que esto, la Vía Sacra, es un calvario.
Lenta y accidentadamente, los escalones han ido siendo reemplazados por senderos de piedra viva. La subida se torna irregular y se va haciendo interminable a la vista. Me detengo por ahí de la octava capilla, calculando que debo de haber subido ya el equivalente de tres pirámides del sol, observo con cuidado la línea hacia arriba y comienzo a temer que sea la misma que avanza horizontalmente hasta lo alto de la montaña a mano derecha, donde se mira una capilla muy lejana. Reanudo la subida concluyendo que no puede ser, y si es ya me jodí porque no pienso echarme para atrás. No hay un alma hacia arriba o abajo, me he cruzado sólo con dos parejas que bajaban. Las únicas señales de vida humana son los envases de agua y refresco regados a lo largo del camino. Diríanse los restos de la última crucifixión.
No he contado ni quince capillas, pero ya veo que subo hacia donde temía. Subo ya sin pensar, mecánicamente. Puedo ver los tejados de todo Monte Santo, pero aquí hay distracciones tan apremiantes como las dos consecutivas víboras que me han hecho saltar y correr hacia arriba, cuando más ganas daban de hacerlo a la inversa. Todavía con algún sentido del humor, me pregunto qué religión extraña abrazaré si consigo llegar con vida hasta la cima. Por lo pronto, a cada pujido voy entendiendo más a María Quadrado y menos al Coronel Moreira César. Pienso ahora con la lógica del Gólgota.
Ya en las fases indiferentes del cansancio, casi al final de los -según sabré después- cuatro kilómetros de subida, tendido junto a la capilla número veintidós, veo bajar a dos niños que se ríen abiertamente de mi penoso aspecto. Uno de ellos murmura la palabra gringo, y yo que estoy a menos de doscientos metros de convertirme en santo lo perdono ipso facto. Cuando al fin los recorra, el viento y la visión de un horizonte infinito me dejarán por un momento tieso, ante lo que cualquier persona sensata sufriría el resbalón de llamar milagro. Es como si el cansancio se esfumara frente a la sensación de frescura y ligereza que concede ese viento libérrimo, en el punto más alto -ojo: el más cercano al cielo- de todo el horizonte. ¿Qué de extraño tendría que un lugar así fuera el sitio de encuentro de beatos y profetas, allí donde la vida era ya penitencia?
Si he de dar crédito a los dioses paganos, no he sido el día de hoy testigo de un milagro más grande que el realizado por la Coca-Cola de dos litros que devoré tras alcanzar de vuelta la plaza. Todavía en el camino una víbora más me ayudó a convertir el paso acelerado en carrera, como si me empeñara en salir de un mal sueño. Pero la realidad es que hay prisa. Podría esperar a que el coche se ventilara un poco, pero ya tengo el mapa en la mano y confirmo que Cumbe no debe de estar lejos. Ahora se llama Euclides da Cunha, es el punto en el cual se vira al norte para tomar camino hacia Canudos.
Antes de ir tras Antonio Conselheiro, la beata María Quadrado vivía en una cueva a media Vía Sacra, "donde hasta entonces sólo habían dormido pájaros y roedores". No sé si la alegría que me trae canturreando a las tres de la tarde por la carretera se deba a que por fin voy a llegar a Canudos, o es porque al fin entiendo a María Quadrado.