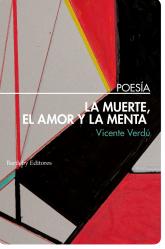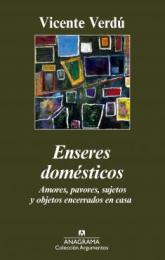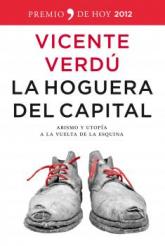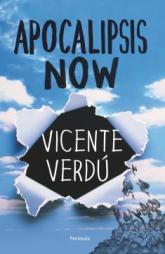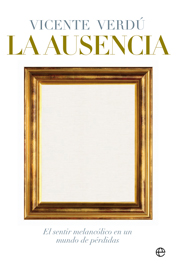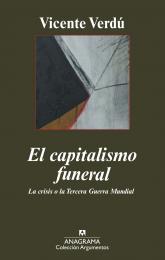La melancolía es adictiva. Dentro de ella se mezclan fácilmente el pasado y el presente así como las ropas que se revuelven sin orden en una colada. De unas a otras trasmigran olores y manchas sin que al cabo de la función quede nada a la vista de unas y otras. Queda, de nuevo, la melancolía de su rastro apegado a la historia de las prendas que ha desaparecido sin perder, no obstante, otra presencia. Paralelamente, el olvido opera como el tambor de una lavadora en cuyo seno galopan los restos de una y otra historia confundida. Residuos de tinte y detergentes, ínfimas hilachas del tejido, erosiones de los corchetes, los botones o los pasadores del sujetador. Mínimo universo de piezas reducidas a la mínima expresión y que tan sólo un laboratorio esmerado devolvería a la evidencia de su realidad.
Más o menos como se consigue mediante la profesionalidad del recuerdo emplea que repone por imantación, temperatura y mordimiento la materia que habiendo perdido su diseño original pervive como una reliquia sin otra condición que lo sagrado y, como tal, elige como sede exclusiva la delicadeza de la memoria. Sede especial en donde se posa la vida cuando ha dejado de poseer acción, sufrimiento, utilidad o destino y, entonces, liberada de cualquier quehacer se traduce en reliquia pura. La reliquia dorada que incluye hoy esta jaqueca. La jaqueca que reproduce la estructura endurecida de la ya vana construcción. La construcción que la imaginación todavía inventa como hábitat del pasado desgastado, centrifugado, roído, desintegrado en las partículas que revolotean en el rumoroso lavado del tambor.


 Ocurre como cuando, al contemplarnos en el espejo, adoptamos una pose, un bisel o un gesto y hasta una mueca en los que confiamos para quedar mejor. Pero, en el mejor de los casos, la buena imagen que así se obtiene ¿cómo no convenir que procede de una estudiada manipulación? Nos preparamos para presentarnos ante nosotros en el espejo movidos por el temor a vernos mal o muy mal. A reconocernos, en fin, en lo indeseable, presos de una enfermedad incurable, expuestos al directo conocimiento del público en la única y averiada versión que ven. Y así ocurre también con el malestar que sentimos al escuchar nuestra voz en una grabación o nuestros movimientos en la pantalla de un vídeo. La expectación por vernos recuerda la expectación por examinar a un desconocido y se junta además con el pavor de vernos mal puesto que a lo mejor nos vemos bien pero nunca se encuentra garantizado. Nada hay concreto e inmutable en nuestra imagen ni tampoco a resguardo de cualquier interpretación puesto que la misma extrañeza con la que nos auscultamos el habla o la figura nos informa del menguado conocimiento que en verdad poseemos de nuestro yo. Ese yo desconocido emerge y se nos presenta como un elemento que nace desde el centro del yo con quien convivimos. Tan extraños para nosotros mismos que preferiríamos no percibir su ajenidad. O bien, nunca en fin nos sentimos más libres que cuando no nos imaginamos o lo hacemos mediante un olvido de lo pudiera ser real.
Ocurre como cuando, al contemplarnos en el espejo, adoptamos una pose, un bisel o un gesto y hasta una mueca en los que confiamos para quedar mejor. Pero, en el mejor de los casos, la buena imagen que así se obtiene ¿cómo no convenir que procede de una estudiada manipulación? Nos preparamos para presentarnos ante nosotros en el espejo movidos por el temor a vernos mal o muy mal. A reconocernos, en fin, en lo indeseable, presos de una enfermedad incurable, expuestos al directo conocimiento del público en la única y averiada versión que ven. Y así ocurre también con el malestar que sentimos al escuchar nuestra voz en una grabación o nuestros movimientos en la pantalla de un vídeo. La expectación por vernos recuerda la expectación por examinar a un desconocido y se junta además con el pavor de vernos mal puesto que a lo mejor nos vemos bien pero nunca se encuentra garantizado. Nada hay concreto e inmutable en nuestra imagen ni tampoco a resguardo de cualquier interpretación puesto que la misma extrañeza con la que nos auscultamos el habla o la figura nos informa del menguado conocimiento que en verdad poseemos de nuestro yo. Ese yo desconocido emerge y se nos presenta como un elemento que nace desde el centro del yo con quien convivimos. Tan extraños para nosotros mismos que preferiríamos no percibir su ajenidad. O bien, nunca en fin nos sentimos más libres que cuando no nos imaginamos o lo hacemos mediante un olvido de lo pudiera ser real.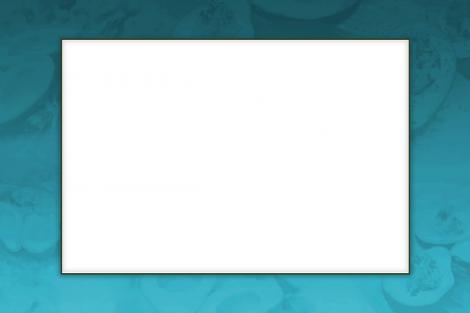 La diferencia es capital puesto que mientras la escritura es un complejo código, la pintura es un sentido elemental. Con código posterior y de segundo grado, si se quiere, pero con la sensación en primer lugar.
La diferencia es capital puesto que mientras la escritura es un complejo código, la pintura es un sentido elemental. Con código posterior y de segundo grado, si se quiere, pero con la sensación en primer lugar.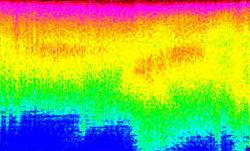 Curiosamente, en los sueños todo lo que soñamos pertenece al mundo de la imagen, incluido el sonido. O, de otro modo: el sueño sólo es visual y los ruidos, los truenos, las canciones son golpes que se traducen en imágenes que sin estruendo ni melodía convencionales componen la sensación de alboroto o de armonía. La facultad de escuchar queda fuera de la percepción del sueño acaso porque nada nos despierta más que el trueno. Incluso la ensoñación, lo mismo que el sueño, necesita del silencio para poder realizarse. El sonido se produce mediante la visión y esa estampa silenciosa es la que detectamos como acústica.
Curiosamente, en los sueños todo lo que soñamos pertenece al mundo de la imagen, incluido el sonido. O, de otro modo: el sueño sólo es visual y los ruidos, los truenos, las canciones son golpes que se traducen en imágenes que sin estruendo ni melodía convencionales componen la sensación de alboroto o de armonía. La facultad de escuchar queda fuera de la percepción del sueño acaso porque nada nos despierta más que el trueno. Incluso la ensoñación, lo mismo que el sueño, necesita del silencio para poder realizarse. El sonido se produce mediante la visión y esa estampa silenciosa es la que detectamos como acústica.