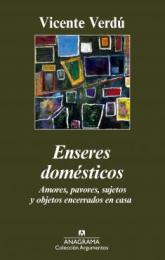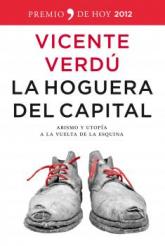Un carácter exasperante de esta crisis es su obstinación. Cabría aceptar que los profesionales no comprendieran el fenómeno y lo tratarán mal pero una vez que se han ensayado diferentes fórmulas y muy variados puntos de vista para afrontar el problema, se deduce que no se trata ya tanto de que el problema sea simplemente difícil sino obstinado o tenaz. De este modo es prácticamente imposible hincarle el diente. El problema posee, con toda probabilidad, un enfoscado artilugio que necesita reparación pero además el mismo problema se cierra tercamente a toda intervención. Los múltiples intentos de las autoridades basados en la inyección, la extracción de activos tóxicos o en conatos para desatascar su engranaje se revelaron vanos no ya por impertinentes respecto al organismo sino por incapaces para penetrar en su interior. El caparazón del problema es el problema, en la dureza de la superficie reside el obstáculo central.
La crisis se agranda y agrava día tras día precisamente porque su cuerpo cada vez más enfermo se niega a tragar, se opone a ser inoculado, se cierra frenéticamente ante cualquier propósito de inyección, se abastece de su propio virus como alimento esencial. De este modo pasa el tiempo y las cosas empeoran a la manera de un paciente que con su extrema reticencia a la medicina se conduce a la extrema gravedad.
El hecho en fin es que sin provisiones nada funciona pero con ellas tampoco. La suerte del problema es la elección de la fatalidad. Nada funciona o se mueve en su organismo y debido a la parálisis su bulto cae a peso hasta la profundidad. Cae la catástrofe con todos sus bártulos de un índice cualquiera a otro inferior. Se despeñan las cotizaciones, la confianza, las instituciones, la imaginación. Y todo ello como efecto de que el carácter fundamental de la crisis consiste en afianzarse como tal. Afianzarse en la dureza de su extraño carácter, terne y obtuso tal como si su encarnadura no se hallara en este o en aquel desviado modelo de conducta sino en su comportamiento igual a cero. ¿Muerto el sistema? ¿Encefalograma plano? ¿Sintonía sorda?
¿Será la crisis, la defunción? ¿Es el paciente un cadáver que ya no oye, no escucha, no reacciona a ninguna clase de estimulación? La sensación de cuanto viene ocurriendo en estas últimas jornadas hace creer -mientras los grupos del G-7, de la Eurozona, de la coalición internacional se reúnen- que el lenguaje de la crisis ha girado de la comunicación al mutismo, de la pulsación al paro del corazón. Será entonces, llegado el momento de la muerte física cuando las cosas giren en una nueva dirección? ¿Será el caso de que la solución no deba buscarse en solventar esta crisis sino en permitir su empecinamiento letal?
Más o menos, los optimistas piensan que este hundimiento del sistema, este fracaso sistémico acabará con el Sistema. Después un desconocido mundo social y económico abrirá su alborada progresista y más allá de toda recesión. De este modo se configuraría casi biológicamente la nueva utopía del siglo XXI y a diferencia de aquellas que poblaron el siglo XIX y el XX no sería obra de un movimiento, una militancia, unas furiosas vanguardias, o unas luchas revolucionarias quienes transformarían el paisaje humano sino que la metamorfosis vendría de la extrema quietud. El sistema craquearía, se haría pedazos no como resultado de la presión subversiva ni mediante la violencia de una fuerza exterior sino como resultado de la disecación de su viejo cuerpo que reseco, falto toda de liquidez, iría quebrándose y generando cenizas, polvo de un difunto que nunca más volvería a aparecer.


 No me gusta George Steiner. Siempre que le he escuchado dice lo mismo y siempre que le he leído me ha parecido insufriblemente un grado menos inteligente de lo que cabría esperar. Ahora, sin embargo, ha titulado un libro Los libros que nunca he escrito y lo acaba de publicar Siruela en su colección "El ojo del tiempo".
No me gusta George Steiner. Siempre que le he escuchado dice lo mismo y siempre que le he leído me ha parecido insufriblemente un grado menos inteligente de lo que cabría esperar. Ahora, sin embargo, ha titulado un libro Los libros que nunca he escrito y lo acaba de publicar Siruela en su colección "El ojo del tiempo".  Dan ganas entonces de cambiar de especie y disponerse para tratar animadamente con otras diferentes formas de ser y estar. Tipos que no calquen los expedientes de los que procedemos y nos procuren la oportunidad de adentrarnos en otra constelación, entre otros desconocidos personajes y también mediante otro yo, transformado en el novedoso modelo vivencial que haría evaporarse la fatiga de ser, la fatiga de sí y de los prójimos humanos. ¿Acceder pues a otro planeta? ¿Llegar a un extraño futuro súbitamente nacido del cataclismo?
Dan ganas entonces de cambiar de especie y disponerse para tratar animadamente con otras diferentes formas de ser y estar. Tipos que no calquen los expedientes de los que procedemos y nos procuren la oportunidad de adentrarnos en otra constelación, entre otros desconocidos personajes y también mediante otro yo, transformado en el novedoso modelo vivencial que haría evaporarse la fatiga de ser, la fatiga de sí y de los prójimos humanos. ¿Acceder pues a otro planeta? ¿Llegar a un extraño futuro súbitamente nacido del cataclismo?