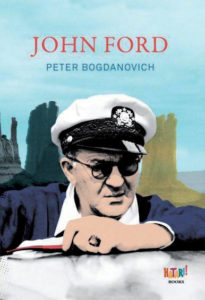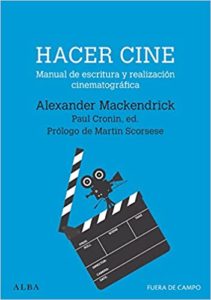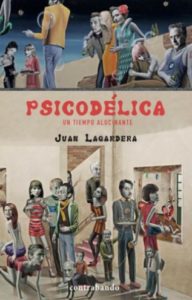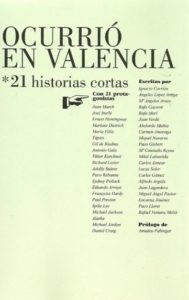Acabo de visionar la miniserie televisiva Todos quieren a Daisy Jones, basada supuestamente en el periodo de refundación y salto a la fama de la banda de rock Fleetwood Mac. La pasan por la plataforma Prime Video, la del gigante Amazon. En realidad, la producción sigue el relato de una novela, cuya autora, conocida por sus libros del género romántico, no oculta el origen de su inspiración: la citada formación musical, la primera que agrupó a mujeres y hombres en igualdad de protagonismo en un universo dominado también ampliamente por el género masculino y que dejaba a las "chicas" el rol de meras vocalistas corales o, en según qué casos, excepcionales, el de cantantes solitarias.
El libro es de la joven escritora Taylor Jenkins Reid. No ha cumplido los 40 años, pero ya cuenta en su haber con varias novelas de gran éxito y adaptadas al medio audiovisual. Hace algo más de un lustro se llevó al cine su versión sobre una gran actriz ya anciana que decide contar su vida a una tierna biógrafa. Taylor removió los conocimientos públicos sobre Liz Taylor, Ava Gardner y Rita Hayworth para cimentar a su personaje de ficción, Evelyn Hugo, en un cóctel de realidad, rumorología, suposiciones e imaginación bajo la técnica habitual de la novela romántica, cuya razón de ser consiste en provocar giros inesperados tanto en la trama como en la psicología de los personajes.
En la primavera de 2019 vería la luz su último y más conocido best seller, publicado en España apenas dos años después, Todos quieren a Daisy Jones. En las entrevistas que ha venido concediendo a raíz de este éxito, la autora explica que se quedó prendada por el último concierto que dieron los Fleetwood Mac en 1997 y que la MTV emitía constantemente. Aquel concierto volvía a reunir al grupo, veinte años después de publicar su álbum meteórico, Rumours, que colocó hasta cinco canciones en el top 10 de 1977. Para entonces, dos de sus integrantes, el guitarra solista y cantante Lindsey Buckingham y la vocalista Stevie Nicks habían dejado de ser pareja sentimental. Ambos componían muchas de las canciones de la banda, historias de amor, quedadas, efervescencias estupefacientes y agitados desamores… En directo, las cantaban casi juntos, a dúo o en forma coral, fingiendo excitantes momentos y escenitas de caramelo. Su mayor éxito se titulaba Go your own way (Ve por tu propio camino).
Ahí, en esa teatralidad encontró la escritora su palanca emocional. A partir de esa percepción construyó otra historia que seguía algunos meandros de Fleetwood Mac pero cuyo curso ficcionado proponía una escala de sentimientos mucho más volcánica que la realidad. El resultado fue la historia de la banda de Pittsburgh, The Six, y su unión tempestuosa pero gloriosa con la personalidad arrolladora de la californiana Daisy Jones.Tras ser número uno en las listas de libros recomendados del New York Times, el Washington Post y Esquire, la novela cayó en manos de la conocida y oscarizada actriz Reese Witherspoon, renovada en productora, para convertirla de inmediato en una miniserie televisiva en diez capítulos que ha necesitado de una banda sonora propia, con una música que remitiese a los 70 (una simbiosis entre el pop y el llamado soft rock, la antítesis del punk, con Jackson Browne como invitado creativo) y unas letras que reflejasen la ardiente y atribulada historia de amor entre sus protagonistas.

Y he ahí la clave de esta serie, más allá de la calidad de la misma, del interés de su trama o de la criticada fórmula de su narrativa (una continuidad de flashbacks desde el presente). Tanto la ficción como lo que se conoce de la realidad en la que se basa, resultan excelentes ejemplos de la profunda transformación de las relaciones afectivas que provocó la cultura musical popularizada por los jóvenes anglosajones, desde los años 60 y en su cénit durante los 70. Una década después también será un fenómeno común en nuestro país. Y es cierto que, como ocurre en otros films más contemporáneos, Forrest Gump sin ir más lejos –película que repudió el autor de su novela, Winston Groom–, se desliza una crítica feroz a los excesos con las drogas y al carácter disoluto de aquellos jóvenes, pero lo realmente significativo es el radical cambio vital que se produce en esa época y que sí se vislumbra en este serial, esa cesura cultural propiciada por la revolución sonora del rock and roll.
Lo narraron en su momento otros más brillantes escritores y analistas –la colección Contraseñas de Anagrama, está repleta de títulos memorables al respecto, incluyendo los sarnosos miniensayos de Tom Wolfe o los locos relatos de Bukowski–, pero no existe una genealogía minuciosa sobre la destrucción de los arquetipos burgueses heredados de la época industrial como hubiese reclamado Carl G. Jung, o de las múltiples conexiones entre la música juvenil, la nueva literatura, el psicoanálisis, el feminismo o la libertad sexual. ¿Qué hace el poder en tu cama?, titulaba en 1981 para El viejo topo sus “apuntes sobre la sexualidad del patriarcado” el sociólogo valenciano Josep Vicent Marqués, habitual también de los especiales sobre (multi)sexualidad de la revista Ajoblanco de Pepe Ribas. Apenas dos años antes visitaba Félix Guattari el campus de Bellaterra en las cercanías de Barcelona y tenía lugar allí una gran fumada en honor al coautor del Anti Edipo (de 1972), en la que estuve presente.
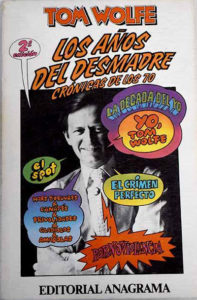
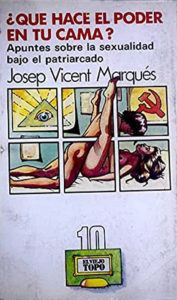
Por no hablar de esas demonizadas drogas, en especial las alucinógenas, cuya función epicúrea es protohistórica y cercana tanto a la mística de la euforización como a la teoría del conocimiento. En el caso de Fleetwood Mac, recogido por la literatura sincretista de la joven Taylor Jenkins y difundida por la televisión en el formato de Daisy Jones & The Six, lo realmente vertiginoso es la novedosa formulación de las relaciones amorosas, el emancipado papel del sujeto femenino, mucho más activo en la expresión sentimental, una feminidad que verbaliza su autonomía e igualdad relacional y que va mucho más lejos de las heroínas románticas, de Bovary a Karenina. Daisy Jones es dibujada en la serie como una especie de diosa, incluyendo vestidos e indumentarias que han devuelto la moda de los 70 a los actuales escaparates femeninos.

En el origen, ya lo sabemos por Joseph Campbell, siempre hubo diosas. De eso procura servirse este cronista. La novela Psicodélica, publicada el año pasado por Contrabando, relata esa atmósfera rupturista de los 70, salvo que en nuestro país era cuestión de bandas de iniciados y en América los jóvenes se manifestaban a millones y a diario generando, también, un fecundo negocio no tan contracultural.