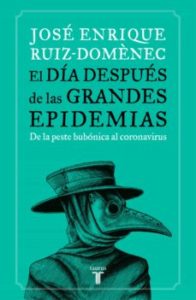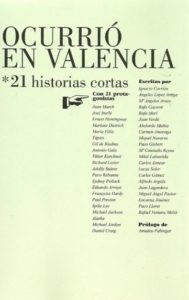Tarde, demasiado tarde llegó el Cervantes para Francisco Brines, a mi entender, desde hace algunos lustros, el mejor poeta vivo en lengua española –y significo lo de española para que quede claro que abarco también a toda la lírica que se produce en Hispanoamérica. Pese al retraso, el día del premio vimos a Brines feliz saliendo por las televisiones, brindando ante las cámaras y mostrándose tan amable y elegante como siempre ha sido con los demás. Lleva gafas de sol perpetuas, como los gángsters, aunque lo hace para no dejar ver que ha perdido un ojo. Tampoco oye. Y anda con toda la levedad que dispone su cuerpo, sin apenas energía motora. Es un Brines carente de autonomía, a expensas de sus cuidadores y los designios de la fundación que ha de preservar su legado y memoria. Pero sigue siendo un Brines excepcional, siempre esteta en la estampa.
Brines es un gigante con una corta obra literaria. Tan corta como rotunda. Ha sabido, como recomendaba Rilke, tachar lo superfluo y aprender a corregirse. Así que no sobra nada en lo publicado. Oro molido, canela en rama, quintaesencia… Nadie como él ha reflexionado con palabras sobre el paso del tiempo y el sentido que éste procura en la vida. Quevediano, pero también metafísico y sarcástico. Hace poco menos de dos años leyó unos haikus durante la ceremonia nupcial por el rito budista de Vicente Gallego, uno de sus queridos discípulos literarios. “Voy a sentarme –dijo antes de leer unas cuartillas–, porque las ruinas ya no pueden seguir en pie”. Antes le concedimos el premio cultural del periódico Levante-EMV en el que habitualmente escribo. No pudo asistir. Su otro gran seguidor, Carlos Marzal, locutó uno de los poemas imperecederos del maestro, Desde Bassai y el mar de Oliva. Me puse a lagrimear.
Gracias a Brines recuperamos el sentido de la dignidad para la vejez, al leerle y al tratarle. Distinción y honra que confieren todo su valor a una existencia larga, un sentido que comparten muchas culturas. La clásica griega, por ejemplo, confiada a sus consejos de ancianos. Los chinos, tan gerontócratas. Y entre los pieles rojas, como muestran los westerns, en donde el mando pertenece a los viejos guerreros menos dados a la violencia. La vejez rescatada como fuente de sabiduría, de moderación y equilibrio. Pero no siempre es así.
El mundo más conservador suele ser anciano, del mismo modo que el tradicionalismo siempre parece añejo tirando a rancio. Y como quiera que el propio Brines y la literatura en general han cantado también a la juventud, terminamos dudando entre los estados ambivalentes de la vida. Elegir uno u otro es cuestión de épocas y de contextos, y de la experiencia de nosotros mismos. Nosotros, hijos de la irrupción de la cultura juvenil de los 60, una de las más osadas y liberadoras de la historia. Pero resulta que aquellos que fumaban marihuana, que viajaron a otros estados de conciencia y agitaron su pelvis liberando la sensualidad física, esos ahora son población de riesgo, de padecer neumonía bilateral por intromisión de un coronavirus antisocial. Y nos recluimos.
Desde aquellos 60 que en España fueron 70 y alcanzaron incluso a la movida de los 80, el mito social ha sido mayormente projuvenil. El cambio y la juventud son las herramientas infalibles para el marketing contemporáneo. «Vive rápido, muere joven y deja un bonito cadáver», susurraba James Dean. El star system, los héroes deportivos y el rock and roll entronizaron el valor de la juventud. Casi al unísono, Walt Disney modulaba una nueva mirada sobre la infancia y la vida animal. Y dado que, además, los niños empezaron a dejar la fábrica para volver a la escuela, el mismo siglo XX inventó una nueva secuencia vital, la adolescencia, un estadio inexistente hasta entonces en la historia.
En la centuria anterior ocurría todo lo contrario. Tal como relata Stefan Zweig, en la modélica Viena decimonónica y austrohungaresa, los jóvenes se dejaban patillas y barbas al tiempo que engordaban para parecer mayores, dado que la jerarquía social otorgaba el poder y las oportunidades a la experiencia, nunca a lo imberbe. Ahora, en cambio, la práctica totalidad de las investigaciones médicas tienden a buscar cómo mantenernos jóvenes y dejar de envejecer. Jane Fonda incluso promete vida sexual activa más allá de los 80. Buscamos en el ácido hialurónico eliminar la huella del paso del tiempo. No ha de extrañar a nadie en el presente, cuando se restringe el libre albedrío de las personas para combatir la pandemia y no convertir las residencias de ancianos en camposantos, que los jóvenes se revuelvan contra estos principios pues les importa una higa cualquier argumento moral que coarte su camino de felicidad. Nadie se quiere perder el viaje de Lucy a las estrellas. La vida es una fiesta, o una revolución permanente como quiso León Trotsky.
Sin embargo, en el pódium político del mundo se han alternado estos últimos meses dos líderes septuagenarios, Donald Trump y Joe Biden, no mucho mayores que Felipe González. Así lo quería Platón, para quien el mejor gobernante siempre sería aquel que, liberado de las pasiones mundanas sabría degustar el espíritu y la experiencia de la vida. Un cuadro al que responde Biden. En cambio, Trump parece atrapado junto a Melania en aquella máxima de Oscar Wilde: “Envejecer no es nada, lo terrible es seguir sintiéndose joven”.