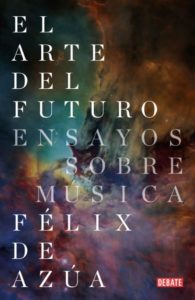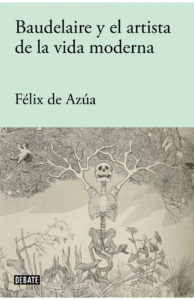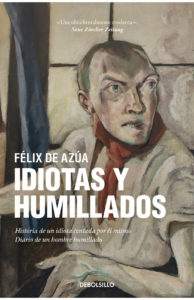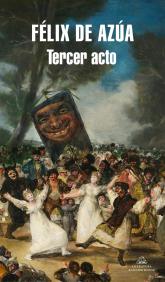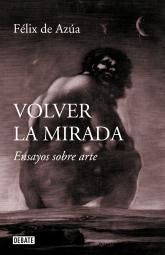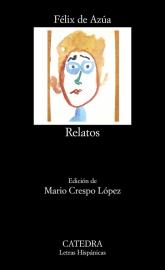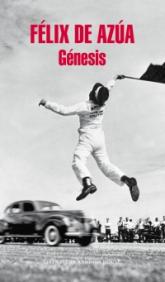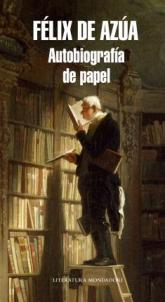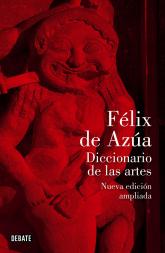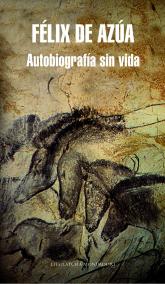A lo largo de un número de años que no bajan de cinco, durante la época ya oscura en la que Fraga Iribarne impartía clases en la Facultad de Ciencias Políticas de Madrid, fue materia de constante disputa (siempre agónica) el valor o mérito de los modos de bailar de Fred Astaire y Gene Kelly. La pugna, que en ocasiones llegaba a ser tan tensa como para provocar urgentes reuniones de aparatos de partido (muy pequeños partidos) o células ejecutivas en las que se afanaban los comisarios siempre atentos al sosiego de los militantes, tenía un precedente relacionado con dos órganos cinematográficos, Nuestro cine, de una parte, y Film Ideal, de otra, que exponían una lucha similar, pero bajo armaduras distintas: Juan Antonio Bardem contra John Ford. El Partido Comunista, sostén oficioso de Nuestro cine, defendía la nobleza ideológica de Bardem, firmemente asentada sobre el materialismo dialéctico, en tanto que la otra revista, financiada por los jesuitas y pilotada en aquellos años por el marciano Guarner, consideraba de una más alta moralidad la obra de John Ford, inspirada por el código del honor de los caballeros de la Tabla Redonda. Los grupúsculos ultraizquierdistas estaban unánimes de parte de John Ford y contra el oscurantismo del Partido, más clerical que los jesuitas.
No obstante, en la disputa entre los estilos incompatibles de Fred Astaire y Gene Kelly, la matización era mucho mayor, ya que en ese caso no se discutía sobre códigos individuales e ideologías colectivistas, sino sobre algo tan inaprensible como el aspecto, la vestimenta, los movimientos, los gestos y la escenografía de unos bailes que, sin embargo, construían mundos completos y autosuficientes. La mayor sutileza de la disputa se advertía en que no había divisoria política, ya que militantes de Bandera Roja, del Felipe, de Bandera Negra y de otros grupúsculos de la época podían pertenecer a uno u otro bando sin problemas. La distinción mayor era que ningún miembro del Partido Comunista intervenía en la disputa, ya que el Partido consideraba igualmente imbéciles y sin duda imperialistas a ambos bailarines y a sus defensores. En materia de baile nadie sabe lo que defendía el Partido, exceptuando algunos aires folclóricos como los actualmente subvencionados por el más esplendoroso caciquismo, lo que indica hasta qué punto son embrionarios los estudios sobre el Partido.
Viendo el otro día una versión remasterizada de Cantando bajo la lluvia, cúspide de Kelly y de Donen, reviví la disputa y de inmediato acudí a un establecimiento especializado para alquilar unas cintas de Fred Astaire. El contraste no puede ser más poderoso y uno se pregunta cómo es posible que haya desaparecido de la creación artística esta particular división, a lo que me respondo de inmediato que por la defunción de la teoría, es decir, por la actual mensuración de las obras de arte en términos moralizantes y ya no artísticos. Lo que aquilata el valor de la obra es hoy la adscripción del autor a un conjunto de reclamos identificables con propuestas mediáticas masivas. La obra puede ser católica, solidaria, poscolonialista, federalista, antiglobalizadora, de minoría agraviada, o cualquiera de los restantestópicos, independientemente de la mayor sabiduría con la que se hagan materia tales tópicos.

Entre Fred Astaire y Gene Kelly las cosas iban en serio. El primero ostentaba el canon de la elegancia, como en otro tiempo aquel Beau Brummel que había logrado imponer la sobriedad en el hábito de los aristócratas ingleses, alejándolos de colorines y afeites. Los movimientos de Astaire respondían a una racionalidad extrema, más próxima a la idealización del cuerpo animal (gacelas, panteras, delfines) que al brutal espasmo peristáltico del proletariado. Su clasicismo era tan sólido, tan pericleo, tan euclídeo, que no sólo se distanciaba de cualquier debilidad romántica sino que las anulaba y arrasaba con una equis de pierna diseñada a tiralíneas. Como no podía ser de otra manera, con su pareja, Ginger Rogers, mantuvo una férrea imagen conyugal a pesar de la atonalidad sexual de todos conocida.
Por el contrario y como puede constatar cualquiera que revise la película antes mencionada (una obra maestra muy parecida a Esperando a Godot), el estilo de Gene Kelly era un ataque salvaje, desalmado, ordinario, contra lo que aún entonces se consideraba "elegancia" y "clasicismo", sin caer tampoco en el romanticismo que arruinaba toda la producción europea, obsesionada con los restos humeantes de la religión cristiana, especialmente entre los ateos. Disfrazado de payaso, de enano, de comparsa en un burlesque, de amante daliniano, de centro topológico en un aparatoso caleidoscopio a lo Busby Berkeley, o de Fred Astaire (a quien parodia en uno de sus innumerables bailes), Gene Kelly era siempre la vanguardia de todo lo que había defendido Nietzsche con su atropellada filosofía, la pura vitalidad destructiva, el dionisismo, la autoparodia, la astucia del músculo, el nihilismo que ama la ternura del caos. Su pareja no era Debbie Reynolds, una virgen de 19 años, sino el psicópata autodestructivo Donald O'Connor.
Si Fred Astaire idealizaba al animal humano, Kelly lo elevaba por encima de cualquier melancolía zoológica. El cuerpo que baila en los números de Kelly es un cuerpo lúcido sobre su poder, sarcástico con la petulancia del poderoso, irónico con la vanidad del apolíneo, despiadado con el grotesco espectáculo de la bondad humana. No con la bondad, sino con el espectáculo de la bondad.
Basta comparar el uso de la fotografía de modas, especialmente las de Vogue y Vanity Fair, en las películas de Astaire, y la venenosa caricatura que les dedica Kelly en la ya tantas veces citada cinta, una sucesión de diabólicas groserías que anticipan lo que muchos años más tarde, en su versión neo-neorromántica, refinará Almodóvar. En los números de Kelly, el potente artefacto del baile incorpora todas las máquinas, las centrales eléctricas, el subsuelo hinchado de energía de las grandes capitales, la fermentada savia de los lupanares, las heces que burbujean por los gigantescos conductos del alcantarillado. Astaire, por su parte, llega, en sus momentos sublimes (aunque no es poco), al vuelo del flamenco, el digno fluir del cisne y el salto de Nijinsky por la ventana del vacío. Pero el cisne sólo puede mantener la dignidad mientras no pise la tierra y por esa razón Astaire no obedecía a la ley de la gravedad. Kelly era el hijo de la gravedad y no hay menos de 50 caídas, traspiés y trompazos en la película.
Esta disputa, que ahora podríamos ampliar a los contrapuestos modelos cristiano (Charlie Chaplin) y nihilista (Hermanos Marx), abarcaba entonces figuras tan hermosas como Kafka (el doliente) contra Joyce (el gozoso), en una gigantomaquia que escindía el mundo en dos sectores perfectamente delimitados: los partidarios de la duración (y por tanto de la autoridad, el sacrificio y el colectivismo) y los partidarios de la transformación (y por tanto de la imaginación, el placer y el individualismo).
Busco en la actualidad alguna pareja que se enfrente de un modo claro y distinto, que elija partido con decisión y coraje entre la dinámica y la estatuaria, que nos muestre el mundo en sus dos eternas posibilidades (aquellas a las que Hegel señalaba cuando escribió: "Yo soy el combate"), pero no la veo por ninguna parte. Signo inequívoco de que ha vencido una de las dos.
No seré yo, sin embargo, quien decida y publique cuál de las dos ha derrotado a la otra porque su victoria tiene como irremediable consecuencia el empobrecimiento, el hastío y la miseria espiritual que se instalan cuando un vencedor se ve en la obligación de imitar al vencido, simulando haber vencido, para no aburrir a la clientela.
Artículo publicado en: El País, 11 de junio de 2008.


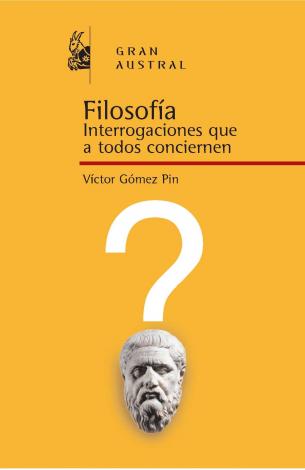 La definición de "filosofía" antes mencionada es de un pensador riguroso, Víctor Gómez Pin, en su libro póstumo "Filosofía. Interrogaciones que a todos conciernen" (Espasa). Gómez Pin que comenzó como experto en Aristóteles con sendos tratados sobre el vino y los toros, derivó en sus últimos años de vida hacia la filosofía de la ciencia. Sin embargo, el enigma del vino y los toros nunca le abandonó ya que nada tendría sentido si el sentido no tuviera su raíz en los misterios de la ebriedad y la muerte. Somos animales que deliran, juegan con la muerte y bailan sobre sus propias tumbas. Si la mecánica cuántica es incapaz de decir algo sobre tales asuntos, mejor usarla para construir cyberbarbies.
La definición de "filosofía" antes mencionada es de un pensador riguroso, Víctor Gómez Pin, en su libro póstumo "Filosofía. Interrogaciones que a todos conciernen" (Espasa). Gómez Pin que comenzó como experto en Aristóteles con sendos tratados sobre el vino y los toros, derivó en sus últimos años de vida hacia la filosofía de la ciencia. Sin embargo, el enigma del vino y los toros nunca le abandonó ya que nada tendría sentido si el sentido no tuviera su raíz en los misterios de la ebriedad y la muerte. Somos animales que deliran, juegan con la muerte y bailan sobre sus propias tumbas. Si la mecánica cuántica es incapaz de decir algo sobre tales asuntos, mejor usarla para construir cyberbarbies. Creo que fue durante la Segunda Guerra cuando el espectáculo de la destrucción, la muerte y el dolor masivos, eso que ahora llamamos terrorismo, pasó a formar parte del mercado mediático. Con limitaciones. Por ejemplo, no se emitieron las espantosas imágenes de los campos de exterminio hasta casi quince años después de terminada la guerra. Nadie les podía sacar beneficios. Cuando los aliados tomaron Roma, el general Mark Clark, jefe del Quinto ejército, se quejaba amargamente de que lo habían hecho coincidir con el desembarco de Normandía: "Fíjese. Ni siquiera nos han dejado los titulares de primera", manifestó indignado. En su estado mayor había cincuenta personas dedicadas a las relaciones públicas. Al Qaeda comprendió muy pronto que no podía ganar ninguna batalla si no disponía de ejército mediático propio y para entender la guerra de Irak se requiere una buena formación en economía mediática.
Creo que fue durante la Segunda Guerra cuando el espectáculo de la destrucción, la muerte y el dolor masivos, eso que ahora llamamos terrorismo, pasó a formar parte del mercado mediático. Con limitaciones. Por ejemplo, no se emitieron las espantosas imágenes de los campos de exterminio hasta casi quince años después de terminada la guerra. Nadie les podía sacar beneficios. Cuando los aliados tomaron Roma, el general Mark Clark, jefe del Quinto ejército, se quejaba amargamente de que lo habían hecho coincidir con el desembarco de Normandía: "Fíjese. Ni siquiera nos han dejado los titulares de primera", manifestó indignado. En su estado mayor había cincuenta personas dedicadas a las relaciones públicas. Al Qaeda comprendió muy pronto que no podía ganar ninguna batalla si no disponía de ejército mediático propio y para entender la guerra de Irak se requiere una buena formación en economía mediática.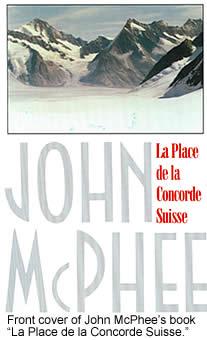 En su imprescindible "La Place de la Concorde Suisse" (creo que sólo hay edición inglesa), John McPhee escribió unas crónicas para el "New Yorker" que a pesar del tiempo transcurrido siguen siendo lo mejor que puede leerse sobre un asunto rigurosamente secreto. El periodista americano logró entrevistar a un puñado de altos mandos (aunque los nombres de la oficialidad no son del dominio público) y seguir a un batallón en sus ejercicios anuales. Por su cuenta, logró informaciones que quizás no fueran muy del agrado de los militares, como la fina permeabilidad entre grandes negocios y altas jerarquías castrenses. En realidad, como ya dije, la Confederación está controlada por un puñado de familias, en su mayoría alemánicas. La red financiera e industrial cuenta con la tutela de uno de los mejores ejércitos del mundo. La confederación es inquebrantable.
En su imprescindible "La Place de la Concorde Suisse" (creo que sólo hay edición inglesa), John McPhee escribió unas crónicas para el "New Yorker" que a pesar del tiempo transcurrido siguen siendo lo mejor que puede leerse sobre un asunto rigurosamente secreto. El periodista americano logró entrevistar a un puñado de altos mandos (aunque los nombres de la oficialidad no son del dominio público) y seguir a un batallón en sus ejercicios anuales. Por su cuenta, logró informaciones que quizás no fueran muy del agrado de los militares, como la fina permeabilidad entre grandes negocios y altas jerarquías castrenses. En realidad, como ya dije, la Confederación está controlada por un puñado de familias, en su mayoría alemánicas. La red financiera e industrial cuenta con la tutela de uno de los mejores ejércitos del mundo. La confederación es inquebrantable.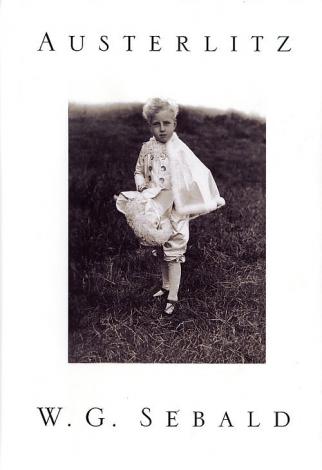 Parecía que en este enigma de la maldad humana Freud iba a echar una mano, pero fue una mano de pintura. Seguimos en la inopia y sufrimos un rechazo profundo: ¡vaya agobio, el binomio maldad-muerte! Sí, un peñazo insoportable. De hecho, lo propiamente insoportable. Pero amamos el cine de terror.
Parecía que en este enigma de la maldad humana Freud iba a echar una mano, pero fue una mano de pintura. Seguimos en la inopia y sufrimos un rechazo profundo: ¡vaya agobio, el binomio maldad-muerte! Sí, un peñazo insoportable. De hecho, lo propiamente insoportable. Pero amamos el cine de terror.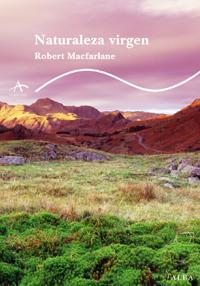 En "Naturaleza virgen" (Alba) este profesor de Oxford cuenta su pasión por las escasas áreas inaccesibles que quedan en Gran Bretaña, el país europeo más densamente poblado y en donde, aparte del paisaje victoriano que se ha conservado casi por motivos museísticos, la naturaleza salvaje ya ha desaparecido. Viajes nocturnos, en pleno invierno, a los fundidos glaciares escoceses. A marismas y turberas donde la bota se hunde hasta el tobillo. A cañadas desiertas desde hace medio siglo, hoy trenzadas de maleza y casi impracticables. A islas inhóspitas del septentrión británico. A los abruptos acantilados irlandeses.
En "Naturaleza virgen" (Alba) este profesor de Oxford cuenta su pasión por las escasas áreas inaccesibles que quedan en Gran Bretaña, el país europeo más densamente poblado y en donde, aparte del paisaje victoriano que se ha conservado casi por motivos museísticos, la naturaleza salvaje ya ha desaparecido. Viajes nocturnos, en pleno invierno, a los fundidos glaciares escoceses. A marismas y turberas donde la bota se hunde hasta el tobillo. A cañadas desiertas desde hace medio siglo, hoy trenzadas de maleza y casi impracticables. A islas inhóspitas del septentrión británico. A los abruptos acantilados irlandeses.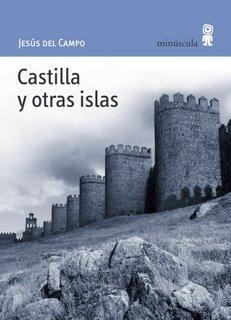 Quizás por eso me ha gustado tanto la solución de Jesús del Campo. Su relato, más próximo a la poesía que a la prosa viajera, es ejemplar. Del Campo, como su nombre indica, es alguien que viaja, pero como sabe que todo ha sido ya arruinado, indaga lugares en busca del espacio que algún día cobijó estampas grandiosas y a veces terribles. En su libro "Castilla y otras islas", publicado por la colosal editorial "Minúscula", nos cuenta unas escapadas densas, estoicas, decorosas, en las que el espacio se alza para respirar el aire del tiempo.
Quizás por eso me ha gustado tanto la solución de Jesús del Campo. Su relato, más próximo a la poesía que a la prosa viajera, es ejemplar. Del Campo, como su nombre indica, es alguien que viaja, pero como sabe que todo ha sido ya arruinado, indaga lugares en busca del espacio que algún día cobijó estampas grandiosas y a veces terribles. En su libro "Castilla y otras islas", publicado por la colosal editorial "Minúscula", nos cuenta unas escapadas densas, estoicas, decorosas, en las que el espacio se alza para respirar el aire del tiempo.