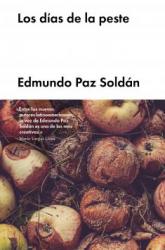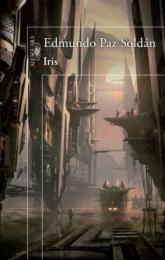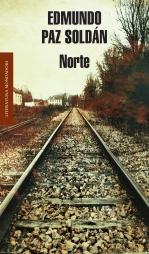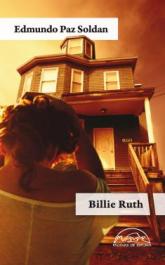Mi vuelo a Madrid debía salir de Santa Cruz el viernes a la medianoche. Los de Aerosur (un avión a cargo de Air Comet) tuvieron la gentileza de hacernos esperar hasta las cinco de la mañana. Distraje el tedio y el cansancio leyendo el manuscrito de la novela de un amigo. Pensé que las salas de espera de los aeropuertos eran algunos de los pocos lugares que me quedaban para leer en paz. Ya en el avión, me tomé dos Tylenol PM y dormí siete de las once horas del vuelo. Al despertar, revisé lo que tenía de la novela que había comenzado a escribir hacía meses y había abandonado; me alegró descubrir que había cincuenta páginas que se salvaban (o acaso era que el viaje me había tornado laxo para la crítica). Pensé que era demasiado lío para tan pocos días en Madrid, y me arrepentí de haber aceptado la invitación de mi buena amiga Ana Pellicer a un curso de verano en El Escorial; sin embargo, una vez que vi, desde mi ventana en el avión, las luces de la ciudad, me sentí en paz y feliz de estar ahí, en ese momento. Recordé a un amigo escritor que me decía que jamás podríamos vivir de la literatura, pero que, en todo caso, gracias a la literatura conoceríamos el mundo, y me dije que sí, eso era: yo era uno de esos seres incombustibles que, aunque no dejaba de necesitar de un puerto, estaba siempre muy dispuesto al viaje.
¿Ese domingo calcinante, en qué se convirtió Madrid para mí? Junto a Diego y Laura, la ciudad se redujo a un entrañable café en Chueca -el Diurno--, varias librerías -la FNAC, donde conseguí la última novela de Hornby y un par de novelas de Calvino que ya había leído pero quería leer nuevamente; la Casa del Libro, donde busqué sin suerte Ubik, de Philip Dick--, un local donde vendían empanadas argentinas, algunas tiendas en la Gran Vía -Springfield, Sfera, H & M--, y a un bar donde nos topamos con Ray Loriga. Ray venía de dejar a sus hijos con su ex-esposa después de estar un mes con ellos en una playa de Andalucía; hablamos de su nueva novela, que Alfaguara publicará en octubre, nos mostró las réplicas en miniatura de algunos bombarderos que había comprado para sus hijos, y luego el DVD de Gracias a Dios es viernes, la película de Donna Summer en pleno apogeo de la música disco que a Ray le parecía mala pero que quería volver a ver. Nos despedimos, y yo me dije que hacía poco había leído Tokio ya no nos quiere y me había gustado mucho, y que debí habérselo dicho a Ray.
A las siete y media de la tarde, me fui con Santiago Vaquera al Escorial. Esa noche, en mi reducida habitación, descargué ilegalmente un compact de The Walkmen que me había recomendado Santiago, y retomé la lectura de Morvern Callar (sí: la película es muy buena, pero la novela es mejor). Y yo, que creía hallarme en el período zen de mi vida, descubrí con gozo que el mundo me afectaba. No era, claro, la desesperada oscilación de los últimos años, la traumática manera de golpearme que tenían una canción, unas palabras, un correo electrónico; era algo más sosegado pero no menos importante. La serenidad de aquel a quien le han pasado muchas cosas dignas de hundirlo, y que se ha hundido muchas veces, pero que, aun así, está dispuesto a seguir viajando sin chaleco salvavidas (o, llegado el caso, chaleco antibalas).