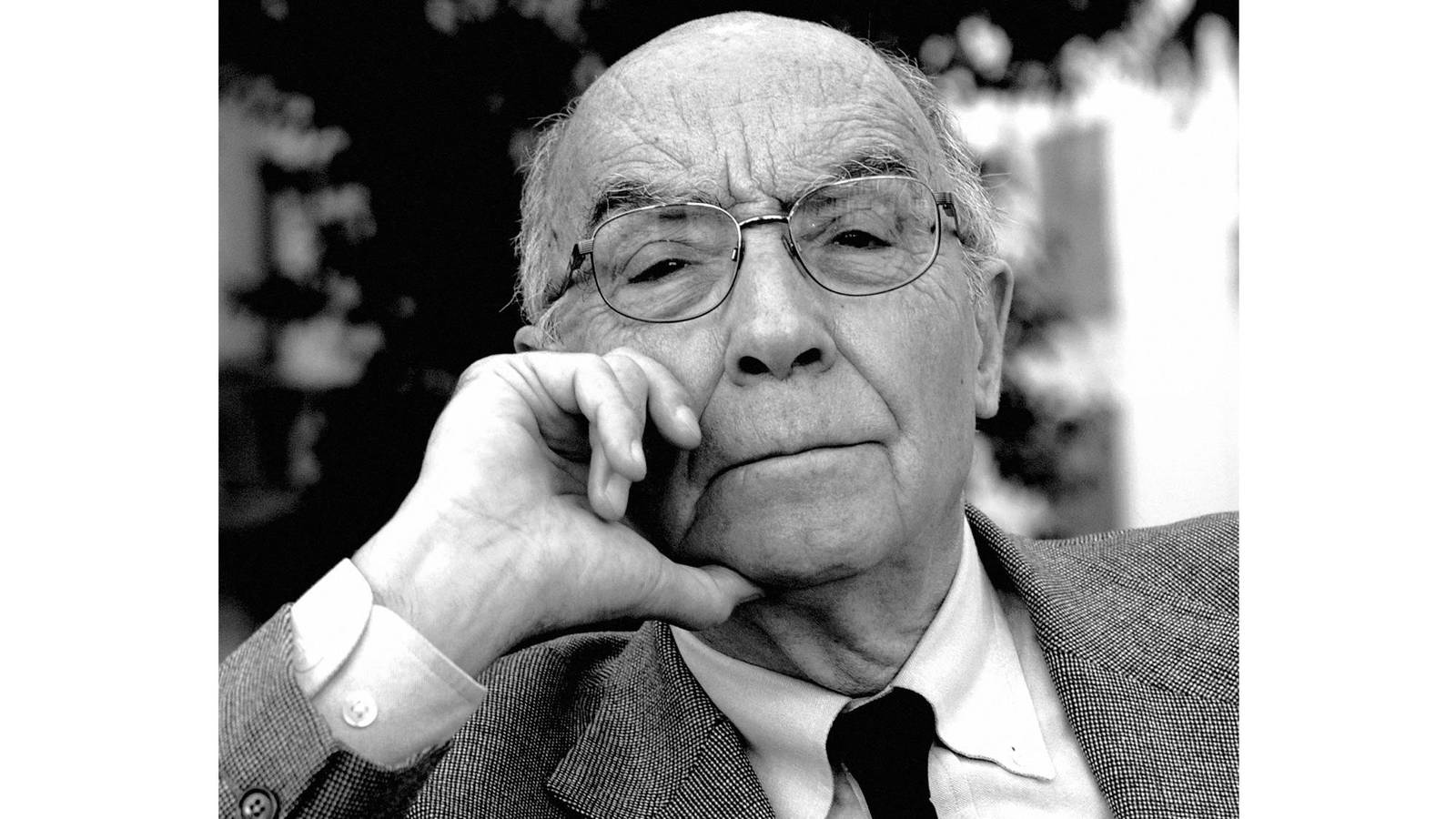Fuente: eldeber No son pocas las veces que los personajes de novelas, al verse agredidos por el retrato que han hecho de ellos, intentan una réplica. Lo hizo también uno de los personajes más entrañables de Vargas Llosa, Julia Urquidi, la tía Julia, quien falleció en Cochabamba hace unos meses y devolvió en Lo que Varguitas no dijo las supuestas ?ofensas? que Vargas Llosa hizo en La tía Julia y el escribidor (la más grave de ellas, aquella en que confiesa que no se esperaron a casarse e hicieron el amor unas horas antes del alborotado matrimonio? oh dios, qué pecadorijillos). En El deber.com de Bolivia Emma Villazón recuerda a la Tía Julia. Interesante ver otro retrato de la protagonista, más allá del que hizo VLL, traviesa y divertida, y el que se hizo ella misma, moralista y sosa (nada que ver con la mujer deshinibida de este retrato).
A través de mis padres, conocí a Julia Urquidi. En ese entonces, ya había leído a Mario Vargas Llosa, era una adolescente intransigente en cuestión de gustos literarios e ideas, por lo que cuando mis padres me presentaron a Julia (a quien pasé a llamar tía Julia), no me cayó muy bien que alguien hubiese escrito un libro en el que no dejaba muy bien parado al autor de La ciudad y los perros. A pesar de eso, Julia me atraía como personaje: era la alegría de las reuniones, alta, muy elegante, y con grandes dotes de conversadora (?) Conservo varios recuerdos de Julia, son como fotografías de una película de Almodóvar, ya que para mí ella podría ser perfectamente una protagonista de esas historias circulares, cargadas de mucha pasión. Era muy agradable verla, era el ejemplo de una mujer desinhibida, liberal, similar a esas actrices que parecen estar por encima de los simples mortales. Un buen retrato de ella es el que consigue en los años 80 Presencia Literaria, cuando en la entrevista se le pregunta por su situación sentimental, y ella dice que como la mayoría de las mujeres buscaba a alguien que la conquistara con detalles, como a esas mujeres del siglo XVIII, aunque líneas más adelante confesaba: ?Todo eso me causa mucha gracia, porque sinceramente prefiero un vodka con ginger ale?. Una anécdota que me estremece hasta el día de hoy tiene que ver con una visita que le hice con mi madre para que me ayudara en una tarea. La profesora había pedido que buscáramos una obra de teatro en francés, por lo que fuimos a molestar a Julia. Esa tarde, como siempre, nos recibió con un cigarrillo entre los dedos, y se comprometió a hacerme una copia en casete de un disco de vinilo que tenía, era La voz humana, de Jean Cocteau. Al final, no sé qué presenté en clases, pero sí recuerdo que tuve el casete, lo guardé durante años como si fuera un regalo sagrado, luego copié otras cosas ahí. Ahora, más de diez años después, su voz es como un dardo cuando releo Lo que Varguitas no dijo, y descubro el valor de esa cinta: ?Me compré un disco: La voz humana, de Jean Cocteau, grabado por Simone Signoret. Es la historia de una mujer a quien su amante, que ella ama locamente, la abandona para casarse con otra mujer, a través de un monólogo desgarrador. Por las palabras de ella, se siente la mediocridad de ese hombre. Claro que no era muy alentador para mí, pero lo escuchaba todas las noches antes de irme a la cama?. Aquel disco representa el periodo más duro de su separación con Vargas Llosa, el cual creo, por momentos, llega a ser hasta inenarrable; cuando está sola en París y escucha este monólogo con delirio, cuando le llega la carta sorpresiva del Perú en la que él le pide el divorcio después de haber hecho las paces; y cuando ella cae en una crisis nerviosa en la que descubre el carácter imprevisible, o podría decirse, ella confirma quizás, inconscientemente; el bovarismo o la histeria de su marido, y pierde su norte en el mundo. Cuando se llega a ese episodio en Lo que Varguitas no dijo, la autobiografía que la cochabambina Julia Urquidi escribe dándole respuesta a La tía Julia y el escribidor, quien ha leído a los narradores rusos podría hacer una semejanza de esta historia con aquel precioso cuento de Dostoievski Noches blancas, en el cual un hombre y una mujer, bastante solitarios, se conocen y se comprometen en tres noches, aunque, en la cuarta, la mujer le confiesa a su novio que debe romper su promesa, pues había llegado al pueblo el teniente que esperaba desde hacía tiempo para casarse. El cuento finaliza con la reflexión que se hace el ex novio: ?¡Dios mío! ¡Sólo un momento de bienaventuranza! Pero, ¿acaso eso es poco para toda una vida humana??