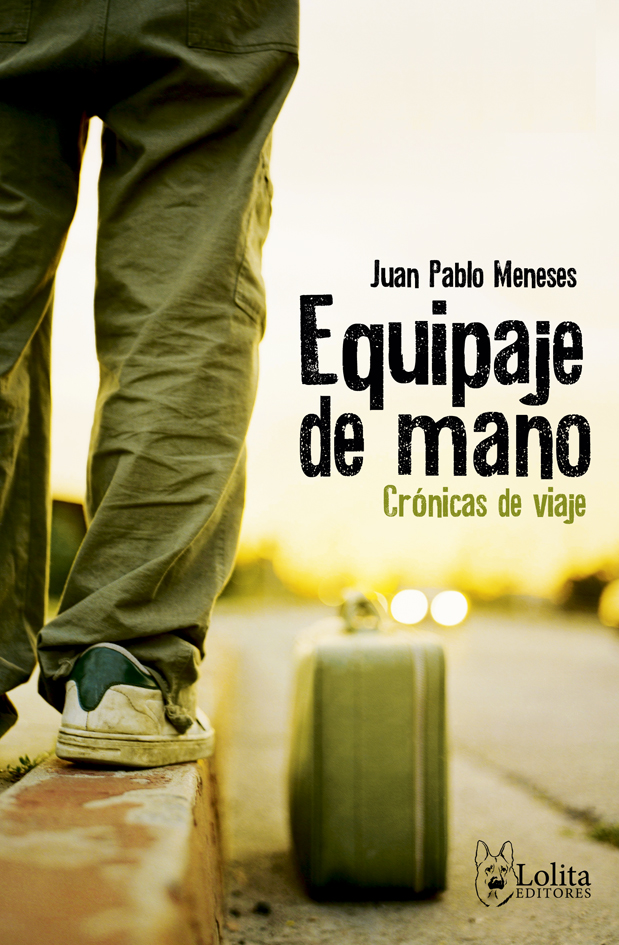Un peregrino japonés muere el mismo día en que comienza su camino a Santiago, en medio del bosque de Erro. Dos peregrinos indígenas, Marichu y Josechu, que lo habían adoptado para el camino, erigen en el lugar un recordatorio consistente en una placa cuyo texto sostiene que ellos no lo olvidan. Pasan los peregrinos, algunos leen la placa, y otros menos dejan una piedra. Los peregrinos memoradores regresan al lugar y encuentran un creciente túmulo que les molesta, porque ellos quieren que la placa se erija en solitario y diga que son ellos quienes no olvidan. Durante un tiempo, acuden a deshacer el túmulo sobrevenido y a limpiar la placa. Pero los peregrinos, en virtud de un mecanismo ancestral, sigan dejando piedras y el túmulo renace como un tumor mal extirpado. Los indígenas prosiguen con su labor purificadora y autocontemplativa. Somos nosotros quienes recordamos, ustedes lean, conmuévanse, admiren nuestra sensibilidad y hagan el favor de no dejar piedras. Pero es imposible estar siempre de guardia, las piedras vuelven y el túmulo renace con la misma terquedad mansa con que regresan las estaciones. Resueltos a defender su memoria, los indígenas cuelgan bajo la placa un cartel en cinco lenguas, con más texto que el recordatorio, donde conminan a los pasantes a no dejar piedras. Los peregrinos pasan, leen, y dejan piñas de pino royo. El túmulo de piñas resiste la aniquilación crónica de los indígenas. A veces rebasa hasta la altura del cartel, algunas piñas llega a posarse en la misma placa y no dejan leer. Pasan los años, vienen los líquenes, las letras se enturbian, ayer aún se distinguía el túmulo de piñas ya diluido en el bosque.
Según una leyenda frigia, los hijos del rey Midas invitaron a Homero a escribir un epigrama sobre la tumba de su padre, sobre la que había una joven de bronce que lloraba su muerte. Y se dice que Homero escribió: “Soy una doncella broncínea sentada sobre el túmulo de Midas, mientras fluyen las aguas, medran los grandes árboles, se desbordan los ríos, bañan sus costas los mares, y brillan el sol naciente y la luna reluciente, yo permanezco sobre esta muy llorada tumba, indicando a los pasantes que aquí yace Midas.” El caminante, ¿qué puede hacer? Pertenece al género de los árboles que medran, no al de los fluyentes, como los ríos y mares incansables, ni a los cíclicos brillantes, como el sol y la luna. La tumba ya ha sido muy llorada. Ni una mención a lo que fue el gran Midas, solo a lo que tú eres, uno que pasa. El túmulo de Midas, erigido piedra a piedra sobre la llorosa doncella de bronce, es uno de los mayores nunca visto, hoy es un monte frigio desconocido.