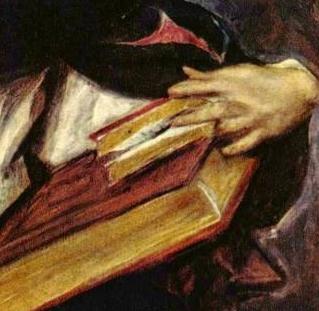En los últimos meses han coincidido en las librerías cuatro libros dedicados a otras tantas ciudades: París, de Lèon-Paul Fargue; Berlín, de Franz Hessel; Valparaíso, de Joaquín Edwards Bello y, ahora, Londres, de Iain Sinclair. En el caso de los tres primeros, la relación de los autores con su ciudad natal era inequívocamente amorosa, pasional, casi podría decirse que biográfica en el sentido de que hablar de su ciudad era como hablar de sí mismos, pues su relato era fruto de la experiencia de toda una vida en sus calles y plazas, las vivencias de sus edificios y monumentos o los recuerdos evocados por un olor, una determinada luz del amanecer, la nostalgia de algo que pudo ser y no fue, o que sí fue pero ya pasó.
En el caso de Iain Sinclair su amor por Londres es evidente, pero su manera de manifestarlo es combativa, áspera, casi siempre surrealista o rozando lo grotesco, pero sobre todo fruto de una agresividad sin límites contra eso que ahora llaman sistema y que es como un compendio de todos los viejos enemigos de cuantos inconformistas han tratado de romper las reglas de juego establecidas oponiéndose a las fuerzas sociales subterráneas o que actúan a plena luz del día: el capital, las grandes corporaciones supranacionales, los bancos que apoyan las prácticas de dichas corporaciones, las clases dominantes propietarias de los medios de producción, los grandes holdings de comunicación, los especuladores inmobiliarios en connivencia con las fuerzas antes citadas, los corruptos, los manipuladores de la opinión pública con fines inconfesables, o sea, el sistema.
La ciudad de las desapariciones no es propiamente un libro de Iain Sinclair sino una recopilación de artículos realizada por el también traductor y autor del prólogo, Javier Calvo. Si por lo general es cada vez más aconsejable leer un texto teniendo a mano una tablet o un ordenador, en el caso de esta antología de Sinclair es casi indispensable, primero porque abarca cuatro décadas de trifulcas, algunas de las cuales quedan ya muy lejanas, y segundo porque se dirige a un público, el londinense, que es testigo, muchas veces víctima y en todo caso actor de lo relatado. Y para qué dar explicaciones a quienes conocen de sobra los sucesos que les están contando.
En el escrito que abre el libro, dedicado al arquitecto Nicholas Hawskmoor (1661-1736), resulta relativamente sencillo documentarse porque fue un discípulo de Wren que construyó ocho iglesias muy del gusto de Sinclair, ya que “invaden la conciencia y el instinto cartográfico” y son “la forma del miedo”. Pero en los apartados siguientes, cuando toma a los feroces pitbulls como metáfora de toda una época resulta más difícil situarse. ¿De verdad eran un símbolo de poder y riqueza? ¿De verdad los colgaban sus propietarios de un árbol para fortalecer sus ya de por sí terroríficas mandíbulas? No sé cómo andará el lector medio de cultura perruna en el Londres de los años 80 y 90 del siglo pasado, pero es casi seguro que, seguir el paso de Sinclair es una garantía de perplejidad. Y no digamos nada cuando se arranca con el relato alucinante, surrealista y disparatado de un entierro en Bethnal Green. ¿Hay una sola imagen que se sustente en la realidad? Sí, dice San Google benévolamente: el difunto al que van a entregar a la tierra tan ostentosa como inverosímilmente es Ron Kray, uno de los gemelos Kray, famosos gangsters que en los años 60 y 70 compaginaban las brutalidades y crímenes propios de los gangsters con una presencia constante en los medios de comunicación a costa de unas fastuosas fiestas y saraos benéficos a los que asistían lo más granado de la política, las artes y la farándula londinense. Esa información se acompaña (en Internet) de abundantes fotos, entrevistas y declaraciones de los dicharacheros y rumbosos Kray (que por cierto acabaron sus vidas en prisión, aunque el entierro de uno de ellos, el contado por Sinclair, es lo más parecido a la multitudinaria despedida de un héroe popular).
Por fortuna, según pasan los capítulos y las narraciones se acercan en el tiempo, el lector empieza a gestionar su propia información porque la suicida transformación de Londres a partir de la denostada Margaret Thatcher ha sido extensamente comentada en la prensa europea: la conversión de los Docklands en una lujosa zona residencial, la autopista orbital M25, la Cúpula del Milenio, esa horrenda noria a través de cuyos radios se ve un diminuto Big Ben, el ofensivo supositorio de colorines que tiene su réplica en Barcelona o los Juegos Olímpicos de 2012, vistos a paso de carga a través de la ácida prosa de Iain Sinclair son una visión a la vez surrealista y angustiosa de una Gran Jugada que aportó fortunas fabulosas a los promotores de tan faraónicos empeños pero que también supusieron un coste económico y humano no menos faraónico. Y que a saber cuándo se acabará de pagar.
Para hacerse una idea de lo que es recorrer Londres en compañía de Iain Sinclair, nadie mejor que él mismo lo puede expresar: “El concepto de “pasear”, de deambular sin meta por la ciudad, de hacer de flâneur había quedado desbancado. Habíamos entrado en la era del acosador […] caminar con una meta, sin entretenerse, sin curiosear. Sin tiempo para saborear los reflejos de los escaparates, para admirar las rejas estilo Art Nouveau. Ahora tocaba caminar con una tesis. Con una presa […] El acosador es un paseante que suda, un paseante que sabe a dónde va, pero no cómo ni por qué […] una investigación somática del interfaz que conecta sueño y memoria”. El resultado de tal propósito no es de fácil lectura, pero sí instructiva y provechosa.
La ciudad de las desapariciones
Iain Sinclair
Selección, traducción y prólogo de Javier Calvo
Alpha Decay