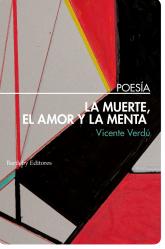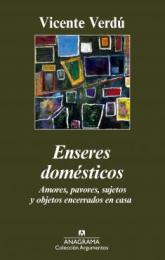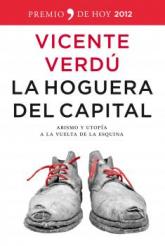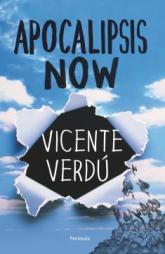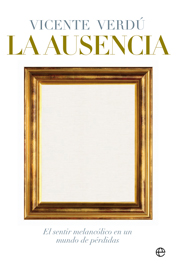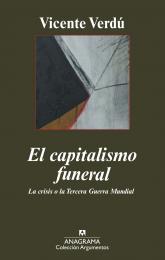En cuanto animales que somos y dependemos de la alimentación unos recipientes apropiados han viendo haciéndose inseparables del acto de comer y entre ese surtido de utensilios domésticos, el plato ocupa un puesto central. En los confines de su espacio será donde la moda se sirva y al modo en que el pesebre natural acoge inveteradamente el pienso que se prepara para las bestias.
Antes y después del plato se extiende un mundo menos y más civilizado puesto que la misma escudilla la comida aparta el rancho más simple del contexto natural y comestible. En la escudilla viaja el alimento hasta el comensal a bordo de una construcción humana. Se come de ella
,acaso con los dedos, pero ella significa preparación y opera en el momento de comer como una base o una ofrenda de servicio esencial, encimado en ella para que la especie humana obtenga, más allá del gusto del condumio el regusto de su participación funcional.
El plato o la escudilla así un nivel que poniendo a la comida sobre él mismo, diferencia a la condición humana a través del ejercicio de alimentarse. No obtenemos el sustento desde el medio primordial y caótico sino que, precisamente, el sustento llega sustentado por una peana, con un apoyo evidente que le confiere tanto un beneficio higiénico como un agregado ritual.
El plato es la plataforma sobre la que se encima el alimento civilizado. A través de su materia y de su forma que conjuntamente denotan su fabricación especial se revela deliberadamente la cultura del alimento. De este modo el plato es indicio de una culturalización de la alimentación, posterior al uso de hojas/plato en algunas tribus y culturas.
Comemos productos elaborados sobre un recipiente particular elaborado, no productos crudos sobre bases crudas y con las manos. La relación del cuerpo con la comida queda mediatizada, no ya mediante las abluciones rituales, sino a través del empleo del plato y, más tarde, de las cuberterías cada más complejas.
De este modo mediador, ornamentado y retórico, cada vez que la mesa se prepara para comer se establece un intervalo cultural entre el hambre y la saciedad, un hiato o una holgura inspiradora en cuyo espacio se encaja el ritual.
Pero el plato mismo, en cuanto enser concreto y objeto elaborado, contiene a través de su diseño y su estructura la condensación del rito. El plato actúa substrayendo a la comida de su original medio salvaje y obligándola a cumplir un tratamiento civilizatorio o coercitivo, opuesto a lo que sería un simple arrancamiento de sustancias al medio natural y su ingestión sin la presencia simbólica de una loza sin poros, una bandeja pulidas (o un cobijo blindado) que bautiza de voluntad humana a la espontaneidad animal y de preciada demora ceremonial a lo descarnado e impulsivo.
El plato, llano u hondo, cumple la misma función de acotar la vitualla. Una vitualla que así enmarcada y sensibilizada pasa de ser de pitanza a condumio, de condumio a un yantar cuyos manjares pueden ya unirse a las artes y vicios, concupiscencias inimaginables sin el vibrador de la cultura gastronómica. La gula será la cima de este proceso masturbatorio gracias al cual la necesidad pasa a ser un lujo y los víveres pueden ser banquetes y hasta la adefagía ingresa en la bromatología.
En el curso de estas evoluciones debe distinguirse, no obstante, una cualificación más relacionada y es la relacionable con el sentir de la vida doméstica y es cuyo sistema emocional la diferencia entre el plato llano y el plato hondo se refiere no ya a las condiciones volumétricas de uno y otro sino al diferente valor de su significado.
El plato hondo remite a un foco culinario en cuyo ámbito se ha preparado el sustento para muchos o varios y no, en general, para uno. Se ha cocinado para el grupo y no para el viudo o el soltero.
El plato hondo se corresponde con una distribución del producto entre varios comensales, contados por encima o a granel y no a un número contado con rigor para obtener las raciones aritméticas y atribuibles y exactas.
El plato hondo admite un más o un menos que, desde la cuchara grande, se hacen partícipes del estofado, la sopa o el consomé y que, sobre la marcha, según las bocas, deposita sobre el plato una distinción particular atendiendo a su edad, su salud, su apetito o su deseo particular.
En el plato hondo cabe casi todo lo demás. Cabe en el sentido que cabe casi cualquier nombre y estado del ser. Un plato llano lleva fácilmente a la comida en casi cualquier lugar mientras el plato hondo se siente más atado a las instituciones con mesa, hospitales, colegios, refectorios, hogares donde se come juntos frente a la probabilidad solitaria que conlleva el plato llano.
Se diría que no hay comida rápida con plato hondo de manera que su forma dicta también la profundidad que se invierte en una temporalidad alimenticia que llega a componerse desde el prolongado periodo de ejecución del guiso hasta el de su paulatina ingestión.
Un plato hondo, viene a ser así, correspondiente a la clase de comida característica del cobijo hospitalario,, doméstico o de caridad. La acción de bajar la cabeza hacia el plato, hundirse hasta cierto grado en él y repetir una y otra vez este movimiento a coro, colectivamente, transporta a una escena de rezos o jaculatorias, inclinaciones sucesivas que llevan el sencillo placer de comer a los entresijos de la oración y la profana manera de llevar el alimento a la boca a una comunión colectiva que sólo fue allanándose y en la individualidad del plato llano y aún más la insoportable réplica del platillo de postre que viene a ser como la miniatura del alma de la mesa y el retrato, tan concreto como reprimido, de cada alma engolosinada con su porción. Soborno de toda la mesa, ignominia de la gloriosa comida en común. Resto y prótesis de la verdad natural de la misa gastronómica.