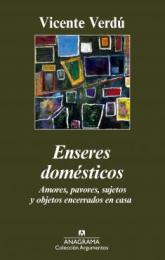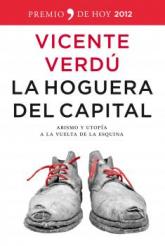No conocí mucho al doctor Lozano que murió anteayer, y a quien mi amigo Juan Cruz veneraba. No estuve con él más de dos o tres veces pero siempre, a través de Juan, hice una interpretación gloriosa de los poderes que poseía. Era él una armoniosa suma de facultades orientadas a procurar la curación y parecía que lo lograba como un don, natural y elaborado, fundado en el bien universal. No solamente trascendía generosidad y confortabilidad absolutas, daba además la sensación de dominar el secreto de la salud para administrarlo benévolamente a quien se ponía en sus manos. Con la mayor humildad, sin hacer alarde de conocimiento superior, entregaba un magno saber básico que consistía, ante todo, en el amor por sentirse bien consigo. Curaba haciendo el bien y haciendo bueno al enfermo a través de su fe. El pensamiento torcido nos torcería, el pensamiento limpio nos depuraba. Su figura despedía siempre, sin importar su circunstancia, esta mágica suerte de pensamiento como agua natural y bajo cuyo influjo deseábamos dejarnos bañar y deshacernos así de todos los males. Unos males que veíamos entonces como absurdas adherencias y extrañas contracturas provocadas por nuestro propio yo torpe, egoísta, ansioso, desnortado. Rafael Lozano nos propiciaba la salud sin medicinas. El mismo, como médico entero, se constituía en una farmacia esencial. El gran medicamento de su presencia imponente y su palabra suave, la compañía terapéutica que nos sanaba por la directa imantación de su nobleza y su convincente verdad. La medicina tuvo durante su vida la oportunidad de revelarse como un elemento más que como una ciencia, más como un mundo asociado más con la paz que con la farmacopea, más con el humor que con el hospital, más, en fin con la plática que con la píldora y la cirugía.


 Hoy, en cambio, el moribundo se presenta numeroso e instalado en los hogares o las residencias, en los paseos o las playas, con una carta de legitimación vital que, debido a su valor y su número, ha determinado la emergencia general de una nueva subespecie humana. Estos moribundos no van a morir enseguida, pero aunque fueran a morir pronto pero se les trata efectivamente como si no fueran a morir. Se les trata de convencer incluso de que no hay muerte para ellos. En el ideal que se les imparte su vida no acabaría jamás puesto que todos sus cuidadores, familiares o no, le discuten continuamente, vigorosamente, sus presagios luctuosas y niegan la importancia de la dolencia que acaso les estrangula. Todos, en fin, tienden a animarle para que no piense ni un segundo en su muerte, negada en su proximidad o en su indeterminación lejana.
Hoy, en cambio, el moribundo se presenta numeroso e instalado en los hogares o las residencias, en los paseos o las playas, con una carta de legitimación vital que, debido a su valor y su número, ha determinado la emergencia general de una nueva subespecie humana. Estos moribundos no van a morir enseguida, pero aunque fueran a morir pronto pero se les trata efectivamente como si no fueran a morir. Se les trata de convencer incluso de que no hay muerte para ellos. En el ideal que se les imparte su vida no acabaría jamás puesto que todos sus cuidadores, familiares o no, le discuten continuamente, vigorosamente, sus presagios luctuosas y niegan la importancia de la dolencia que acaso les estrangula. Todos, en fin, tienden a animarle para que no piense ni un segundo en su muerte, negada en su proximidad o en su indeterminación lejana. Aunque parezca extraño son los amateurs y no los profesionales quienes inventan en proporción mayor. De hecho los grandes cambios tecnológicos en la comunicación desde el Mac al Google, desde Myspace al iPod, han sido obra de muchachos sin demasiada experiencia. El debutante crea más novedad que el veterano y el amateur, incluso en pintura, escritura o cine, se halla a menudo en condiciones de inaugurar un producto que el conspicuo poseedor del oficio, ¿"el oficinista"?, no será capaz de desarrollar. Una dosis precisa de ignorancia es indispensable para el atrevimiento y una dosis milagrosa de osadía sin destino puede convertirse en la perla de la renovación. La serendipity o el hallazgo por casualidad requiere no sólo dar con la joya sino distinguirla en la maleza. La visión de lo distinto, el valor de lo insólito debe formar parte de la investigación pero al cabo, el investigador muy curtido y asandareado, fatigado y obsesivo, reduce indeliberadmente, el ángulo del punto de vista. El amateur puede carecer de la hondura de conocimientos del veterano pero la superficialidad le procura ventajas para el panorama y el patinaje, ocasiones para ir de aquí y allá, para contrastar esto y aquello o, en definitiva, para ver la verdad de la actualidad en su estreno de la óptica.
Aunque parezca extraño son los amateurs y no los profesionales quienes inventan en proporción mayor. De hecho los grandes cambios tecnológicos en la comunicación desde el Mac al Google, desde Myspace al iPod, han sido obra de muchachos sin demasiada experiencia. El debutante crea más novedad que el veterano y el amateur, incluso en pintura, escritura o cine, se halla a menudo en condiciones de inaugurar un producto que el conspicuo poseedor del oficio, ¿"el oficinista"?, no será capaz de desarrollar. Una dosis precisa de ignorancia es indispensable para el atrevimiento y una dosis milagrosa de osadía sin destino puede convertirse en la perla de la renovación. La serendipity o el hallazgo por casualidad requiere no sólo dar con la joya sino distinguirla en la maleza. La visión de lo distinto, el valor de lo insólito debe formar parte de la investigación pero al cabo, el investigador muy curtido y asandareado, fatigado y obsesivo, reduce indeliberadmente, el ángulo del punto de vista. El amateur puede carecer de la hondura de conocimientos del veterano pero la superficialidad le procura ventajas para el panorama y el patinaje, ocasiones para ir de aquí y allá, para contrastar esto y aquello o, en definitiva, para ver la verdad de la actualidad en su estreno de la óptica.