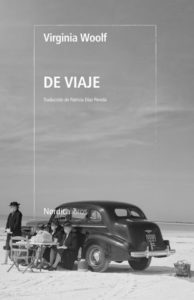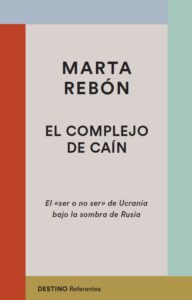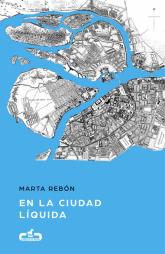Lewis Carroll tituló el primer capítulo de Las aventuras de AliciaDown the Rabbit Hole (En la madriguera del conejo), una expresión popular para describir esas búsquedas compulsivas sobre un tema en las que un descubrimiento conduce al siguiente. El ensayo Las abejas y lo invisible del escritor y traductor Clemens J. Setz (Graz, 1982) entra en la categoría de rabbit hole literario. "No a todo el mundo le gusta meterse en los archivos, consultar oscuros diccionarios o introducirse en el túnel de ciertas páginas web", confiesa.
El autor nos cuenta cómo descubrió a una edad temprana la existencia del blissimbolismo, un idioma artificial que se utilizó con pacientes con parálisis cerebral. Lo creó Karl Blitz, un ingeniero químico judío originario de Czernowitz (Chernivtsí, actual Ucrania, ciudad natal de Paul Celan), que escapó milagrosamente del nazismo. Inspirándose en la escritura china, tras años de búsqueda de un sistema comunicativo capaz de transmitir el sentido de forma directa, sin metáforas ni frases idiomáticas, publicó su manual Semantografía, algo así como un ideal de lengua que no pudiera corromperse, como le había sucedido al alemán. El proyecto tuvo un discreto recorrido, pero, décadas después, se obró su magia con ese tipo de pacientes.
PONTÍFICES Y PROGRAMADORES
A partir de aquí, Setz nos introduce en una madriguera de hallazgos inesperados sobre lenguas privadas, muy minoritarias, resucitadas, inventadas o artificiales que han intentado abrirse camino en el mundo real o en la literatura y el cine y desentraña sorprendentes vínculos "entre el hallazgo espontáneo de palabras y de lenguas y las crisis existenciales".
Hacia el final de este viaje a ninguna y a todas partes, entre lenguajes construidos de la nada con las mejores intenciones -por pura diversión, licencia literaria, o por la necesidad de fabular un mundo menos imperfecto- y las más diversas excusas y situaciones en las que la lengua se desvía del uso común, se metamorfosea en otra o se esconde detrás de un aparente galimatías, Setz divide a los inventores de idiomas entre "pontífices" y "programadores". Los primeros intentan imponer su juicio sobre su creación, se sienten garantes de sus esencias y, por esa rigidez de miras, acaban por asfixiarla. Los segundos "exhortan a los participantes a enriquecerlo y apropiárselo", como si se tratara de un programario de código abierto, gracias a lo cual consiguen sobrevivir y expandirse. Una lección también aplicable a las lenguas naturales, por cierto.
Entre estos últimos encontramos al famoso Ludwik Zamenhof, el oftalmólogo y políglota polaco de origen judío que concibió el esperanto, una lengua para la comunicación transnacional cuyo primer manual se imprimió (irónicamente) en Núremberg. Setz, en este caso, se interesará no por el fundador, sino por uno de sus más excepcionales apóstoles, el poeta en esperanto Vasili Eroshenko (1890-1952), ciego desde los cuatro años, cuya vida nómada nos traslada Setz, quien sigue sus pasos hasta Japón.
UNA HERRAMIENTA LIMITADA
Las abejas y lo invisible es una reflexión sobre lingüística y traducción, pero ante todo sobre la necesidad (humana, demasiado humana) de comunicarnos y de nuestra relación con las herramientas que lo hacen posible. Por eso no sólo se demora en esos idiomas artificiales, los observa del derecho y del revés, busca la belleza espontánea del nonsense -como la creada por los algoritmos de Google al verter al inglés el discurso de aceptación del Nobel de Handke- y sus posibilidades poéticas, sino que se interesa sobre todo por quienes los soñaron y los pusieron en práctica.
En esas historias aquí entrelazadas descubre que el conlanging (la creación de lenguas construidas) está relacionado "con una angustia extrema, con traumas crueles, con solipsismo, con la salvadora apertura de palacios interiores, cuando los espacios del exterior se encogen al tamaño de una mente humana". ¿Y qué mejor material podría haber para un escritor, que aquí concluye recordando que «no es necesario leer los mismos libros», animándonos a explorar "todo lo demasiado extraño"?
Si algo queda claro en Las abejas y lo invisible -además de la existencia del lingon, el volapuk o el bliss- es que ninguna lengua, natural o artificial, captura toda la complejidad de la existencia. Y está bien que así sea, sentencia Setz citando al poeta Friedrich Schlegel, porque un mundo en el que todo fuera inteligible, completamente comprensible y sin misterios, sería aterrador.
UN PARAÍSO POLÍGLOTA
No existen datos oficiales, pero se calcula que las lenguas artificiales suman más de un millar a los más de 7.000 idiomas del mundo. La literatura y el cine han hecho grandes aportaciones -del quenya de Tolkien al idioma na'vi de Avatar-, pero el que se considera más antiguo es la lengua ignota creada por la monja alemana Hildegarda von Bingen en el siglo XII. John Wilkins, amigo de Newton, también hizo un notable intento en el siglo XVII, antes del esperanto y el volapük.