Durante mi último viaje a España tuve la suerte de comprarme algunos libros que están buenos de verdad: Lush Life, la nueva novela de Richard Price; The Coast of Utopia, la trilogía teatral de Tom Stoppard; y The Omega Force, de Rick Moody. Para empezar por el final: Moody es uno de los mejores escritores de habla inglesa de este tiempo, autor de -por ejemplo- The Ice Storm (La tormenta de hielo), con la que Ang Lee hizo una película memorable hace ya algunos años. 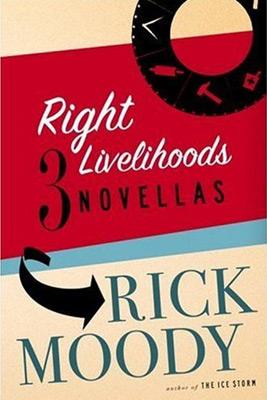 The Omega Force es una colección de tres ‘novellas', esto es tres cuentos largos o tres novelas cortas -como ustedes prefieran. En conjunto, exhiben una preocupación sobre el mundo presente, o quizás sería mejor decir: sobre la posibilidad -pura conjetura- de que exista algo a lo que podamos llamar presente.
The Omega Force es una colección de tres ‘novellas', esto es tres cuentos largos o tres novelas cortas -como ustedes prefieran. En conjunto, exhiben una preocupación sobre el mundo presente, o quizás sería mejor decir: sobre la posibilidad -pura conjetura- de que exista algo a lo que podamos llamar presente.
La historia llamada The Omega Force es sátira lisa y llana sobre el grado de delirio al que puede llegar la paranoia del (norte)americano de hoy: su protagonista, un ex funcionario público, ve enemigos de tez oscura por todas partes y cree encontrar en un thriller barato -también llamado The Omega Force- las claves de una conspiración internacional que debe desbaratar. El relato termina siendo una extraña mezcla de Graham Greene, Philip K. Dick y el Anthony Burguess de La naranja mecánica.
K & K, la historia más débil, traslada la paranoia al interior de una pequeña empresa, en cuyo buzón de sugerencias empiezan a aparecer mensajes amenazadores: primero cuestionan las convenciones más simples -el lugar para estacionar, por ejemplo- y con el correr de los días prometerán una revolución sangrienta.
Pero Moody se guarda lo mejor para el final. The Albertine Notes transcurre en un futuro no muy distante, cuya Manhattan ha sido borrada del mapa por una bomba nuclear oculta en una valija. El texto es el reporte -las ‘notas'- del periodista Kevin Lee, a quien se ha asignado un reportaje sobre la droga del momento, llamada Albertine: una sustancia que le permite al consumidor revivir el pasado de la manera harto realista, y que está haciendo furor en los Estados Unidos... al mismo tiempo que causa estragos. En un mundo que ha sido parcialmente borrado por un hongo atómico, ¿quién puede suponer que el futuro deparará cosas mejores que el pasado idílico?
Lo que me gusta de Moody es que su imperiosa necesidad de comprender el hoy, que en escritores menores redundaría en textos afectados por la moda, no borra su profunda comprensión del alma humana. No recuerdo muchos textos de claridad incuestionable sobre el fenómeno de la adicción -cualquier adicción- como este párrafo de The Albertine Notes: ‘Toda adicción es una cuestión de crédito. Aquello tan increíble que dijiste anoche en el bar, esa cosa que de otro modo no le habrías dicho nunca a nadie en persona, es una ocurrencia única porque mañana, bajo la luz del amanecer, cuando ya te hayas separado de tu billetera y de tu dinero, cuando tu novia te odie, vas a ser incapaz de decir otra vez eso que creíste tan valiente porque para entonces estarás retorcido y tirado sobre un colchón sin sábanas. Pediste prestado ese coraje, y ya se ha ido'.
Ojalá editen pronto este libro de Moody en español, con una traducción acorde a sus méritos.
De los otros libros hablaré en los próximos días.


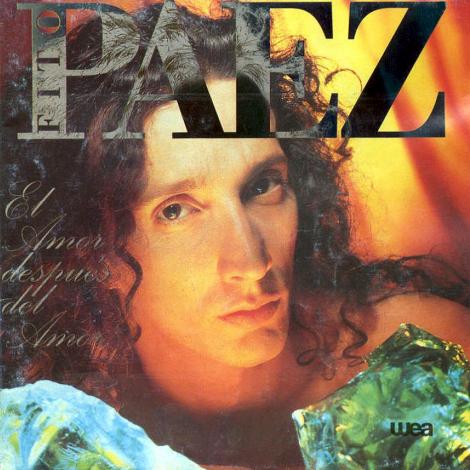 En su debut de la semana pasada se dedicaron a El amor después del amor, que además de ser el disco más vendido de la historia del rock de estos lares marcó la consagración popular de Fito Páez y sigue siendo una de las cotas más altas de su obra. Este miércoles a las 23, si no leí mal por allí, le dedicarán la emisión al folk urbano de Pedro y Pablo, legendario dúo de Miguel Cantilo y Jorge Durietz.
En su debut de la semana pasada se dedicaron a El amor después del amor, que además de ser el disco más vendido de la historia del rock de estos lares marcó la consagración popular de Fito Páez y sigue siendo una de las cotas más altas de su obra. Este miércoles a las 23, si no leí mal por allí, le dedicarán la emisión al folk urbano de Pedro y Pablo, legendario dúo de Miguel Cantilo y Jorge Durietz.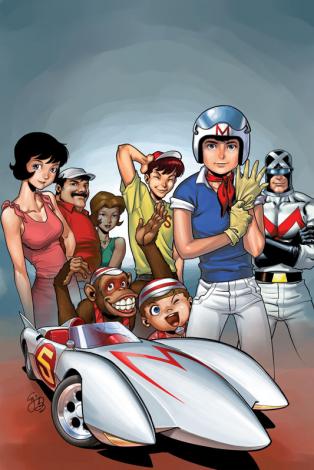 A mis hijas les gustó Meteoro, pero a mí... Es verdad que soy el único de la familia que conserva el recuerdo del dibujo animado, que junto con Astroboy me introdujo en el delicioso mundo de la animación japonesa. Sin embargo mi reticencia ante Meteoro no pasa por su fidelidad o sus deslices respecto del original, sino en la clase de película que los hermanos Wachowski, como guionistas y directores, han terminado pergeñando.
A mis hijas les gustó Meteoro, pero a mí... Es verdad que soy el único de la familia que conserva el recuerdo del dibujo animado, que junto con Astroboy me introdujo en el delicioso mundo de la animación japonesa. Sin embargo mi reticencia ante Meteoro no pasa por su fidelidad o sus deslices respecto del original, sino en la clase de película que los hermanos Wachowski, como guionistas y directores, han terminado pergeñando.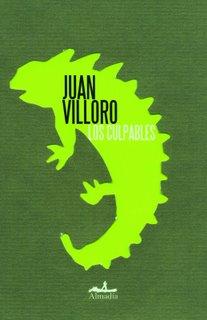 Fue un placer escuchar a Juan Villoro en la Feria del Libro de Buenos Aires. Con la excusa de presentar su libro de cuentos Los culpables, que aquí publica Interzona, el mexicano habló de todo un poco: de su padre profesor de filosofía y de su madre psicóloga, de la abuela yucateca a quien le atribuye el don de la imaginación, de su admiración por el relator futbolístico Angel Fernández -dueño, según Villoro, de capacidades narrativas que adjetivó como "homéricas"- y de su visión de la crónica periodística como una forma del relato tan válida como la mejor ficción. Para Villoro (yo disiento aquí, pero no viene al caso), el mejor García Márquez no es el de sus novelas, sino el de Relato de un náufrago.
Fue un placer escuchar a Juan Villoro en la Feria del Libro de Buenos Aires. Con la excusa de presentar su libro de cuentos Los culpables, que aquí publica Interzona, el mexicano habló de todo un poco: de su padre profesor de filosofía y de su madre psicóloga, de la abuela yucateca a quien le atribuye el don de la imaginación, de su admiración por el relator futbolístico Angel Fernández -dueño, según Villoro, de capacidades narrativas que adjetivó como "homéricas"- y de su visión de la crónica periodística como una forma del relato tan válida como la mejor ficción. Para Villoro (yo disiento aquí, pero no viene al caso), el mejor García Márquez no es el de sus novelas, sino el de Relato de un náufrago. Un día se acabó la nafta. (Que es como le decimos aquí a la gasolina, sabrá Dios por qué.) Los surtidores estaban vacíos, o vendían de a módicos cupos: veinte pesos por auto privado, que equivalen a poco más de dos horas de viaje. Busqué con ansias una explicación racional, pero no la encontré por ninguna parte. Tan sólo hallé excusas, y la terrible sensación de que alguien está dificultando el suministro -como antes el de la carne, la leche, las verduras- para impulsar un aumento de los precios. (Que una vez concretado, por cierto, impulsará a su vez otro aumento en carnes, en leche, en verduras...) La situación daba lugar a escenas que me produjeron la inquietud del deja vu -largas filas de conductores atiborrando sus autos de nafta para no sufrir carencia inmediata, y contribuyendo con su ansiedad a acelerar el desabastecimento-, pero también a pequeños diálogos surrealistas, del siguiente tenor.
Un día se acabó la nafta. (Que es como le decimos aquí a la gasolina, sabrá Dios por qué.) Los surtidores estaban vacíos, o vendían de a módicos cupos: veinte pesos por auto privado, que equivalen a poco más de dos horas de viaje. Busqué con ansias una explicación racional, pero no la encontré por ninguna parte. Tan sólo hallé excusas, y la terrible sensación de que alguien está dificultando el suministro -como antes el de la carne, la leche, las verduras- para impulsar un aumento de los precios. (Que una vez concretado, por cierto, impulsará a su vez otro aumento en carnes, en leche, en verduras...) La situación daba lugar a escenas que me produjeron la inquietud del deja vu -largas filas de conductores atiborrando sus autos de nafta para no sufrir carencia inmediata, y contribuyendo con su ansiedad a acelerar el desabastecimento-, pero también a pequeños diálogos surrealistas, del siguiente tenor.