Siempre encuentro nuevas razones para volver a Shakespeare. Leyendo las dos partes de Henry IV, se me ocurrió que habría que recomendar el estudio de sus obras ‘históricas' -además de las tragedias, por supuesto- antes de abocarse a la Historia con mayúsculas en escuelas y universidades. Cualquiera que lea Titus Andronicus, o Julius Caesar, o Henry IV, o Macbeth, estará mejor preparado que nadie para saber por qué hacemos los hombres determinadas cosas -y lo que es peor: por qué seguimos haciéndolas.
Estas obras echan luz sobre las pasiones y debilidades que condicionan a sus protagonistas, determinando por añadidura un proceso histórico. Lo que importa de, por ejemplo, Julius Caesar, no es su fidelidad a los hechos, sino la profundidad con que Shakespeare entiende el alma de los personajes expuestos a esas circunstancias: nadie diría que su Mark Anthony o su Brutus se corresponden con las personas reales, pero es innegable que estas contrapartes ficcionales tienen la estatura de la Verdad. Borges sugirió alguna vez que Shakespeare era todos y ninguno, y la frase se aplica perfectamente a sus personajes históricos: César, Antonio y Bruto parecen humanos, ¡más que humanos!, porque Shakespeare ‘fue' en efecto cada uno de ellos a medida que iba concibiéndolos. Desde entonces, virtualmente nadie -ni dramaturgo ni escritor- se ha puesto la piel de sus propios personajes con hondura y autoridad semejantes.
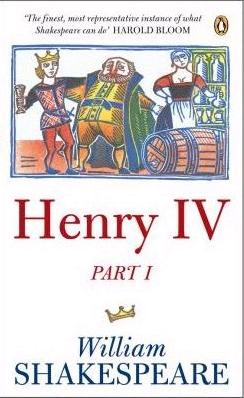 Unas pocas palabras de Henry IV bastaron para recordarme que en materia humana -y en materia política, como parte esencial de lo humano- no hay nada nuevo bajo el sol. En su lecho de muerte, Henry, que durante las dos partes de la obra ha hablado de su intención de recuperar Jerusalén para el mundo cristiano, le sugiere a su hijo y heredero que no olvide esa empresa. Pero en el mismo pasaje hace algo más: le confiesa al príncipe Hal la verdadera intención de semejante movida bélica. Olvidemos por un instante el hecho de que, más allá de su excusa religiosa, conquistar Jerusalén era una jugada imperialista. Eso, en todo caso, era algo que tenía que ver con el frente externo del monarca inglés. Pero a Henry IV -al Henry shakespiriano, si quieren- lo que lo desvelaba más era su frente interno, la necesidad de neutralizar a todos aquellos que todavía seguían sospechando de su derecho al trono. Por eso le dice a Hal que el principal beneficio de esa guerra sería ‘to busy giddy minds / With foreign quarrels'. Esto es, ocupar las mentes febriles con batallas en el extranjero.
Unas pocas palabras de Henry IV bastaron para recordarme que en materia humana -y en materia política, como parte esencial de lo humano- no hay nada nuevo bajo el sol. En su lecho de muerte, Henry, que durante las dos partes de la obra ha hablado de su intención de recuperar Jerusalén para el mundo cristiano, le sugiere a su hijo y heredero que no olvide esa empresa. Pero en el mismo pasaje hace algo más: le confiesa al príncipe Hal la verdadera intención de semejante movida bélica. Olvidemos por un instante el hecho de que, más allá de su excusa religiosa, conquistar Jerusalén era una jugada imperialista. Eso, en todo caso, era algo que tenía que ver con el frente externo del monarca inglés. Pero a Henry IV -al Henry shakespiriano, si quieren- lo que lo desvelaba más era su frente interno, la necesidad de neutralizar a todos aquellos que todavía seguían sospechando de su derecho al trono. Por eso le dice a Hal que el principal beneficio de esa guerra sería ‘to busy giddy minds / With foreign quarrels'. Esto es, ocupar las mentes febriles con batallas en el extranjero.
Si no fuese porque George Bush padre aún vive, podríamos cambiar los nombres y atribuirle la escena en que recomienda a su hijo, o sea W, la mejor manera de lidiar con su frente interno -que, dicho sea de paso, hasta el 11 de septiembre seguía cuestionando la forma non sancta en que accedió a la presidencia.
Shakespeare más que eterno: Shakespeare visionario.
Mañana la sigo.


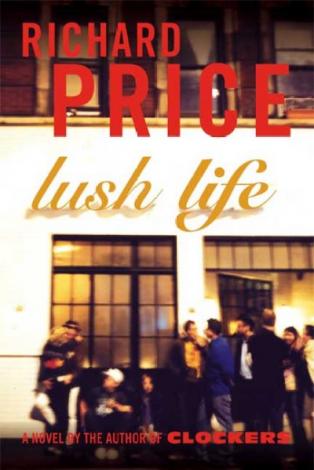 Lush Life procede del mismo modo. Hay un crimen: el asesinato de un joven barman llamado Ike Marcus, en plena calle, en presencia de su superior inmediato, Eric Cash, con quien había salido de copas a pesar de que apenas se conocían. Hay un criminal, a quien se nos presenta en las primeras páginas. Hay un detective, Matty Clark, cuyo error de juicio pone en riesgo la resolución del caso. Están los padres de Ike, que rondan al detective como fantasmas que reclaman venganza -o tal vez otra cosa, más humana y a la vez más terrible. Y están los demás en su multiplicidad digna de comercial de Benetton: vecinos, comerciantes, dealers, soplones, de todas las razas y todos los credos, con el telón de fondo del Lower East Side neoyorquino que alguna vez albergó a los inmigrantes judíos -Price muestra el espectáculo de una sinagoga derruida, con gente hurgando en sus escombros- y hoy es un inequívoco sucedáneo de Babel. Ya desde el arranque muestra Price este caleidoscopio, con lenguaje de ritmo magistral, al describir el derrotero de una patrulla de policías: ‘...boliche de falafel, boliche de jazz, boliche de gyro, esquina. Patio escolar, creperie, inmobiliaria, esquina... Sex shop, casa de té, sinagoga, esquina...'
Lush Life procede del mismo modo. Hay un crimen: el asesinato de un joven barman llamado Ike Marcus, en plena calle, en presencia de su superior inmediato, Eric Cash, con quien había salido de copas a pesar de que apenas se conocían. Hay un criminal, a quien se nos presenta en las primeras páginas. Hay un detective, Matty Clark, cuyo error de juicio pone en riesgo la resolución del caso. Están los padres de Ike, que rondan al detective como fantasmas que reclaman venganza -o tal vez otra cosa, más humana y a la vez más terrible. Y están los demás en su multiplicidad digna de comercial de Benetton: vecinos, comerciantes, dealers, soplones, de todas las razas y todos los credos, con el telón de fondo del Lower East Side neoyorquino que alguna vez albergó a los inmigrantes judíos -Price muestra el espectáculo de una sinagoga derruida, con gente hurgando en sus escombros- y hoy es un inequívoco sucedáneo de Babel. Ya desde el arranque muestra Price este caleidoscopio, con lenguaje de ritmo magistral, al describir el derrotero de una patrulla de policías: ‘...boliche de falafel, boliche de jazz, boliche de gyro, esquina. Patio escolar, creperie, inmobiliaria, esquina... Sex shop, casa de té, sinagoga, esquina...' Creo que hasta se tomó el trabajo de llamarme por teléfono. Debo haber pensado que Fito le tenía tanto cariño que se sentía en la necesidad de perdonarle todo cuanto hiciese. En cambio yo era un periodista, y por mi voz hablaban todos. El rol de fiscal me sentaba naturalmente.
Creo que hasta se tomó el trabajo de llamarme por teléfono. Debo haber pensado que Fito le tenía tanto cariño que se sentía en la necesidad de perdonarle todo cuanto hiciese. En cambio yo era un periodista, y por mi voz hablaban todos. El rol de fiscal me sentaba naturalmente.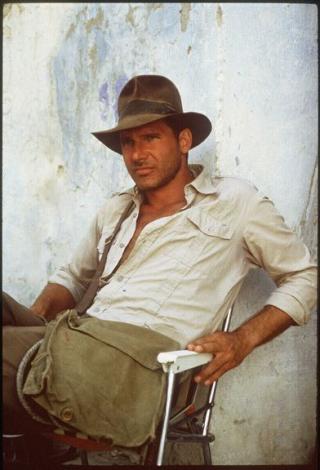 Aproveché además para ver todos los materiales extras que ocupaban el cuarto DVD de la caja. Repasando el proceso que llevó a la creación de Indiana Jones, desde la noción general -un aventurero que protagonizase peripecias non stop al estilo de los viejos seriales- hasta los detalles (el nombre Indiana con que George Lucas homenajeó a su perro, el sombrero, el látigo, la gastada chaqueta de cuero), me puse a pensar en que, más allá de las magníficas escenas de acción, la saga de Indiana Jones funciona tan bien -funcionaba, al menos, en las primeras tres películas- porque lo que nunca deja de rendir a las mil maravillas es el personaje: un científico que juega a ser un héroe, y que trata de creérsela todo el tiempo hasta que la realidad le demuestra que es un poquito menos listo, menos valiente y menos eficiente de lo que creía. Cuanto más falible, Indiana Jones resulta más encantador. Y como la personalidad y la iconografía se complementan tan bien, no es de extrañar que el personaje se haya convertido en una marca que excede el continente de sus films.
Aproveché además para ver todos los materiales extras que ocupaban el cuarto DVD de la caja. Repasando el proceso que llevó a la creación de Indiana Jones, desde la noción general -un aventurero que protagonizase peripecias non stop al estilo de los viejos seriales- hasta los detalles (el nombre Indiana con que George Lucas homenajeó a su perro, el sombrero, el látigo, la gastada chaqueta de cuero), me puse a pensar en que, más allá de las magníficas escenas de acción, la saga de Indiana Jones funciona tan bien -funcionaba, al menos, en las primeras tres películas- porque lo que nunca deja de rendir a las mil maravillas es el personaje: un científico que juega a ser un héroe, y que trata de creérsela todo el tiempo hasta que la realidad le demuestra que es un poquito menos listo, menos valiente y menos eficiente de lo que creía. Cuanto más falible, Indiana Jones resulta más encantador. Y como la personalidad y la iconografía se complementan tan bien, no es de extrañar que el personaje se haya convertido en una marca que excede el continente de sus films.