UNA JORNADA COMPLETA
La jornada del 4 de noviembre fue electoralmente muy compleja. Además de los 538 delegados para la elección presidencial, se elegían ocho gobernadores, la entera Cámara de representantes, un tercio del Senado, y se renovaban también las cámaras bajas y un tercio de los escaños senatoriales de los 51 Estados. La generalidad de los resultados favorecieron a los demócratas, que consiguieron un gobernador más de los que tenían hasta llegar a 29 frente a los 21 republicanos y la mayoría en ambas cámaras en 27 Estados frente a 14 donde la doble mayoría es de los republicanos, lo que les da el control simultáneo de ejecutivo y legislativo en 17 Estados (tres más) frente a 10 los republicanos (dos menos).
Karl Rove, el artífice de la victoria de Bush en 2000 y 2004, ha querido minimizar la amplitud de la victoria demócrata, a pesar de la notable diferencia entre los resultados obtenidos por uno y otro en 2004 y 2008 respectivamente ("History Favors Republicans in 2010". The Wall Street Journal, 13 de noviembre de 2008). Además de una ancha horquilla en número de votos y puntos porcentuales, la diferencia en delegados para la elección presidencial es todavía mayor: Obama ha obtenido 365 (95 más que los 270 necesarios), mientras que Bush obtuvo 286 (16 más de los necesarios). Según ‘el mago' Rove "la victoria de Obama puede haber sido más personal que partidaria o filosófica".
Muchos comentaristas conservadores han insistido en los días posteriores a la elección en que no se ha producido cambio ideológico alguno en Estados Unidos, un país que sigue siendo de centro derecha o conservador. Rove aporta como argumento el detalle de los resultados de las elecciones en su nivel estatal y su comparación con la victoria de Reagan en 1980: los demócratas han conseguido diez escaños más de los 1.971 en juego en los senados estatales y 94 en las cámaras de representantes de los 5.411 sometidos a elección; mientras que con la elección de Reagan, los republicanos obtuvieron 112 senadores sobre 1.981, diez veces más que con Obama, y 190 congresistas locales sobre 5.501, el doble.
También hubo consultas populares en 36 estados sobre 153 medidas, de muy diverso tipo, desde legislación electoral hasta costumbres, pasando por fiscalidad. La cuestión que mayor atención ha suscitado ha sido la prohibición del matrimonio entre personas del mismo sexo en tres estados, California, Arizona y Florida, de forma que ya son 30 los Estados que han ilegalizado este tipo de uniones. El caso más polémico es el de California donde el matrimonio gay ha sido legal durante seis meses, ha recibido el aval de su Corte Suprema y han sido extendidas 18.000 licencias matrimoniales, que no serán invalidadas según el fiscal del Estado. Tres nuevas demandas ante el Tribunal Supremo californiano han sido ya presentadas reclamando la invalidez del referéndum.
El referéndum californiano ha desencadenado una amplia movilización del movimiento de gays y lesbianas, así como una cierta controversia sobre los votantes demócratas. Los analistas venían considerando durante la campaña que cuanto mayor fuera la movilización de negros e hispanos a favor de Obama más probable sería el rechazo del matrimonio homosexual. El resultado global de la jornada no permite, sin embargo, entender que los votantes se hayan decantado en las consultas por medidas conservadoras y hayan hecho lo contrario a la hora de elegir al presidente, a los gobernadores y legisladores. Entre las 153 medidas sometidas a consulta hay para todos los gustos ideológicos, aunque la mayoría tienen un contenido fuertemente polémico y polarizador. El Estado de Washington reconoció el derecho al suicidio asistido, sumándose así a Oregón, que ya lo había hecho anteriormente. Massachussets y Michigan despenalizaron la posesión y uso de marihuana. Este último Estado levantó la prohibición de investigar con células madre.
MAPA ELECTORAL
El mapa electoral experimenta, en todo caso, una notable ampliación de la mancha azul demócrata obtenida por Kerry en 2004: Obama incorpora nueve Estados a la cuenta de delegados demócratas en relación a la anterior elección y no pierde ninguno. Obtiene 365 delegados frente a los 173 de McCain. Bush obtuvo en 2004 un total de 286, 16 más de los necesarios para la mayoría, y 271, uno más, en 2000; de forma que la victoria de Obama en cuanto a número de delegados se sitúa en niveles parecidos a las de Clinton (370 en 1992 y 379 en 1996) pero lejos de las mayorías abrumadoras de Reagan (489 en 1980 y 525 en 1984).
Es interesante analizar estos cambios desde el punto de vista de las grandes regiones informales de la geografía americana. El Rust Belt o Cinturón de la Herrumbre, por ejemplo, formado por los Estados de la vasta región industrial entre los Grandes Lagos y la costa nordeste, con la salvedad de Virginia Occidental queda para el Partido Demócrata. El Sun Belt o cinturón del sol, todo entero de Bush en 2004, a excepción de California, sitúa dos Estados como Nuevo México y Florida en el mapa azul demócrata. En la región de los Mountain States o también Mountain West, dos Estados más pasan de rojo a azul: Nevada y Colorado. El Partido Republicano, por su parte, pierde dos estados en el Bible Belt, o cinturón bíblico, donde hay la más alta concentración de evangelistas sureños y cristianos renacidos, como son Virginia y Carolina del Norte, algo que en este último caso no había sucedido desde 1976.
Obama ha vencido sólo en 44 de los 410 condados del llamado cinturón de los Apalaches, que es una región en gran parte rural, de poblaciones aisladas, que se extiende desde más allá de Nueva York hasta el Mississipi, según relata Adam Nossiter (New York Times, 10 de noviembre de 2008). El periodista asegura que estas comarcas han sido menos expuestas a la diversidad, al éxito educativo y al progreso económico que el resto del país. Son muy representativas de la época republicana que ahora parece acabar. Y es, en todo caso, el final de la Estrategia Sudista que inició Richard Nixon y le dio la presidencia en 1968, la otra cara de la legislación que abolió la legislación segregacionista en los estados sureños.
Parte de esta Estrategia Sudista explica que Obama sea el primer presidente demócrata desde John Kennedy que sale del norte del país. Todos los otros eran políticos sureños (Carter de Georgia y Clinton de Arkansas), que conseguían sus mayorías comprometiendo a los votantes de esta zona del electorado situada en el nudo estratégico de la mayoría desde el final de las legislaciones estatales segregacionistas. Las elecciones han dado desde entonces una especie de recompensa al electorado de los antiguos Estados segregacionistas, que han contado con una mayor influencia en la política americana y en consecuencia en la política mundial.
Los estados sudistas de Bush que se pasan a Obama o se acercan peligrosamente lo hacen por varios factores cruzados. Uno es el cambio demográfico, en dos direcciones: el aumento de la diversidad de su población, sobre todo con la incorporación de hispanos, y la incorporación de las nuevas generaciones a la política. Y el otro es el desgaste neoconservador, que conduce a una mayor inhibición de su electorado e incluso a la defección de los electores jóvenes.
Es muy significativo que las rentas conservadoras del final de la segregación racial en el sur terminen justo ahora con la llegada de un afroamericano a la Casa Blanca. En este período el Sur Profundo ha ido tomando un protagonismo creciente en el Partido Republicano, hasta convertirse con Bush en el corazón del corazón conservador. Aún siendo gobernadora de Alaska, la nominación de Sarah Palin es quizás el último avatar de esta estrategia y a la vez la encarnación de su fracaso. Con la elección de Obama, en cambio, esta América reaccionaria que ha hecho valer sus ideas y valores durante los últimos cuarenta años queda fuera del main stream y de la Casa Blanca.
Tiene también interés reseñar lo ocurrido en Iowa, Estado del Medio Oeste mayoritariamente blanco, que dio sus delegados a Bush en 2004 y donde Obama ha desarrollado una campaña muy intensa y cuidadosa. Allí fue donde el candidato demócrata demostró que era elegible por parte del electorado blanco y lo hizo en unas elecciones organizadas en caucuses o asambleas locales, especialmente adaptadas a la campaña militante y juvenil de Obama. Su victoria el 3 de enero en las primarias sobre Hillary Clinton fue el aldabonazo, especialmente convincente para el electorado afroamericano, que le permitió situarse directamente en cabeza en número de delegados a la Convención Demócrata, posición que prácticamente no cambió a los largo de los siguientes seis meses de primarias.
Detengámonos también en observar lo sucedido en Pennsylvania, Estado al que McCain y Palin dedicaron ímprobos esfuerzos con la esperanza de robárselo a los demócratas. Allí ganó Clinton en las primarias, lo que permitía a McCain jugar con el populismo obrerista para evitar que la clase obrera blanca votara a Obama. Es significativo que el vicepresidente Joe Biden sea originario de una localidad de este Estado y tenga muy buen predicamento con los sindicatos y la clase obrera tradicional, algo que jugó sin duda como uno de los factores a la hora de seleccionarlo. El otro factor probablemente es su competencia en temas internacionales, como presidente hasta ahora del comité de relaciones exteriores del Senado.
En New Hampshire, donde también ganó Clinton, McCain llegó a albergar alguna esperanza de convertir el estado en la pieza clave para vencer a Obama. Fue especialmente interesante observar en el último tramo de la campaña cómo el demócrata jugaba fuerte en los swing states donde su posición era más débil, mientras que McCain intentaba quitarle los que se estaban decantando o votaron demócrata en la última elección.
PEPE EL FONTANERO
Otro estado crucial en esta elección era Ohio, donde ganó Bush en sus dos elecciones; y en la segunda de ellas, en 2004, también con numerosas irregularidades que condujeron a nuevos recuentos y revisiones de mesas electorales. De Ohio salió Joe the Plumber (Pepe el Fontanero), el personaje emblemático escogido por los republicanos para intentar responder a los demócratas en sus propuestas de fiscalidad. Joe es sobre el papel un empleado por cuenta ajena que quiere comprar la empresa donde trabaja y teme el incremento de impuestos a las empresas que preparan los demócratas. Es un transunto de otro estereotipo popular, Joe Sixpacks, el obrero bebedor de cerveza (paquete de seis botellas) que se contrapone a los intelectuales y burgueses bebedores de vino blanco. Esta misma contraposición se produjo en la campaña demócrata entre Hillary Clinton, amiga de los bebedores de cerveza, y Obama, más cercano a los bebedores de vino. Lo más interesante desde el punto de vista ideológico es que al final la derecha adoptó rasgos de populismo obrerista muy acusados frente al elitismo de la izquierda.
Dentro del voto blanco, destaca el caso de los trabajadores de los suburbios industriales, sobre todo del Este y de los Grandes Lagos, que han conformado uno de los núcleos de la hegemonía conservadora en los últimos 30 años, seducidos por Ronald Reagan, agraviados por las políticas de discriminación positiva hacia las minorías y hostiles a la inmigración y a la globalización en la misma línea de la clase obrera europea que ha desplazado su voto hacia la extrema derecha populista.
En el caso americano, esta versión del lepenismo fue caracterizada hace 20 años por el sociólogo Stanley Greenberg en un estudio sobre el condado de Macomb, en la periferia suburbial de Detroit (Michigan). Sus electores, a los que denominó demócratas de Reagan, votaron por aquel presidente conservador en una proporción de dos a uno en 1984, que contrasta con su apoyo masivo a Kennedy y Johnson en los años 60. En esta ocasión se han comportado como la mayor parte del país y han dado un 53% a Obama y un 45% a McCain. Greenberg les ha dado por liquidados como categoría electoral a tener en cuenta en un artículo en The New York Times ("Good Bye, Reagan Democrats" 11, nov., 2008).
Otro caso que requiere especial atención es el de Florida, Estado que dio la victoria en número delegados a Bush en 2000, tras no pocas irregularidades, y donde venció en 2004, a pesar de su fuerte tradición demócrata. Obama ha arrebatado el Estado a McCain y ha obtenido el 70% del voto hispánico no cubano, alcanzado el 35% del voto cubano, el mejor resultado obtenido por un candidato demócrata entre los exilados cubanos.


 El capítulo canino ha suscitado muchos chistes. Cuando empezó el declive y le abandonaban los consejeros y asesores a puñados se rió de sí mismo evocando el momento en que sólo le quedaría a Barney en la Casa Blanca. Barney es su primer perro presidencial, un fox terrier negro. Entre sus hazañas más celebradas se cuenta el mordisco con que regaló hace bien poco a un periodista, esos seres tan hostiles a su dueño. Es muy improbable que el príncipe de los perros americanos haya recibido un zapatazo con ocasión de una travesura o de un mordisco, como suele ocurrirles a los perros plebeyos. O a su propio dueño, George, este pasado fin de semana, así premiado por su mal comportamiento con los árabes.
El capítulo canino ha suscitado muchos chistes. Cuando empezó el declive y le abandonaban los consejeros y asesores a puñados se rió de sí mismo evocando el momento en que sólo le quedaría a Barney en la Casa Blanca. Barney es su primer perro presidencial, un fox terrier negro. Entre sus hazañas más celebradas se cuenta el mordisco con que regaló hace bien poco a un periodista, esos seres tan hostiles a su dueño. Es muy improbable que el príncipe de los perros americanos haya recibido un zapatazo con ocasión de una travesura o de un mordisco, como suele ocurrirles a los perros plebeyos. O a su propio dueño, George, este pasado fin de semana, así premiado por su mal comportamiento con los árabes.  Hillary Clinton no era un personaje cualquiera, sino la mujer mejor preparada de toda la clase política para alcanzar la nominación demócrata y la presidencia; y se hallaba asistida por un político de gran perspicacia, enorme poder de convicción y extraordinaria capacidad para recaudar fondos electorales como es su marido; aunque contaba, es cierto, con el hándicap de su carácter divisivo, ciertos hábitos de gestión desordenada y el argumento dinástico en contra: con otro Clinton en la Casa Blanca los Estados Unidos hubieran alcanzado un período como mínimo de 24 años con sólo dos apellidos (bushes y clintones) turnándose en la cumbre de su ejecutivo. Sólo las mujeres más jóvenes no cerraron filas detrás de Clinton, que contaba con el apoyo del feminismo en peso y con un fuerte ascendiente entre la clase obrera blanca y el electorado tradicional demócrata; y eso una vez establecido que Obama iba a llevarse el grueso del voto afroamericano, a pesar del ascendiente sobre esta minoría de Bill Clinton, al que se le ha considerado como el primer presidente negro de la historia.
Hillary Clinton no era un personaje cualquiera, sino la mujer mejor preparada de toda la clase política para alcanzar la nominación demócrata y la presidencia; y se hallaba asistida por un político de gran perspicacia, enorme poder de convicción y extraordinaria capacidad para recaudar fondos electorales como es su marido; aunque contaba, es cierto, con el hándicap de su carácter divisivo, ciertos hábitos de gestión desordenada y el argumento dinástico en contra: con otro Clinton en la Casa Blanca los Estados Unidos hubieran alcanzado un período como mínimo de 24 años con sólo dos apellidos (bushes y clintones) turnándose en la cumbre de su ejecutivo. Sólo las mujeres más jóvenes no cerraron filas detrás de Clinton, que contaba con el apoyo del feminismo en peso y con un fuerte ascendiente entre la clase obrera blanca y el electorado tradicional demócrata; y eso una vez establecido que Obama iba a llevarse el grueso del voto afroamericano, a pesar del ascendiente sobre esta minoría de Bill Clinton, al que se le ha considerado como el primer presidente negro de la historia. 
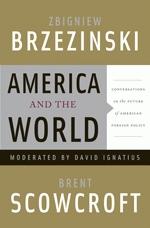 pero ya se perfilaba que sería uno de los tres entonces ya destacados en la liza: Jon McCain, Hillary Clinton o Barack Obama. Intentaré regresar en otra ocasión sobre este puñado de reflexiones entre el profesor y el militar, con la ayuda del periodista, especialmente interesantes para los próximos meses, pero hoy voy a limitarme a glosar algunas más acerca de Europa, para completar un poco el apunte mínimo de ayer.
pero ya se perfilaba que sería uno de los tres entonces ya destacados en la liza: Jon McCain, Hillary Clinton o Barack Obama. Intentaré regresar en otra ocasión sobre este puñado de reflexiones entre el profesor y el militar, con la ayuda del periodista, especialmente interesantes para los próximos meses, pero hoy voy a limitarme a glosar algunas más acerca de Europa, para completar un poco el apunte mínimo de ayer.  El semestre presidencial debía ser para Sarkozy su gran oportunidad. Ese hombre es todo él capacidad de adaptación al terreno, tacticismo disfrazado de grandes principios. Según Bent Scowcroft, que fue consejero de Seguridad de los presidentes Reagan y Ford, los europeos sufrimos de "cansancio estratégico". En el caso de Sarkozy más que enfermedad es fallo congénito, que suple astutamente con su agilidad mental y su instinto táctico. Scowcroft nos comunica su diagnóstico en una larga conversación con Zbigniew Brzezinski, también consejero de Seguridad, pero de Jimmy Carter, en la que pasan revista al estado del mundo, justo antes de las elecciones norteamericanas. "Necesitamos un cambio de régimen en EE UU", dice Brzezinski, "pero en Europa necesitamos un régimen". (Brzezinski y Scowcroft. América y el mundo. Conversaciones sobre el futuro de la política exterior americana. Basic Books).
El semestre presidencial debía ser para Sarkozy su gran oportunidad. Ese hombre es todo él capacidad de adaptación al terreno, tacticismo disfrazado de grandes principios. Según Bent Scowcroft, que fue consejero de Seguridad de los presidentes Reagan y Ford, los europeos sufrimos de "cansancio estratégico". En el caso de Sarkozy más que enfermedad es fallo congénito, que suple astutamente con su agilidad mental y su instinto táctico. Scowcroft nos comunica su diagnóstico en una larga conversación con Zbigniew Brzezinski, también consejero de Seguridad, pero de Jimmy Carter, en la que pasan revista al estado del mundo, justo antes de las elecciones norteamericanas. "Necesitamos un cambio de régimen en EE UU", dice Brzezinski, "pero en Europa necesitamos un régimen". (Brzezinski y Scowcroft. América y el mundo. Conversaciones sobre el futuro de la política exterior americana. Basic Books).