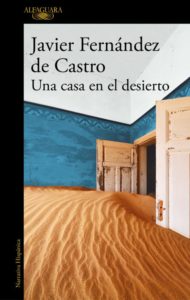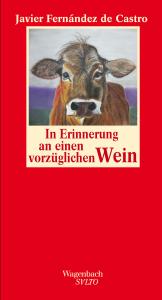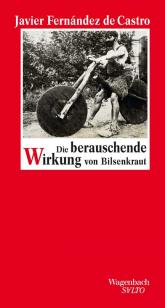Tal y como anda de disperso y solicitado el personal (me refiero en concreto al público lector) romper una lanza en favor de Blasco Ibáñez resulta bastante desalentador. Sin embargo, el lector que todavía disfruta con una historia bien contada, el que aún se maravilla ante la capacidad expresiva y evocadora del lenguaje o quien agradezca que el autor piense en él y se esfuerce por seducirlo y tenerlo fascinado mientras va construyendo un universo que es imaginario y al tiempo real como la vida misma, ese lector, digo, puede regocijarse porque la Fundación Castro acaba de publicar el sexto y último volumen de las novelas de Blasco Ibáñez. En total, mil páginas repartidas entre cuatro novelas. La primera (La reina Calafia) y la última (El fantasma de las alas de oro) se desarrollan en ese ambiente cosmopolita que Blasco dominaba como nadie en su tiempo y que tanta fama le valió.
Pero, por la razón que sea, en esta ocasión me han interesado más las dos narraciones centrales, dedicadas al descubrimiento y colonización de América. Blasco pasó muchos años documentándose para enfrentarse a uno de los proyectos más ambiciosos de su trayectoria como escritor: contar la aventura americana en cuatro episodios dedicados, respectivamente, a Cristóbal Colón, Alonso de Ojeda, Hernán Cortés y Pizarro. De tan gigantesco propósito sólo pudo completar los dos primeros episodios, ahora publicados en edición de Ana L. Baquero Escudero: En busca del Gran Kan (Colón) y El caballero de la Virgen (Ojeda).
Hay ejemplos sublimes de qué pasa cuando un historiador que domina el lenguaje y los recursos de la narrativa invade terrenos propios del novelista pero sin traicionar los rigurosos límites del científico que se atañe a lo que él ha podido averiguar y probar. Y hablo por ejemplo de las prodigiosas descripciones que hace Steven Runciman en La caída de Constantinopla (hay una cuidada edición en la editorial Reino de Redonda) todas ellas de una plasticidad inigualable y al mismo tiempo rigurosamente documentadas y demostrables. Es famoso el episodio en el que los críticos de Runciman le afearon que contara con todo detalle cómo los defensores constantinopolitanos rechazaron uno de los innumerables ataques turcos deslumbrando a los atacantes con el fulgor de sus escudos previamente bruñidos. ¿Puede, dijeron los críticos, un historiador recurrir a la leyenda para colorear sus escritos? Runciman les demostró que, dada las respectivas posiciones del sol, los defensores y los atacantes el día de aquel asalto, era perfectamente factible que, como dice la leyenda, aquellos hubiesen deslumbrado a estos hasta el punto de desbaratar unos propósitos que más adelante se vieron sobradamente colmados.(Otra descripción prodigiosa de ese libro se produce cuando los turcos saltan finalmente por millares las murallas y se diseminan por las calles cimitarra en mano mientras las campanas de todas las iglesias de la ciudad tañen su mensaje de adiós).
Los dos libros de Blasco Ibáñez sobre América son un ejemplo no menos notable de qué pasa cuando un novelista bien documentado y comprometido con su propia imagen de escritor fiable y nada frívolo, se decide a contar un episodio histórico que encima soporta una abrumadora carga ideológica, a favor y en contra. No pretendo decir que Blasco Ibáñez lograse dejar de lado su opinión personal o que en estos libros no haya una carga ideológica muy patente. Pero cuando las leyes de la narración se imponen y el escritor se deja llevar por aquello que le distingue del historiador, el resultado es impresionante. A veces se trata de un simple trazo visual, como por ejemplo cuando un desesperado y mísero Colón encuentra refugio en el monasterio de la Rápita y encuentra además un ávido interlocutor en la persona de un joven médico de Palos llamado Garci Hernández. Blasco dice que conversaban […] "paseando por un pequeño claustro, amarillo de sol y rayado de negro por la sombra circular de las arcadas”. Qué fantástica concisión y qué reto para el lector visualizar en el espacio ese escenario tan sucintamente trazado. Hay centenares de ejemplos más.
Pero cuando más brilla el escritor es cuando se adentra en aspectos que el historiador pocas veces desarrolla, como dando por supuesto que el lector ya sabe de qué se está hablando. El lector puede hacerse una idea de qué hablo si acude a la página 370 en la edición de la Fundación Castro y busca, casi al final, un pasaje que empieza diciendo: “Cuando llegaron a Palos la flotilla ya estaba lista para partir”. Desde ahí, y hasta la página 383, se da noticia de cómo eran las carabelas y cómo transcurría la vida a bordo, cómo se estibaba la impedimenta, qué alimentos llevaban consigo, hasta dónde debían ir para cargar un agua no tan contaminada como la del río Tinto, y toda clase de detalles más que a uno le hubiera gustado saber y nunca pudo preguntar por no saber a quién acudir. Y la respuesta no podía ser más sencilla: a Blasco Ibáñez, que se sabía incluso las oraciones que recitaban los grumetes en voz alta a diferentes horas del día. Y lo mismo cabe decir de los modos de vida, la vestimenta, los alimentos y hasta los hábitos sexuales en el siglo XV, primero en España y después en América. Eso sí, desde que en las primeras páginas sale un desharrapado caminante que resulta ser Cristóbal Colón, al autor le cuesta casi otras doscientas páginas subirlo a las carabelas camino de algo que el descubridor no podía ni imaginar. Claro que, de por medio, Blasco ha contado la situación de los judíos en vísperas de su expulsión, el final de la Reconquista, una historia de amor de Colón o las interminables gestiones de este en las cortes de España y Portugal, donde antes el lector ha sido informado de los logros de don Enrique el Navegante, el estado de los descubrimientos marítimos, las situación de la cartografía de la época o los sistemas de financiación de las expediciones de conquista. O dicho de otro modo: hay que tomárselo con calma y dejarse llevar confiando en que el autor sabe lo que hace. Y sí, sabe perfectamente lo que hace.
Vicente Blasco Ibáñez. Novelas VI
Edición de de Ana L. Baquero Escudero
Biblioteca Castro