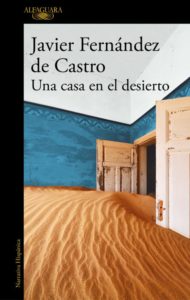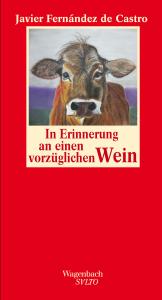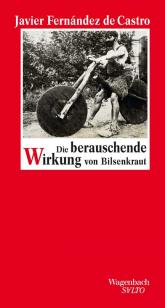[vc_row type="in_container" full_screen_row_position="middle" column_margin="default" column_direction="default" column_direction_tablet="default" column_direction_phone="default" scene_position="center" text_color="dark" text_align="left" row_border_radius="none" row_border_radius_applies="bg" overflow="visible" overlay_strength="0.3" gradient_direction="left_to_right" shape_divider_position="bottom" bg_image_animation="none"][vc_column column_padding="no-extra-padding" column_padding_tablet="inherit" column_padding_phone="inherit" column_padding_position="all" column_element_direction_desktop="default" column_element_spacing="default" desktop_text_alignment="default" tablet_text_alignment="default" phone_text_alignment="default" background_color_opacity="1" background_hover_color_opacity="1" column_backdrop_filter="none" column_shadow="none" column_border_radius="none" column_link_target="_self" column_position="default" gradient_direction="left_to_right" overlay_strength="0.3" width="1/1" tablet_width_inherit="default" animation_type="default" bg_image_animation="none" border_type="simple" column_border_width="none" column_border_style="solid"][vc_column_text css="" text_direction="default"]
El Gatopardo
Acaba de aparecer El Gatopardo en una edición que Edhasa publicita como "definitiva". Ello es una excelente excusa para adentrarse de nuevo en esta novela que, casi cuarenta años después de su aparición en España, conserva todo su vigor y su capacidad de mantener absorto al lector desde la aburrida apertura con el rezo del rosario en familia hasta la prodigiosa escena final en la que el fiel pero disecado perro Bendicó, al ser arrojado a la basura desde una ventana del palacio, compone por un instante en su caída la apolillada silueta del gatopardo que ha ejercido de animal totémico en esa familia Salina ahora en el umbral de su extinción.
Creo de justicia reivindicar aquí la figura del escritor Giorgio Bassani, que en 1958, cuando ejercía de director de Feltrinelli, cayó en sus manos el manuscrito de un desconocido. Pese a que dicho manuscrito le llegaba rebotado desde Mondadori porque Elio Vitorini lo había rechazado allí, Bassani no sólo decidió publicarlo sino que se encargó personalmente de editar el texto. Es más: cuando el libro ya estaba en galeradas, Bassani supo que un sobrino de Tomasi di Lampedusa ( Gioacchino Lanza Tomasi, autor del prefacio en la presente edición de Edhasa) poseía una manuscrito mecanografiado posterior al que él mismo había utilizado en Feltrinelli, se trasladó a Palermo con las galeradas a fin de cotejar ambas versiones e introducir todas las correcciones y adiciones que consideró necesarias. A pesar de lo cual, en 1968, cuando el libro ya era un éxito mundial y Luchino Visconti había estrenado su película, un oscuro profesor de Catania logró una efímera fama al denunciar que Bassani punto menos que había reescrito un texto en el que había " miles de inconsistencias", algunas de ellas "sustanciales".
Para nada de nada. El sobrino, que parece ser un auténtico caballero, empieza por excusar en su prefacio a Vitorini diciendo que supo reconocer la talla del autor de El Gatopardo (bien que lamentablemente no llevase su reconocimiento hasta el extremo de imponer su publicación en la editorial Mondadori que él mismo dirigía). Y defiende asimismo el trabajo de Bassani, al que reconoce su profesionalidad y agradece el detalle de haberse recorrido media Italia para mejorar en lo posible el texto sobre el que había trabajado, y que no difiere gran cosa del ahora considerado definitivo. Por otra parte, los pequeños fragmentos y esbozos encontrados tras la muerte de Lampedusa, y recogidos en la presente edición, no añaden pero tampoco quitan gran cosa al texto original.
En cambio es de gran interés el propio prefacio, sobre todo cuando Gioacchino Lanza Tomasi hace una observación sobre El Gatopardo que a mi me parece muy bien vista. Y me refiero al momento en que traza un paralelismo entre EL Gatopardo y otra novela, traducida en castellano como Las confesiones de un italiano (Acantilado, 2008), de la que fue autor Hipólito Nievo (1831-1861). Y dice el prologuista: "... ambas novelas describen efectivamente el ocaso de un mundo; pero Lampedusa hace sonar la campanilla de alarma tan pronto como la voluntad de describir es reemplazada por la voluntad de crear una experiencia, mientras que Nievo es capaz de entregarse a la retórica de la patria y del amor durante capítulos enteros". Y por si cupiera alguna duda, añade un par de líneas más abajo: "Sin duda [Lampedusa] siente más rechazo por la retórica del Resurgimiento que por la ideología del Resurgimiento".
Los ecos de la guerra y los desembarcos, Garibaldi y sus sueños dislocados, los austriacos o los borbones, la nueva clase emergente con la que el príncipe Salina va a negociar hasta el extremo de intercambiar sangre (su sobrino Tancredi) por dinero (Angélica, la hija del alcalde llamado a ser más rico que el propio príncipe) son como los lejanos aullidos del lobo que sólo vienen a importunar con sus funestos augurios ese universo aristocrático cuya futilidad está prodigiosamente descrita en el traslado familiar desde Palermo a Donnafugata para pasar el verano: una Sicilia aplastada por el calor, blanquecina de polvo, esquilmada y sedienta pero que rinde pleitesía al señor pese a que este se encuentra tan blanquecino de polvo, sediento y esquilmado como la propia Sicilia. Con su observación, Gioacchino Lima Tomasi está planteando a su manera la diferencia que se crea dentro de toda narración entre tiempo histórico y tiempo psicológico, una distinción tan más fundamental cuanto que se trata de una novela que algunos definieron en su día como "autobiográfica". Es prodigiosa la capacidad de Lampedusa para transformar en narración su propia experiencia y para poner al descubierto lo que tiene de retórico, o sea vano, el mundo que va a ocupar su lugar cuando él muera.
El Gatopardo
Giuseppe Tomasi di Lampedusa
Edhasa[/vc_column_text][/vc_column][/vc_row]
[ADELANTO EN PDF]