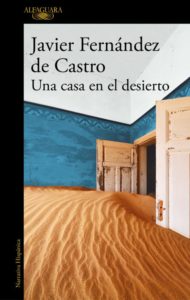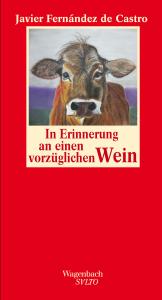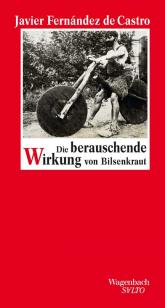Si fuera costumbre poner a la puerta de las librerías un Cuaderno de Recomendaciones casi seguro que una de sus primeras entradas diría: “Compre a ciegas cualquier libro de Manuel Chaves Nogales que caiga en sus manos porque todos ellos son excelentes”.
Después de muchos años de olvido, y tras un notorio esfuerzo por recuperar la figura y la obra del excelente periodista sevillano, ahora coinciden en las librerías dos obras suyas de primera línea, aunque no sean de las más conocidas. Una de ellas es La defensa de Madrid, centrada en la figura del general Miaja, el hombre que tuvo a su cargo la defensa de la capital y que al final fue abandonado a su suerte por el gobierno de la República. Junto con el viejo, melancólico y desengañado general, el protagonista del relato es el pueblo de Madrid, tanto en su faceta de combatiente sin apenas medios como en su calidad de población civil que vive en sus carnes el progresivo ensañamiento de la aviación y la artillería rebeldes contra objetivos no militares en un intento despiadado por minar la moral de los combatientes. El libro es estremecedor porque, más allá de la retórica militar, el acento recae en el sufrimiento de unos hombres y mujeres sometidos al doble terror de los extremismos, ya fueran fascistas (desde el exterior) o revolucionarios (en el interior). Era la llamada Tercera España, desgarrada por sus extremos y a merced del odio y el afán de revancha de unos y otros. Y en medio un hombre, una sola voz clamando cordura, defensor de la libertad, aferrado desesperadamente al faro de la razón .
La objetividad en el punto de vista narrativo es la aportación más notoria de Chaves a la cada vez más copiosa bibliografía sobre la Guerra Civil española. En la segunda de sus obras que actualmente se encuentra en las librerías, A sangre y fuego, el lector nunca sabe qué va a encontrar en cualquiera de los nueve relatos que componen en volumen: ejemplos de la eufemísticamente llamada “justicia revolucionaria”; la guerra de exterminio llevada a cabo por una tropa de señoritos caballistas sevillanos; la violenta irrupción de fanáticos, desertores y saqueadores que se dicen a si mismos luchadores por el pueblo o estremecedores ejemplos de ferocidad y heroísmo en uno y otro bando. Al fin y al cabo quienes luchaban a uno y otro lado de las trincheras eran un solo y mismo pueblo al que Chaves Nogales se esfuerza por defender. .
Pero junto a la objetividad o ecuanimidad en el punto de vista narrativo, lo verdaderamente significativo en el quehacer de Chaves Nogales es su condición de escritor de una calidad extraordinaria. Y pongo varios ejemplos: en una estación de ferrocarril castellana ocupada por los militares rebeldes se espera la llegada de un tren de dinamiteros asturianos. Pero en su lugar llega un simple tren de pasajeros cuyo maquinista es detenido y obligado a saludar “como Dios manda”. Y al pobre hombre no se le ocurre mejor cosa que dar un “Viva la República” que, obviamente, le cuesta la vida allí mismo. O esa pobre muchacha que baila desnuda en un escenario cuando interrumpe el espectáculo la llegada de un grupo de forajidos armados hasta los diente: “los músicos de la orquestilla se callaron a destiempo, y la muchachita desnuda que estaba en el escenario se quedó más desnuda y encogida cuando le faltó incluso el son de la música con que únicamente se arropaba”. Un último ejemplo podría ser la descripción de Bigornia, un hombre gigantesco “herrero, hijo de herrero y nieto de herrero, había conocido en su infancia una fragua que no difería gran cosa de la de Vulcano, y, aunque el raudo progreso mecánico del siglo hubiese sometido su instinto y su fuerza natural a la deformación y el aguzamiento de la técnica, conservaba un fondo selvático de forjador primitivo, un hombre del bosque, fuerte y de gran resuello, que por primera vez junta el hierro, el fuego y el agua, sopla, golpea, templa e inventa el acero”. O las dos frases que cierran el libro:
“Daniel [un obrero sin más ideología que la del trabajo con el comprar pan para sus hijos], convertido en miliciano de la revolución, luchó como los buenos.
Y murió heroicamente luchando por una causa que no era la suya. Su causa, la de la libertad, no había en España quien la defendiese”.
Chaves Nogales sabía bien de qué hablaba porque cuando en 1937 se vio obligado a exilarse, era buscado por fascistas y revolucionarios aunados en su deseo de fusilarlo porque la libertad, como bien decía él mismo, no había quien la defendiera.
A sangre y fuego
Héroes, bestias y mártires de España
Manuel Chaves Nogales
Libros del Asteroide