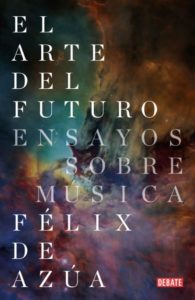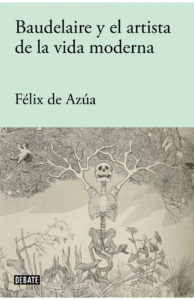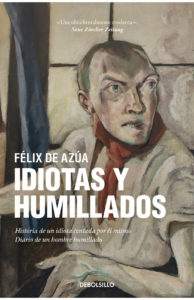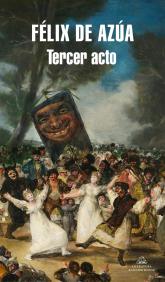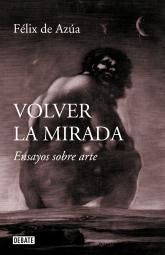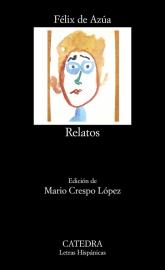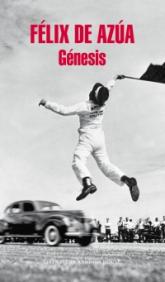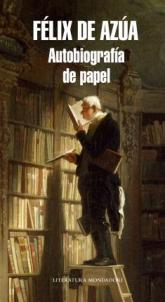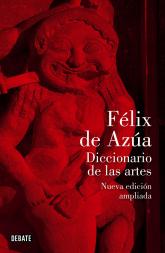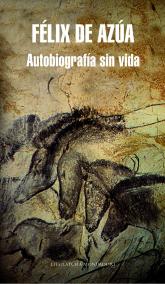Y hablando de leer, yo diría que el primero en plantearse con obstinada tenacidad escribir de manera que nadie o muy pocos lectores pudieran entenderlo fue Mallarmé. Había precedentes medievales, renacentistas y barrocos, como los poetas del Trovar Clus, o los conceptistas del barroco español, pero en Mallarmé coincide además la voluntad propiamente moderna de que la obra de arte exponga y dé crédito a una teoría de la oscuridad, a la manera del experimento científico.
El supercrítico Charles Dantzig, tantas veces citado en este blog, pone el siguiente ejemplo de oscuridad:
“car un Salon, surtout, impose, avec quelques habitués, par l’absence d’autres, la pièce, alors, explique son élevation et confère, de plafonds altiers, la supériorité à la gardienne, lá, de l’espace si, comme c’etait, énigmatique de paraître cordiale et railleuse ou accueillant (...)” (“Berthe Morissot”, Divagations)
Como es intraducible, así lo dejo. No crean que la traducción lo haría más comprensible. Dantzig eligió un fragmento de la prosa editada, justamente porque en la poesía este hermetismo se da por descontado desde el romanticismo. Sin embargo, Mallarmé escribía en un francés perfectamente comprensible sus notas para el servicio doméstico. La oscuridad de la prosa “artística” es plenamente voluntaria.
Según Dantzig, este movimiento de repliegue obedecía al temor que había producido en algunos artistas e intelectuales la educación general obligatoria. Si todo el mundo podía leer, había que hacer lo necesario para escapar de la masa y no ser confundido con un pequeño empleado. El ámbito del Arte era, para ellos, el reducido espacio de un juego secreto. Recuérdese aquel célebre “con la minoría siempre” de Jiménez.
Ya en el siglo XX, esa voluntad de hermetismo se convirtió en un principio estético, compositivo. De Maurice Blanchot a José Ángel Valente, el resto, el eco, el residuo del hermetismo ochocentista mantuvo su aura. Ya no respondía a una necesidad significativa o a una teoría innovadora, como en Mallarmé, sino al gusto estético por un estilo antiguo. Como algunas manifestaciones rituales que han olvidado su origen, pero continúan con la gestualidad y los disfraces que siglos atrás tuvieron un sentido, los últimos herméticos son como las falsas ruinas que los estetas ingleses colocaban en sus parques para darles un horizonte augusto.
El caso extremo fue el de Adorno, naturalmente, y su empeño de que las manos populares no ensuciaran con su frivolidad el pensamiento elevado. Y Greenberg, el enemigo feroz del Pop Art. Y Boulez, sonorizador de Mallarmé. Y tantísimos productos artísticos del más elevado interés. ¡Qué diferencia con la severa profesión de fe en lo más ordinario, chistoso y popular que luce en el urinario de Duchamp!
En su apasionante correspondencia con Gisèle, su esposa, Paul Celan incluye esta frase admirable:
“Antes de ayer escribí el poema que te adjunto. No ha salido mal, creo yo, aunque quizás no sea lo suficientemente opaco, lo suficientemente “ahí”. Sin embargo, al final se recupera”. (1965)
El “ahí” es el “da” heideggeriano, supongo. Me parece extraordinario que el poeta considere un defecto inadmisible la falta de opacidad. Como aquel catedrático de Derecho Administrativo que elogiaba la redacción de un alumno con palabras muy similares:
“Estupendo, Fernández, estupendo, el artículo está escrito con la necesaria oscuridad”.