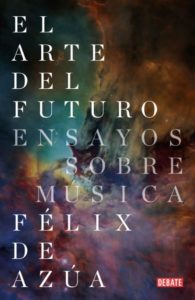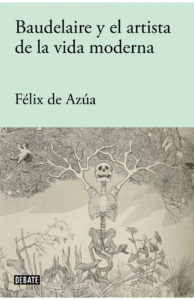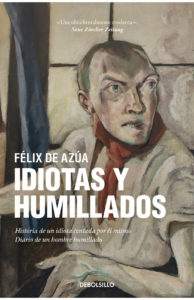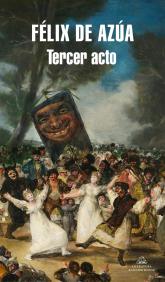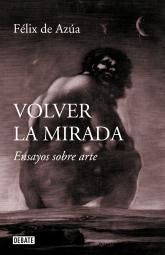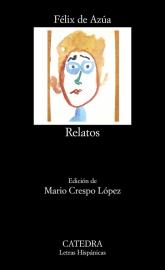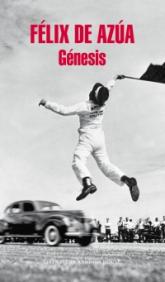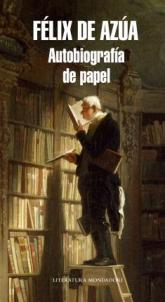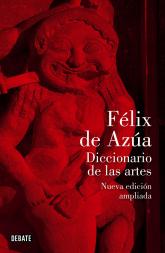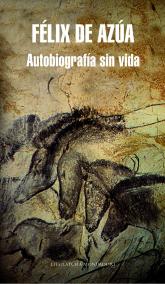La muerte de Manu Leguineche me hizo pensar en los muchos escritores españoles que han arriesgado su vida en guerras lejanas. Algunos escribieron libros de gran calidad literaria y otros simples reportajes, pero todos ellos (o por lo menos los que yo recuerdo) lo hicieron con nervio, rigor informativo e intensidad. Forman un equipo formidable y no entiendo cómo no hay una colección dedicada a ellos en exclusiva.
Yo diría que el primero y uno de los mejores, aunque en la actualidad sea difícil de leer, fue Pedro Antonio de Alarcón. Sus crónicas de la guerra de África, reunidas luego en el grueso volumen Diario de un testigo de la guerra de Africa, comienzan en 1859 y lo hace con el estruendo de la orquesta sinfónica típica de nuestro muy tardío romanticismo:
"¡Al fin amaneció el día de nuestro embarque, después de un mes de angustiosa expectativa! ¡Al fin vamos a participar de los peligros y de las glorias de nuestros hermanos que luchan y mueren como leones al otro lado del Estrecho!".
Ya digo que la retórica romántica se hace difícil de digerir si uno no tiene el paladar muy hecho a los exquisitos productos faisandé. Y sin embargo, ese es el tono (o si lo prefieren, la música militar) de uno de los más brillantes escritores actuales de guerras y aventuras, Arturo Pérez Reverte. Ese aire exaltado, de brazo que agita la gorra mientras el buque zarpa hacia la guerra, sollozan las novias y se oyen los metales de la banda, sigue siendo el de los grandes corresponsales.
Vendrán luego, en años posteriores, varias decenas de estupendos aventureros o incluso de burgueses sin miedo que se meten en conflictos inauditos por pura temeridad. Recuerdo especialmente interesantes las experiencias de Blasco Ibáñez, burgués sensual y acomodado, en la batalla del Marne, aquel matadero donde sucumbieron sin gloria millones de jóvenes europeos cuya desaparición lastraría el futuro del continente. Las recogió en Los cuatro jinetes del Apocalipsis y aunque estaban ya cocinadas en el horno literario, mantenían la frescura de la visión directa, del horror en primer plano.
Habría decenas de testimonios personales para comentar, casi todos piezas de caza en librerías de lance y suprimidos de los catálogos. El Berlín de Julio Camba, de 1913 a 1915, o el posterior de Augusto Assia. Las soberbias crónicas de Chávez Nogales, afortunadamente reeditadas en los últimos años. Los Cuadernos de Rusia de cuando en 1941 Dionisio Ridruejo se lanzó contra la tundra soviética con la División Azul, un caso a lo Jünger, con poemas grabados sobre el hielo. En este notable batallón de aventureros se encuentra lo más honesto de la literatura española. Sólo algún sinvergüenza decía estar en el frente cuando vaciaba botellas de whisky en los hoteles, como tantos corresponsales extranjeros de la guerra civil.
Y hete aquí que la admirable casa editorial Los Libros del Asteroide acaba de publicar una de las narraciones de guerra mejor y más difícil de encontrar, De París a Monastir. Su autor es poco conocido fuera de Cataluña, pero jugó un papel muy relevante en las letras y la política catalanas antes y durante la república, yo diría que perfectamente comparable con ese otro genial periodista de La Vanguardia que fue Josep Pla. Agustí Calvet, quien usaba como nombre de guerra el de Gaziel, es un prosista eficaz, elegante, con un sobrio equilibrio entre lo dramático y lo irónico. El reportaje que comentamos cubre uno de los trayectos más inusuales de la primera guerra mundial porque se adentra en zonas muy poco exploradas por los escritores clásicos. Gaziel se percató de la importancia enorme que iban a tener los países balcánicos en la contienda y se internó por lugares en los que conseguir un medio de transporte, un lecho o una comida era algo tan milagroso como sobrevivir.
El grueso de la aventura transcurre entre Grecia y Serbia (la de entonces, no la de hoy) y es tan sagaz al describir un inútil desembarco de la armada aliada como cuando reproduce la curiosísima y extinguida colonia sefardita de Salónica. Su curiosidad es insaciable y su inteligencia no puede menos de acabar en la pura desesperación al constatar la estupidez, la corrupción y la ineptitud de las élites de esos países, abandonados por sus opulentos aliados, fueran éstos Francia, Inglaterra o Rusia. Esta es otra triste historia de un puñado de peces gordos enriquecidos y millones de pececillos aplastados por la razón de estado.
Publicado en 1917, parece imposible, pero cien años más tarde conserva su frescura, su honradez, su agudeza intacta. Me ha parecido el mejor homenaje a la estirpe de los Leguineche.
Artículo publicado en Jot Down.