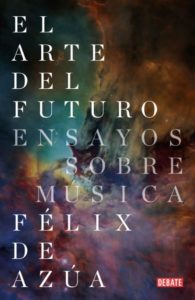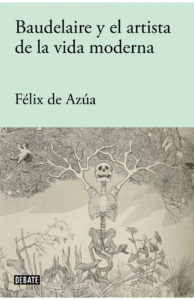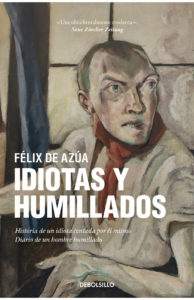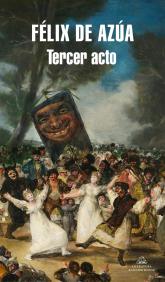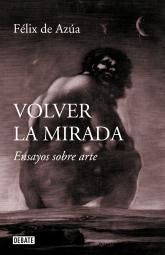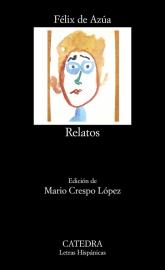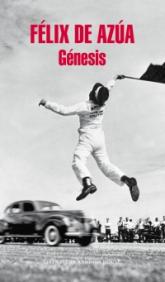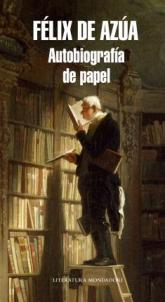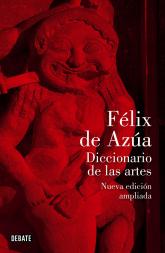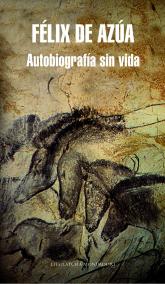Me ha llamado mucho la atención el eco que ha tenido la beca del profesor Errejón. En efecto, un amigo y conmilitón suyo le consiguió una beca sustanciosa (las hay regulares y las hay king size, ésta es de las buenas) tras convocar la ayuda de manera que sólo Errejón podía presentarse y presentóse y ganóla. Entre las bases y condiciones para acceder a la beca sólo faltaba añadir "que gaste gafas de pasta y cuyo apellido empiece con E".
Pero ¿cuál ha sido el escándalo? Aquellos que conozcan la Universidad española desde dentro (yo he dado clases allí treinta años) saben que este procedimiento no es una excepción, sino la regla, la base misma de su funcionamiento. ¿Cómo creen que se elige a los titulares, al jefe de departamento, a los becarios, al decano, al rector? ¿No han oído hablar de la endogamia universitaria, de las mafias departamentales, de las cátedras hereditarias? En algunas ocasiones estas corruptelas se usan para mantener la coherencia ideológica o teórica de un departamento, lo que es hasta cierto punto comprensible, pero la mayor parte de las veces es simplemente el modo de mantener una clientela vitalicia.
Dicho sin farisaísmos, la universidad está tan corrompida como las finanzas, los partidos o los sindicatos: es una de las instituciones más corruptas del conjunto institucional español. Por esta razón la enseñanza española es la que recoge la más baja calificación en todo el conjunto europeo, un suspenso que se sucede año tras año con gran regocijo de los partidos políticos.
De hecho puede decirse que no hay auténtica competencia en la adjudicación de las plazas, en los tribunales de oposición, en los de tesis doctorales, y lo que es más grave aún, la nuestra es una universidad mineralizada, fosilizada, sin traslados, sin musculatura. Los profesores están atados a su plaza geográfica de por vida. Si a pesar de todo muchos de ellos realizan una labor admirable es gracias a una vocación férrea.
Ahora bien, ¿han oído a Iglesias, a Errejón, o a los dirigentes de Podemos en la sombra presentar un programa de limpieza del mundo universitario español? No lo verán. Están allí acomodados como Blesa y sus chicos en Cajamadrid. La universidad es su finca y nadie se atreverá nunca a limpiar esos establos. Los jefes de Podemos pueden lanzar a la calle cien mil individuos en media hora y colapsar una ciudad. ¿Van a decir algo sobre los funestos sindicatos estudiantiles? ¡Cómo van a hacerlo si ellos los controlan! También son ellos quienes deciden quién entra y quién no en su residencia. Cuando revientan actos no lo hacen por ideología (de la que carecen, aparte de un sumario castrismo-leninismo), sino para mostrar quién es el amo de ese mayorazgo. En los reportajes de aquella violenta irrupción en la conferencia de Rosa Díez se puede ver a los jefes y matones del actual Podemos, intercambiando órdenes como si fueran los falangistas de la Complutense de los años 30.
Es un comportamiento análogo al de Mas y los separatistas, los cuales no se enfrentan al Estado para conseguir la independencia de Cataluña, que saben les arruinaría, sino para dejar claro quién manda en la finca. De modo que no se trata de ganar, sino de humillar al Estado. ¿Tribunales Supremos a mí? ¡Anda ya, españolito alpargatero! ¡Aquí mando yo, o sea, el Pueblo Catalán Carolingio! El comportamiento de los caudillos totalitarios es siempre el mismo, no queda nada por inventar.
A mi no me escandaliza que Errejón se haya mercado un beneficio estupendo, sobre todo él, que no lo necesita porque es de familia acomodada. Lo que me llama la atención es que esta gente que conoce sobradamente la corrupción universitaria de la que se alimenta aún no haya dicho nada relevante sobre la futura enseñanza en España cuando ellos manden, como no sean cuatro vaguedades idealistas del tipo "la universidad ha de estar al servicio de los pobres", ya conocen la música. Pero, ¿van a mantener el sistema tal y como está, con sus tribunales amañados y sus convocatorias a medida? ¿Qué haréis con las castas universitarias, camaradas? ¿Y con el feudalismo de las universidades primitivas, donde para ganar una cátedra de física cuántica lo importante es haber nacido en Vic? ¿Mantendréis el sistema de rectores como títeres decorativos? ¿Y los planes de estudio deformados departamento a departamento según el interés de la plantilla?
Podemos es un partido de profesores universitarios, o lo que es igual, una quimera. Un profesor universitario es un funcionario aún más irresponsable si cabe. La libertad de cátedra le permite explicar al alumnado la vida de Lola Flores o las teorías de Kripke con igual protección estatal y sueldo. Puede fantasear hasta el delirio, por ejemplo reconstruyendo la Unión Soviética en clase, sin que nadie pueda decirle que eso no entra en el programa de Filosofía de la Ciencia. No obedece al menor control, excepto el de sus jefes de departamento (y tampoco mucho) lo que provoca unas relaciones serviles hasta la caricatura que en los estratos inferiores es de pura esclavitud. Un partido de profesores universitarios reproduce el mundo virtual de las aulas, con todos sus delirios y su onirismo, a escala estatal.
Si ya la universidad española (sector humanidades) es como un cetáceo muerto, imagínense un país construido con los mismos mimbres. Un cementerio de elefantes. Y ratones.