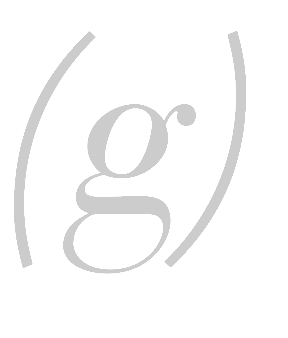La primera vez que vi a Alberto Fuguet daba una charla en mi universidad. Yo tenía que hacerle una entrevista para el canal de la televisión universitario, así que asistí con el camarógrafo. Era la primera vez que escuchaba a un escritor hablar como un ser humano normal. Nada de grandes sentencias ni juicios metafísicos. Nada de manuscritos perdidos. Sólo sentido común, y una gran dosis de irreverencia. Yo no sabía que se podía ser un escritor así.
Tras la charla, me le acerqué y le pedí la entrevista, que él rechazó con educación. Dijo que no tenía tiempo. La universidad le ofrecía un almuerzo, y él ya llegaba tarde.
Pero yo tenía que hacer mi entrevista.
Lo siguiente que recuerdo es a mí y al camarógrafo corriendo los dos al mismo ritmo para que no se desenchufe el micrófono de la cámara. Fuguet trató de huir de la sala de actos, pero conseguimos acorralarlo en una esquina de la facultad de letras. Al verse sin salida, me miró con un profundo odio y dijo resignado:
-Bueno, pregunta.
Yo estaba tan agitado que se me habían olvidado las preguntas. Fue la peor entrevista que he hecho en mi vida.
Con el tiempo, fui sabiendo de él por sus libros, y después por su trabajo como guionista y finalmente director. Al principio, sus narraciones usaban un lenguaje cinematográfico. Ahora directamente hace películas. Su agente está desesperado porque dice que ya no le interesa la literatura, solo el cine. Su editora espera el próximo libro, pero no lo espera pronto. Su última novela se llama Las películas de mi vida. Su último libro de cuentos se llama Cortos.
Al encontrarlo en Chile, me parece que ha perdido por lo menos cinco kilos desde la última vez que lo vi, hace un par de años. Cuando se lo digo, me responde:
-Es el trabajo en cine.
Por lo visto, Fuguet se sumerge obsesivamente en el rodaje, y el proceso de producción y comercialización. Ha fundado su propia productora, Cinépata, y cuida a su equipo como si fueran sus hijos. Celebra los cumpleaños durante la filmación. Tiene una foto de Clint Eastwood a la que todos se encomiendan religiosamente. Según sus propias palabras, el rodaje de una película es “como un colegio”.
La parte que no ha cambiado es su irreverencia. Recientemente en España se despachó públicamente contra la editorial Anagrama, a la que llama, por el color de sus ediciones, “la mafia amarilla”. Según cuenta, el editor Herralde le escribió para preguntarle por qué lo atacaba. Fuguet le respondió “voy a atacarte cuando me dé la gana”. De hecho, su incorrección política puede tener costos. Algunos de sus amigos le atribuyen a ella que el Estado chileno nunca haya ayudado a financiar una de sus películas, a pesar de ser uno de los rostros más visibles del Chile de los años noventa.
El día de la presentación de mi novela en Santiago, comparto mesa con este Alberto Fuguet que se parece y no se parece al que conocí hace casi diez años. Afortunadamente, no recuerda la anécdota en la que lo persigo corriendo con una cámara de televisión. Pero muchas cosas más han cambiado. Los noventa han terminado, y Alberto ya no es un niño terrible. Sólo es terrible. Y es cineasta a tiempo completo. Habla todo el tiempo de las cosas que está produciendo y las que va a producir. En algún momento, le pregunto:
-Creo que hay un error ¿tú no eras un escritor?
-No lo sé –me dice-, quizá eso fue el error.