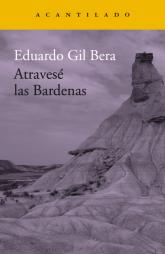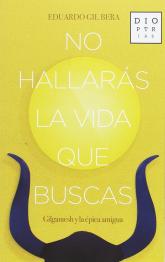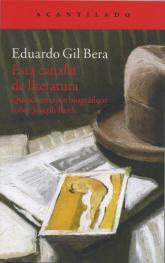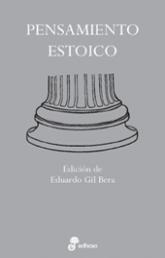Durante milenios, las ceremonias mediante las que se proclamaban las categorías de padre e hijo, fueron dos: la más antigua, la covada, donde el padre se encama y es objeto de las atenciones que corresponden a quien acaba de parir, y la que vino despues, el alzamiento a la rodilla, donde el hijo es tomado del suelo por el padre y, puesto sobre sus rodillas, lo nombra por primera vez, con lo cual pasa de víscera innominada a persona.
De la primera a la segunda ceremonia hay un ascenso en la dignidad y, sobre todo, el poder del padre, que pasa de estar tumbado y ser objeto pasivo de atenciones, a estar sentado y determinar la conversión en hijo del producto todavía no humano que evacua la madre.
En las familias lingüísticas indoeuropea y semítica, la rodilla ha generado un especial caudal significativo procedente de la ceremonia de alzamiento y puesta de nombre por el padre. No es casual que en latín genu “rodilla” y genus “familia” se parezcan tanto, y lo mismo vale para el griego gony “rodilla” y genos “linaje”, el celtibérico ken “rodilla” y kentis “hijo”, el alemán Knie “rodilla” y kind “hijo”, el anglosajón cneo “rodilla” y ceneodan “nombrar”. Tampoco es producto del azar que el radical hebreo brk esté amigablemente compartido por “rodilla” y “bendecir”.
Las sociedades de covada eran matrilineales, lo cual no quiere decir que en ellas mandase la mujer, sino que lo hacía su hermano o su tío. Pero sí es cierto que el padre o marido no era propiamente considerado miembro de la familia, sino una suerte de huésped distinguido y necesario para su función.
El nombre vasco del marido es senar, o sea, “macho del complejo familiar”. Para el nuevo concepto de padre con altar en sus rodillas y poder sacralizante en sus palabras, en aquitano y en vasco se tomó como préstamo el término indoeuropeo aita, que significa “ayo nutricio" o "preceptor”, carente de la preeminencia del pater familias, que de entrada era incomprensible en una sociedad de covada. En la Odisea, por ejemplo, Telémaco llama atta al porquero Eumeo, pero no a su padre Ulises; y en la Ilíada, Aquiles se refiere de ese modo a Fénix, pero no a su padre Peleo.
Otro indicio claro de que aquitanos y vascos eran de covada se ve en la nomenclatura de los hermanos y hermanas donde se marca con -ba la relación referida a la mujer, mientras los varones relacionados con hombre quedan aislados y sin marca, como relacionados con lo irrelevante: arreba es hermana de hombre, neba es hermano de mujer, y aizpa es hermana de mujer; anaia, hermano de hombre, no tiene marca, queda suelto. Y también asoma la covada en la importancia de la categoría iloba “sobrino”, que expresaba la relación de linaje con los tíos maternos, y al llegar la moda patrilienal, se equiparó con la de “nieto”.
La categoría de esposa o señora no existía en la sociedad matrilineal. Para designar el nuevo estatus, el aquitano y el vasco importaron del celta el término andere. También eran de covada los cántabros y otros pueblos hispanos. En el área mediterránea, consta esa información respecto a corsos y ligures.
Mientras algunos estudios declaraban a finales del siglo XIX que la extraña moda de que el padre impostara ritualmente el parto, con movimientos y gemidos, y el puerperio, con reposo y comidas rituales, e incluso el embarazo, con restricciones dietéticas y reposo, ya no se llevaba en el “Viejo Mundo”, lo cierto es que hasta mediados del siglo XX, como mínimo, se ha seguido constatando alguna forma de covada en todas partes, de Laponia a Sudáfrica y de Borneo a Brasil. También, por supuesto, en Estados Unidos, Inglaterra, Francia o Alemania.
Las formas más evidentes, como que el hombre, además de acostarse con el recién nacido, le pusiera su camisa y quemara la placenta en una gran hoguera ritual —práctica registrada en el Limousin y en Albacete, que resulta de una plasticidad, no ya evidente, sino envolvente—, han desaparecido antes que otras, más estilizadas, como que la mujer lleve los calzones del padre cuando se acerca el parto, o la obligación de que en éste no falte alguna prenda del marido, sea en la espalda o la cabeza de la parturienta, o en la ventana; incluso el sombrero sobre la almohada era suficiente en los países Bálticos, Alabama y Carolina del Sur.
De una encuesta que organizó en 1901 el Ateneo de Madrid sobre nacimiento, matrimonio y muerte, hay un fichero con los testimonios relacionados con la covada (I-C-f-1 y -2) en el Museo Etnológico y Antropológico. Se concluye enseguida que debió practicarse en todas partes de España y no sólo en Cantabria, de donde párrocos enérgicos erradicaron la “indecente” costumbre en la segunda mitad del siglo XIX, según narraba Telesforo Aranzadi (De la “covada” en España) en 1910.
En las respuestas de la encuesta del Ateneo, se repite el rasgo clásico de comprobarla en el vecino, mientras en casa ya se ha superado: “No existe en Mallorca […] En donde se ve más marcada es en la vecina Ibiza. Tan pronto como se presenta el parto, el marido se mete en la cama con su mujer, tomando tazas de caldo como ella y colocando al recién nacido entre los dos”. El de Menorca asegura que es algo del pasado, aunque “al padre que, en vez de desplegar su actividad se tumba a la bartola, se le aplica el mote de parterot, masculino de partera (recién parida según nuestro dialecto)”. El de Canarias asegura que ya no se practica el acostarse mientras lo estuviera la puérpera “pero continúan haciéndose agasajar al igual que sus mujeres paridas […] comen y beben lo mismo, las mismas veces y durante el mismo número de días”.
A esa encuesta se debe el más expresivo testimonio nunca habido. Es el remitido desde Tamarite, en Huesca. El informante, cumpliendo la preceptiva del género, empieza por asegurar que no se conoce tal cosa en su pueblo, sino “en la montaña de esta provincia a principio del siglo XIX”. Luego anuncia que lo referirá en latín, porque “el hecho es escabroso y no muy pulcro”. Y, por fin, cuenta lo que sigue:
Geniale ad convivium, mulierum turba vocata
prope lectum venit, quo jacent conjuges ambo.
Tecti ¡pro pudor! apte sindone parato
apicem phali tantum ut vir ostendet queat.
Alia post aliam eumque digito pulsant
Genitor, ave, clamantes, tu genitor, ave.
Es una lástima que esté en latín, porque seguro que las damas de Tamarite o las de “la montaña”, se expresarían con un desgarro y justeza que nos ha ocultado para siempre ese comedido “¡genitor, ave!”. Pero mucho más es de agradecer que el maestro latinista se haya decidido a contar de una vez para la posteridad que las vecinas invitadas a festejar el nacimiento se acercaban al lecho donde yacían los dos cónyuges, la que en apariencia había parido y el divo, y éste ostentaba todo lo que podía de su maravilla fálica, graciosamente puesta bajo sedoso lienzo, y las visitantes proclamaban su felicitación admirada.
Esta ceremonia de reconocimiento que busca aplacar al señor susceptible coincide con lo observado en el rito de la covada en la Guayana Británica, donde el divo hacía dieta especial desde el quinto mes de embarazo, permanecía inmóvil en la hamaca durante el parto y los primeros días posteriores, y, mientras la madre volvía al trabajo con el recién nacido en bandolera, él era solíticamente cuidado por todas las mujeres del poblado. En el alto Paraguay, era lo mismo, pero con el detalle de que, cuando la presunta autora de la parte grosera del milagro, regresaba de lavar al niño la primera vez, no podía hablar, sino sólo mirar con recogimiento al divo.
Respecto a la antigüedad y el arraigo de esta apasionante pieza dramática, basta tener en cuenta su representación por los pobladores precolombinos de América.
El abandono de la covada en España fue un proceso gradual que se inició con los fenicios y los griegos, muy influyentes en los tartesios y los íberos, y continuó con los celtas y los romanos. Con todo, duró hasta el siglo XX, en el que aún se documentan ceremonias reminiscentes de su antiquísima vigencia en toda la Península.
En algún momento debio quedar claro que, para implicar al padre en esos arreglos convenidos que llamamos familia y sociedad, era preciso recompensarle con una categoría que lo resarciera de su irremediable envidia y complejo de ninguneado. El apellido paterno proviene de la invención del padre pos-covada —o sea, del que alza al hijo sobre sus rodillas, lo nombra y, en consecuencia, lo reconoce como suyo—, que a su vez es modelo de las religiones y cosmovisiones elaboradas en la última media docena de milenios.
Hay ahora una proposición legislativa que dice querer eliminar la discriminación que supone la imposición automática del apellido paterno en primer lugar, en caso de desacuerdo. Se le podría objetar que, para que el arreglo antimachista resultara más pedagógico —que es la pretensión de fondo—, la madre tendría que poder imponer el apellido de su madre, y no de su padre, aunque, horror, no dejaría de ser el del padre de la madre de la madre, con lo que el enjuague hecho para liberar a las madres del machismo imperante no haría sino recordarlo. Siempre habrá un apellido paterno que se perpetúe—incluso en el sistema portugués donde se transmite en segundo lugar el segundo apellido del padre, mientras el primero, el materno, se ostenta pero no se transmite— porque, después de todo, el apellido es una invención para implicar al padre: en realidad, para crear al padre según la convención vigente.
Pero lo cómico de la cuestión está en la propia ley actual, convenientemente enrevesada por la proposición alfabetizadora. Hoy, para registrar la inscripción del nacimiento en la localidad de domicilio común de los padres, si es distinta del lugar en que se produjo el nacimiento, se exige que la solicitud se formule mediante comparecencia de los progenitores de común acuerdo. Esto se suele hacer con bastante frecuencia, porque la inscripción en una u otra localidad tiene su interés: aparte de los insondables motivos sentimentales y hasta políticos, hay legados testamentarios vinculados a ese detalle, así como multitud de disfrutes y derechos —caza, aprovechamientos, servicios— que también dependen de esa inscripción. Entonces, ¿por qué la bondadosa ley no contempla en este punto el desacuerdo y su definitivo desarreglo mediante la resolución alfabética?
Lo mismo sucede con la imposición del nombre propio, que puede ser simple o doble, pero no faltón, ni malsonante. Ahora bien, ¿qué pasa en caso de desacuerdo? ¿Por qué no interviene aquí la apisonadora alfabética? En buena lógica legislativa, debiera aplicarse igualmente, así tendríamos al menos tres causas de líos, y no sólo una. Saltan a la vista dos querellas alfabetizables que se han dejado sin explotar y podrían dar juego. Y ya lanzados, nuestros solícitos legisladores podían proponer el orden alfabético para solucionar todos los desacuerdos de pareja, la casa, la custodia, y demás alegrías. Pero, ¿qué digo de pareja? Nada: para todos los conflictos nacionales e internacionales de la humanidad. ¿Litigios por raya fronteriza? Orden alfabético al canto. ¿Que dónde lo buscamos? Pues donde lo haya, en la toponimia, en el nombre de las naciones, las civilizaciones o sus ministros, donde sea, es omnipresente. Qué maravilla, así tenemos el mundo arreglado y podemos pasar a otra cosa
Ya la ley de 1999 introducía una pedagogía de la insidia, no por imponer una de las dos combinaciones posibles, sino por presentarla como solución para casos de desacuerdo —casos que propone y, en definitiva, promueve la propia ley, y eso es lo peor que puede hacer una ley—. Si no se han previsto soluciones alfabetizadoras para las posibles querellas por el lugar de inscripción y por el nombre propio, porque cualquiera ve que el padre y la madre acuden al registro a inscribir un acuerdo en ese sentido, ¿por qué se prevé una querella ad hoc en la cuestión del apellidamiento, y se remata con una necedad asnalfabética, que no hace sino consagrar la propia insidia? Si él se llama Gómez, y ella, Rodríguez, y disienten en el orden, ¿de qué le sirve a ella hacerlo constar? Puestos a legislar el bostezo, casi sería más salomónico ponerle a la víctima del desacuerdo un nombre de oficio.
Proponer la querella con alevosía leguleya, para imponerle una solución desjuiciada, está muy feo, la verdad. Mucho mejor es no fomentar querella alguna. No contemplar el desacuerdo, como se dice en la jerga —y nunca mejor dicho, porque se trasluce que hay contemplación con regodeo—, y que se inscriba el lugar de nacimiento, nombre propio y orden de apellidos, conforme al común acuerdo de los progenitores.