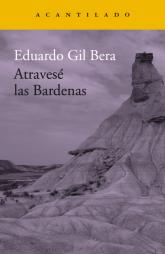Para Federico II de Prusia, los últimos buenos tiempos literarios fueron los del siglo XVII, después, todo era decadencia y corrupción. “Dentro de unos siglos, se traducirán los buenos autores del tiempo de Luis XIV, como ahora se traducen los del tiempo de Pericles y de Augusto. Pero nuestro siglo es de una esterilidad espantosa en grandes hombres y grandes obras. Del siglo pasado, que honró al género humano, no nos queda más que la hez. Dentro de poco, ni siquiera eso”. Estas cosas le escribía a d’Alembert, a quien consideraba el único sabio vigente, y solía llamar “Anaxágoras”.
La generación de 1760 le disgustaba por su manera imperiosa y prepotente de razonar en abstracto. Ofreció asilo a Rousseau porque lo tenía por un enfermo desgraciado, pero no llegó a terminar el Emilio: “Es una monserga cargante de cosas que se saben hace mucho. Nada original, poco razonamiento sólido, y mucha desvergüenza. Ese atrevimiento, que más bien es descaro, indispone al lector de modo que el libro se le hace insoportable y se le cae de las manos de puro asqueo.” D’Holbach le irritaba y lo tenía por un emisor de impertinencias y tonterías: “¿Qué he aprendido de su lectura? ¿Qué verdad me ha enseñado el autor? Que todos los eclesiásticos son monstruos que conviene lapidar, que el rey de Francia es un tirano bárbaro, sus ministros, archibribones, sus cortesanos, mangantes cobardes y trepadores, los jueces, infames prevaricadores, y que no hay nada sabio, honorable y digno de estima en todo el reino, quitando al autor y sus amigos revestidos del título de filósofos”. Estaba el hombre fastidiado porque le tomaban por patrón de todos los folicularios pretenciosos de Europa. “No os creeríais, escribía a d’Alembert, qué caravanas llegan aquí de insectos literarios que apenas puede uno quitarse de encima.”
Aún le faltaba algo por ver. Los campeones de la tolerancia y la libertad también querían cortar cabezas, tanto y más que los tiranos del absolutismo. Cuando d’Alembert le pidió que cerrara el Courrier du Bas-Rhin porque el periódico había cometido el crimen atroz de dudar del origen noble del difunto abogado Loyseau de Mauleon, y del talento de d’Alembert propiamente dicho, el déspota Federico contestó con finura que, habiendo reclamado para ellos mismos la libertad, los filósofos debían tener el decoro de reconocerla también para sus adversarios. Y aconsejó a los herederos de Loyseau, los energúmenos de heráldica, que tomaran polvos calmantes. No obstante, concedía que “si se trata de contentar a esa familia desolada, encontraremos aquí en Alemania eruditos que harán descender al difunto abogado en línea recta de los antiguos reyes de León y de Castilla, y me atrevo a asegurar que el Courrier du Bas-Rhin publicará tan bello descubrimiento.”
Pero d’Alembert, como razonable propietario de la verdad, era insaciable y ahora quería que Federico II plantara el busto del difunto Voltaire en la iglesia católica de Berlín para profanarla un poco. El tirano prusiano contestó que el venerable patriarca de las letras se aburríría allá, y que estaría mejor en la Academia, en medio de sus admiradores. D’Alembert no cejaba en sus ansias de enderezar la humanidad, y durante una buena temporada insistió a Federico II que hiciera incluir, en el tratado de mediación entre Rusia y Turquía, el compromiso del sultán de volver a levantar el templo de Jerusalén, lo cual haría mentir a las Sagradas Escrituras, papelotes despreciables, y pondría a la Sorbona, nido de reaccionarios, en un gran apuro. Federico II, ya al cabo de su paciencia, preguntó al sabio librepensador si el sultán debería también reconstruir la torre de Babel. Y, desde ese día, encontró que Anaxágoras era un asno.
No sólo incomprendía y denigraba a los enciclopedistas y fanáticos de razón, sino a toda la literatura germánica de punta a cabo. En 1780, Federico II hizo leer en la Academia berlinesa una memoria que despachaba con sumo desprecio todo lo que se había escrito en Alemania. La lengua alemana era una jerga bárbara y difusa, difícil de manejar, poco sonora y con demasiadas sílabas sordas y desagradables. A su parecer, la literatura germánica no había pasado de los primeros balbuceos, algún bosquejo de fábula, una comedia, un libro de historia, un par de poesías ralas, uno o dos sermones, y nada más, el resto era verborrea pesadísima. Goethe, que algunos le encarecían, no escribía más que plastas triviales. Puede que alguna vez algún alemán se aproximara a la altura de Boileau o Bossuet, pero mientras se aguardaba ese futuro improbable, lo más sensato era hablar y escribir en francés.
Para entonces, Lessing había estrenado Minna von Barnhelm, donde se escenificaba un drama contemporáneo, algo nunca visto en alemán. No había rimas acartonadas ni de las otras, el argumento dejaba en muy buen lugar al rey, el lenguaje era de una agilidad inédita. ¿Cómo es que Federico II no veía el valor de la literatura alemana? “Para haceros idea del poco gusto que reina en Alemania, no tenéis más que ir a los espectáculos públicos. Allá veréis representar las abominables piezas de Shakespeare traducidas a nuestra lengua y a todo el auditorio pasmado oyendo esas farsas ridículas y dignas de los salvajes del Canadá. ¿Dónde están las reglas? ¿Dónde está la versimilitud?”
Ahora, ¿por qué tenía que ser Federico II más comprensivo con su época que Voltaire, que venía a pensar más o menos lo mismo? Goethe no vio ningún valor en Hölderlin, Byron despreció a Shakespeare, Victor Hugo a Stendhal, y Oscar Wilde a Dickens. Si Chopin desdeñó a Schumann, y Cherubini a Beethoven, ¿por qué hoy parece claro que Chopin es poca cosa al lado de Schumann, y que Cherubini no es nada comparado con Beethoven? La escala de valores literarios y artísticos se fija mucho tiempo después de la muerte de los autores y nunca de manera completa. Ser contemporáneo conlleva una incomprensión apasionada. Los autores del tiempo de Stendhal lo tenían por un un pesado que no tenía que ver con la literatura, y él, por su parte, encontraba que el retrato de Inocencio X, de Velázquez, no era digno de figurar en la galería Doria, por pésimo.
Ai posteri l’ardua sentenza, dijo Manzoni, y hasta parece razonable, pero la posteridad no es más que un público que sigue a otro.