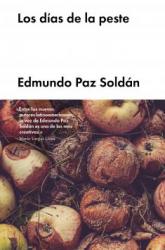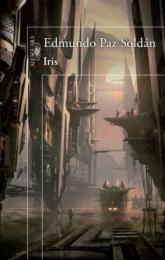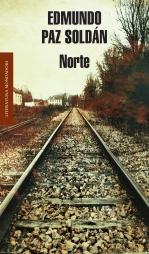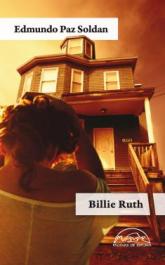• El primer cuento que leí de Julio Cortázar fue "Carta a una señorita en París". El libro estaba en la mesa de noche de mi hermana mayor. Leí en el tercer párrrafo "Cuando siento que voy a vomitar un conejito, me pongo dos dedos en la boca como una pinza abierta", y me hice de ese mundo para siempre. No le busqué implicaciones simbólicas al cuento ni me pregunté nada sobre el neofantástico. Vomitar conejos era simplemente algo que ocurría allí.
• Cortázar era un escritor favorito de los hermanos mayores de mis amigos. Sus libros estaban tirados sobre sillones y escritorios en las casas que yo visitaba. En la de Diego encontré el mayor tesoro: La vuelta al día en ochenta mundos y Último round. En sus páginas había fragmentos de textos, dibujos, recortes de prensa, collages. No entendía algunos textos "patafísicos", pero sí la libertad lúdica con que se movía el autor (a ratos incluso me olvidaba de que había un autor en ese "objeto encontrado").
• Leí Rayuela en mis años universitarios en Buenos Aires y no entendí la devoción a esa novela. No era Cortázar el que había cambiado, era yo. Para compensar, conseguí Las armas secretas y la leí de golpe, maravillado. No había una frase fuera de ritmo en ese libro, no había ningún cuento que no fuera perfecto. Durante mucho tiempo me pregunté de qué zambullida del inconsciente había salido una imagen como "Pero los hilos de la Virgen también se llaman las babas del diablo", y convertí en mantra una frase que parafraseaba a mi manera: "Entre las muchas maneras de combatir la nada, una de las mejores es escribir".
• Cortázar ha sido para mí un gran generador de ficciones: tengo un par de cuentos breves llamados "Casa tomada" y "Continuidad de los parques", a la vez homenajes y reescrituras. Escribí otros cuentos bajo el influjo de "Instrucciones para John Howell" y "La noche boca arriba". No es para menos: durante mucho tiempo mi idea de lo que debe ser un cuento provenía de Cortázar y Borges. Leía buscando los fuegos de artificio sorpresivos del último párrafo. Si faltaba esa vuelta de tuerca sentía que el cuento era fallido (así no pude entender ni a Hemingway ni a Chejov en mis primeras lecturas).
• En mis primeros años en Cornell enseñaba un curso canónico de introducción a la literatura latinoamericana. Yo sabía que me nunca me iría mal con algunos cuentos de Cortázar: "Axolotl" "Apocalipsis en Solentiname", "La autopista del Sur", "El otro cielo". Hablábamos de la influencia del surrealismo, del neofantástico (ah, profesor incapaz de escaparse de lo prosaico de explicar las magias de la literatura), de las "continuidades" entre diversos planos de realidad. Mis estudiantes sentían que entendían, y yo también. Quizás por eso es que muchos escritores hoy se han alejado de Cortázar: se ha vuelto demasiado familiar, sus recursos no sorprenden porque ya están instalados cómodamente en nuestro sistema literario.
• Anoche releí "Final del juego" y "Torito" y "Circe" y me conmoví por un Cortázar que no visitaba con frecuencia. Uno que no es tan efectista y es capaz de conmover jugando sin cartas marcadas. Pensé que había muchos caminos para rescatarlo de los lugares comunes que hoy convocaba su nombre. Luego recordé mi visita al stand de Alfaguara en la última feria del libro de Buenos Aires, las mesas y las pilas de libros dedicadas solo a Cortázar, y me pregunté si era necesario rescatarlo. Los lectores lo han hecho suyo, y que nos sea tan obvio a veces es porque ha ganado la batalla. Así que ahí quedan, en un estante, mirándome cada que paso a su lado, los dos volúmenes de sus Cuentos Completos. Creo conocerlos, pero, si he aprendido bien las instrucciones, sé que (insertar imagen de un lector que vomita conejitos).
(La Tercera, 24 de agosto 2014)
[ADELANTO EN PDF]