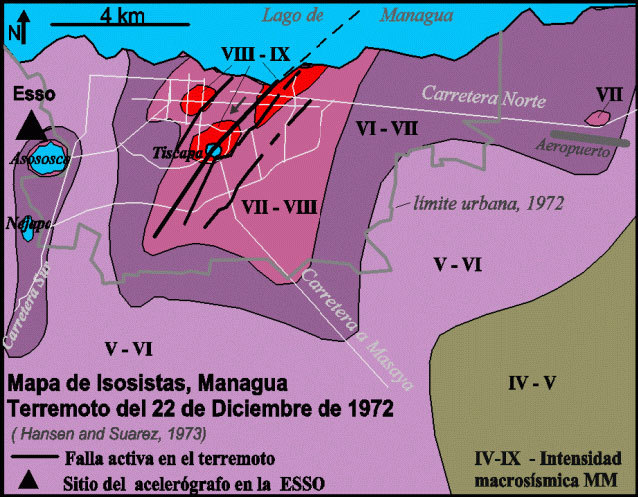
Sergio Ramírez
Alguna vez he hablado en este blog de lo que es la Managua de hoy, desarticulada y fea, todo un remedo de ciudad. La otra, como para muchos otros nostálgicos, sólo vive en mi recuerdo. Como vive también en mí la memoria del terremoto de 1972. Y como estamos de aniversario luctuoso, vale la pena sumarme a los dolientes.
Para entonces vivía en Costa Rica y había llegado a Nicaragua para las vacaciones de Navidad con Tulita mi mujer y mis tres hijos. Dormíamos esa noche en casa de mis padres en Masatepe, mi pueblo natal, a unos 45 kilómetros de Managua, y las sacudidas provocadas por las ondas del cataclismo, que nos sacaron de la cama, fueron tan fuertes como para trancar puertas y hacer que los faros de los vehículos estacionados en las calles se encendieran de manera misteriosa.
Las noticias que traían quienes volvían huyendo, porque se hallaban en Managua en alguna de las tantas fiestas navideñas y habían escapados ilesos, eran de edificios derruidos, cables eléctricos enredados en las calles, anuncios comerciales derribados cerrando el paso a los vehículos, incendios por todos los confines. "¡Se perdió Managua!", era el clamor. Y yo aún confiaba en el poder de la exageración, que en Nicaragua es una de las formas corrientes de la imaginación.
Pero las líneas de teléfono estaban muertas, y el dial de la radio vacío. Así que a las cuatro de la madrugada, mi mujer y yo salimos hacia Managua, apretados junto con familiares dentro del Peugeot en que habíamos llegado desde San José, en busca de parientes y amigos a quienes socorrer.
Todo era cierto. La única exageración de aquella madrugada, había sido de la naturaleza.

