
Sergio Ramírez
Adriano González León murió el 12 de enero en un bar de Caracas, mientras esperaba la llegada de unos amigos. Dobló la cabeza, como si durmiera, y entonces empezó eso que con vieja retórica se llama el sueño eterno, y que en palabras más filosas es el big sleep de Raymond Chandler. Y ahora sólo quedan los recuerdos de una amistad de más de cuatro décadas.
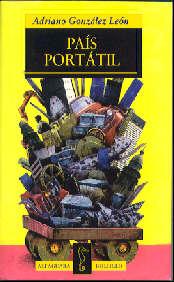 Encuentros en San José de Costa Rica, en Caracas, en Madrid, y primero, antes de conocerlo, en las páginas de su novela País portátil, que ganó en 1968 el Premio Biblioteca Breve, que era entonces la puerta hacia la fama codiciada desde que lo había recibido Mario Vargas Llosa con La ciudad y los perros. La puerta del boom. La de Adriano fue una novela para hacer época, una crónica sobre la Venezuela más pobre que nunca bajo la opulencia falsa del petróleo, y auguraba al escritor prolífico, y no, al final, al que se quedaría como escritor de un solo título. Pero que se quedó para siempre.
Encuentros en San José de Costa Rica, en Caracas, en Madrid, y primero, antes de conocerlo, en las páginas de su novela País portátil, que ganó en 1968 el Premio Biblioteca Breve, que era entonces la puerta hacia la fama codiciada desde que lo había recibido Mario Vargas Llosa con La ciudad y los perros. La puerta del boom. La de Adriano fue una novela para hacer época, una crónica sobre la Venezuela más pobre que nunca bajo la opulencia falsa del petróleo, y auguraba al escritor prolífico, y no, al final, al que se quedaría como escritor de un solo título. Pero que se quedó para siempre.
Siempre recuerdo su voz entusiasta, de sesgos caribeños, enhebrando improvisaciones ingeniosas, como vez aquella en San José cuando oyendo hablar a una muchacha en la mesa que compartíamos en el bar del hotel Costa Rica, le dijo que tenía voz de alcoba, y la conquistó con eso. Y su pasión desmedida por la literatura, que era una forma de pasión desmedida por la vida.
Me queda Adriano dormido en la mesa de un bar de Caracas, como antes despierto en la mesa de un bar de San José, y juntos los dos en otra mesa en la glorieta de El Espejo en Recoletos en Madrid. Sueño y vigilia que se repiten.

