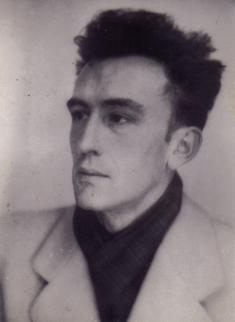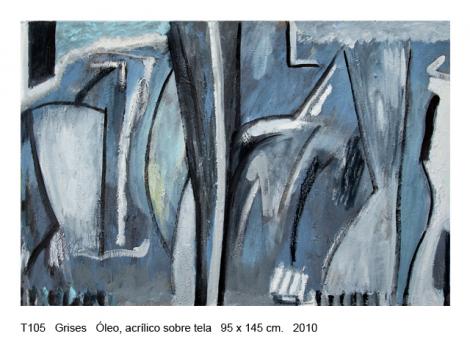El mayor orgullo de los profesores es cuando nuestros alumnos se convierten en maestros.
Hace ocho años, el gallego/puertorriqueño Carlos Vázquez se lanzó con valentía y suma pericia a hacer un gran trabajo final en el Máster en Periodismo BCN_NY de la Universidad de Barcelona: con su compañero, el sudanés Awad Mohamed Awad-Youssif, recorrieron un país al borde de la división. Con el trabajo de Carlos y Awad aprendí mucho de Sudán, del lugar del pasado y la memoria en la identidad, sobre todo de periodismo.
Hoy Carlos Vázquez enseña en la Universidad del Sagrado Corazón en Puerto Rico. Araíz de mi libro Periodismo narrativo, un alumno de Carlos me entrevista a distancia. Por sus preguntas precisas y directas noto que está en manos de un buen maestro.
Esta es la entrevista que me hizo Luis Aponte, alumno de periodismo puertorriqueño.
¿Qué definición podría dar del periodismo narrativo?
Informar contando. Tan simple como eso. “Déjame que te cuente…”, como decía Chabuca Granda cuando empezaba a contar en su canción la historia de La flor de la canela. Yo creo que es la forma más natural de transmitir información, pero en estos tiempos se ha convertido en una rareza. No es un estilo, admite muchísimos. Casi tantos como autores. No es un género: caben la crónica, el perfil, el reportaje y hasta la entrevista y el análisis narrado.
¿Hasta qué punto la literatura tiene que ver con el periodismo narrativo?
El periodismo narrativo se emparenta con la literatura porque se centra en contar una buena historia de la manera más clara y atractiva posible. La única diferencia es que en el contrato tácito con el lector, los periodistas narrativos prometemos que todo lo que vamos a contar es cierto: que los personajes existen, que hicieron lo que decimos que hicieron y que dijeron lo que les atribuimos. Si hay análisis y opiniones, esas sí corren por nuestra cuenta, pero el lector tiene que saber que está ante una historia cierta.
Uno de los puntos de debate es el tema de si la narración debe ser clara, fácilmente comprensible. En estos tiempos de poca lectura, sobre todo por parte de muchos jóvenes, cada vez es más difícil saber qué es fácil de entender y qué no. Por eso creo que los mejores escritores y los mejores lectores de periodismo narrativo son los que también leen ficción, poesía, ensayos, los ven películas y series buenas, los que van a exposiciones de arte, los que están al tanto de las corrientes artísticas.
¿Es claro Shakespeare? El formarse como lector o como público de teatro y cine consiste, entre otras cosas, en lograr que Shakespeare te sea claro. Pero es un error, pienso yo, rebajar el arte y la complejidad de lo que escribimos para que lo entiendan los que no quieren hacer el más mínimo esfuerzo. Entender un texto que intenta contar la vida tal como es lleva tanto esfuerzo como entender la vida misma.
Usted tituló su libro: "Periodismo Narrativo: cómo contar la realidad con las armas de ficción." ¿A qué exactamente se refirió al plantear eso?
En la edición centroamericana de mi libro, publicada por Germinal en Costa Rica, esa relación con la palabra “armas” es muy directa: en la tapa hay un dibujo de un fusil que se transforma en un lapicero. Es un desafió, tal vez una broma macabra en una región muy violenta. La pluma, o el teclado de la computadora, es nuestra arma. Pero con arma me refiero básicamente a una herramienta que sirve para actuar sobre la realidad. Y la ficción, que es la parte principal de la literatura, ha creado formas, estructuras, estilos, modos de percibir y de estructurar y narrar y jugar con las palabras y reflexionar en voz alta sobre aquello mismo que se está escribiendo. De todo lo que inventa, crea, juega, propone la literatura, el periodismo narrativo puede aprender y “copiar” en el buen sentido, para que su relato sea de alto nivel, creativo, atractivo, y también y especialmente, que ayude a entender y ver mejor la realidad.
¿Cuál es la principal diferencia entre el Periodismo Narrativo y el estilo tradicional periodístico?
En mi libro dejo en claro que no creo que proponer, recomendar o hablar bien del periodismo narrativo tenga necesariamente que basarse en hablar mal o insultar al llamado “periodismo tradicional”. La llamada “pirámide invertida”, el contar brevemente qué pasó, quién lo hizo, cuándo, dónde, por qué… empezando por lo más importante y sin pensar en una estructura narrativa sino en un listado de datos, es necesario para dar noticias urgentes y muchas veces, útil para enterarse de lo que acaba de suceder. Transmitir información de forma sencilla, directa, rápida. El género de la noticia. No hay nada malo en eso.
Pero el periodismo narrativo es para periodistas con ganas, talento y ambición de hacer otra cosa: ganas de hacer literatura de no ficción, contar con tiempo y gusto por la creación, el estilo artístico y la estructura original, una historia mediante la cual se entienda mejor lo que sucede. Como yo lo explico a mis alumnos, la noticia te informa de lo que pasa. El periodismo narrativo te permite entender qué nos está pasando, y por qué.
Mucha gente ve el periodismo narrativo como un estilo complicado, y que se va fuera de lo que es realmente periodismo. ¿Qué opina usted sobre eso?
Entender una realidad complicada exige un cierto esfuerzo. El mundo es complicado. Nuestra propia vida es complicada. Una vez dicen que le pidieron a Einstein que explicara la teoría de la relatividad en un minuto y con palabras simples. Dijo que podía hacerlo… pero que no sería la teoría de la relatividad. ¿Qué son los puertorriqueños, por ejemplo? ¿Cómo se sienten? ¿Latinoamericanos, estadounidenses, un poco de cada cosa? ¿Se sienten cómodos en su actual estatus en Estados Unidos? ¿Y esto cambió de la época de tus abuelos a la de tus padres y a la tuya? Cuando se miran en el espejo, ¿qué ven?
Mediante las armas del periodismo narrativo, yo puedo seguir por ejemplo a varios habitantes de la isla durante un mes, tal vez hombres y mujeres de tres generaciones distintas, y tratar de entender qué son, quiénes son, cuál es su compleja identidad colectiva, su pertenencia, su relación con los dos mundos – el latinoamericano y el angloparlante – donde están en complejo balance. Y contar su historia a través de lo que hacen y dicen.
Lo que quiero decir con este ejemplo es que si uno quiere entender una realidad más profunda que la cáscara, tiene que bucear, y que el periodismo narrativo nos ayuda a eso. Si la pregunta es básica, simple, y llamas periodismo narrativo a contar lo simple con palabras complicadas y frases largas… entonces estoy de acuerdo en que no es necesario. ¡Y que no es periodismoni ná!
¿Puede mencionar algunos próceres del periodismo narrativo, y si tiene un favorito?
Primero, mi maestro, Ryszard Kapuscinski. En Puerto Rico está la académica que mejor lo ha estudiado en idioma castellano: Sarah Platt. Su tesis de doctorado sobre la obra del polaco es modélica. Yo le dedico a Kapuscinski un capítulo entero de Periodismo narrativo (a los otros autores los pongo en grupos de tres o cuatro). Ahora estoy leyendo y escribiendo mucho sobre una autora que admiro muchísimo: la mexicana Elena Poniatowska. Y de los periodistas narrativos de mi país, Argentina, mi preferido, un genio de la literatura de lo real, es Tomás Eloy Martínez. De los maestros del nuevo periodismo estadounidense, mi preferido es Gay Talese.